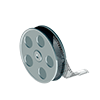ENSAYOS

CORTOMETRAJE MEXICANO (1894 - 2005)
LUIS TOVAR
Publicado en el: Diccionario del Cine Español e Iberoamericano. España, Portugal y América (2012)
(Coordinación México, Perla Ciuk)
Aunque el kinetoscopio de Edison y Dickson llegó a México en un muy temprano enero de 1895, y aunque una de las vistas exhibidas tanto en este como en otros países fue Duelo mexicano con cuchillo -ya incluida en el catálogo edisoniano de 1894 bajo el título Mexican Duel-, la totalidad de los historiadores de cine coinciden en señalar el mes de agosto de 1896 como el momento en que sucedió la llegada del cine a México; es decir, poco más de medio año después de las primeras exhibiciones públicas que los hermanos Lumière habían realizado en el Gran Café de París.
En cualquier caso, hay que entender esa “llegada” del cine a México en un doble sentido: en primer lugar, por lo que hace al arribo físico del cinematógrafo, instalado en el mítico local del número 9 de la otrora calle de Plateros, hoy Madero, en el centro de la Ciudad de México, donde tuvo lugar, el 14 de agosto de 1896, la exhibición inaugural de las famosísimas primeras vistas tomadas por Louis y Auguste Lumière.
Para los propósitos de este ensayo, el segundo sentido es desde luego más importante, pues tiene que ver con el nacimiento del cine mexicano propiamente dicho, con el inicio de una producción que, a ciento diez o ciento once años de iniciada, es a nivel mundial tan longeva como resulta posible, aunque, salvo un periodo de esplendor bien delimitado y, en perspectiva, considerablemente breve, al mismo tiempo no haya sido nunca una de las más saludables y, durante dicho periodo, menos aún para el cortometraje, como se verá más adelante.
La clave es el concepto
En el principio era el corto. Valga la paráfrasis para abordar, así sea de manera breve, algunos problemas de definición que inciden directamente en cualquier esfuerzo por abordar el desarrollo del cortometraje, al menos en México, si se consideran las particularidades de sus comienzos, su historia y su posterior desempeño.
Como sostiene Alanais Masson en El corto a lo largo de un siglo, la palabra cortometraje “no la hubiera entendido ningún aficionado al cine en 1915. Las películas no las definía la duración (…) el cortometraje no existe, pues, sino con relación al largometraje”, y la definición de éste, como es bien sabido, es bastante posterior al nacimiento del cine. En otras palabras, suele caerse en el error de explicar la naturaleza de un fenómeno del pasado aplicando categorías conceptuales del presente, pero de modo más bien acrítico, sin tomar en cuenta diferencias insoslayables de varios órdenes: sociales, económicas y culturales, principalmente, que por necesidad deberían modificar, a veces con sutileza y otras de manera sustancial, las conclusiones a las que se accede. El análisis y la crítica cinematográficos no han estado exentos de tal anomalía, y por eso muchos de quienes estudian, comentan o registran el desenvolvimiento del cine incurren en falencias tan graves como, por ejemplo, establecer la calidad o la importancia de una película de ciencia ficción basándose de manera preponderante, cuando no exclusiva, en los elementos técnicos que contiene, sobre todo en lo que concierne a los efectos especiales.
En el caso del cortometraje mexicano, a este problema de definición se suma la paradoja de una inconsistencia metodológica. Si bien actualmente parece obvio hablar de corto, medio y largometraje, esta categorización es errónea, por inaplicable, cuando se habla de los inicios del cine, a lo cual debe añadirse que tampoco ha existido -ni existe hoy- unanimidad en lo que hace a la duración de cada uno de esos géneros. Lo que hoy tenemos es una convención más o menos tácita, más o menos unívoca, según la cual un cortometraje es aquel filme que mide entre uno y treinta minutos; si su extensión es mayor, se trata entonces de un mediometraje. No se halla, por otro lado, un solo texto que considere sin ambages a lo que comúnmente denominamos vistas como cortometrajes. Aunque eso sean de acuerdo con las actuales categorías, no deja de presentarse la insistencia en considerar históricamente al cortometraje como algo diferente de las vistas, entendiendo éstas como lo hace Manuel González Casanova en su obra Vistas, cuando dice que se trata de “escenas animadas de muy breve duración que muestran situaciones cotidianas”. En su El arcón de las vistas, Juan Felipe Leal afirma que se les llamó así “porque lo que capturaban principalmente era algo llamativo”.
Más allá de cuestiones de pietaje y concepción formal, debe tenerse en cuenta también el asunto de la nacionalidad de una película. México fue uno de los diecisiete países -los otros fueron, en orden alfabético, Alemania, Argelia, Austria-Hungría, Bélgica, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Rusia, Suecia, Suiza, Túnez y Turquía-, a donde los hermanos Lumière enviaron a sus operadores para que realizaran las películas que se exhibían preferentemente en el país donde eran filmadas. De nuevo teniendo en mente la naturaleza de los inicios del cine, tiempos en los que un registro por nacionalidades tal como lo entendemos hoy no sólo era inexistente sino desde luego impensable, hay que preguntarse: esos cientos y cientos de películas, ¿Son francesas puesto que esa era la nacionalidad de los operadores que las rodaron, así como los recursos materiales y económicos empleados? ¿O son alemanas, argelinas, belgas, etcétera, porque fueron efectivamente filmadas en esos países y por ende retrataron paisajes y personas locales? Si no se atiende al segundo criterio, debe abandonarse la idea generalmente aceptada de que El presidente Porfirio Díaz montando a caballo por el bosque de Chapultepec es la primera película mexicana, y lo mismo habría que hacer con Grupo en movimiento del general Díaz y de algunas personas de su familia, Escena en los baños Pane, Escena en el Colegio Militar y Escena en el Canal de la Viga, todas hechas en 1896 y, en estricto sentido, igualmente inaugurales del cine hecho en México. No ha bastado con que Claude Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre, los operadores enviados por la compañía Lumière, fueran franceses, para suponer que esas primeras vistas no son mexicanas.
El comienzo del comienzo
Así pues, en aras de ser consistentes, habría que decir que el cine en México inició con un cortometraje que data de 1894, filmado, o al menos registrado, por Thomas Alva Edison: el ya mencionado Duelo mexicano con cuchillo -cuyo título original es Pedro Esquirel and Dionecio Gonzalez Mexican Duel-, en donde aparecen los connacionales Pedro Esquivel y Dionisio González.
Dos años más tarde, Bernard y Veyre ya habían realizado, como lo consigna Emilio García Riera en su Historia documental del cine mexicano, alrededor de veintiséis producciones -películas, vistas o cortometrajes, como prefiera llamárseles-, entre las cuales incluyeron las dedicadas a presentar las más típicas o las más anodinas actividades del dictador mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX: celebrando la Independencia de México el 16 de septiembre, con un grupo de ministros, paseando en carruaje, etcétera. Registraron, además, actos o sucesos como ejercicios militares, suertes charras, danzas folclóricas, o simples momentos de vida cotidiana: indígenas comiendo, labores agrícolas… Si bien la capital del país era el escenario preferido, un viaje de Bernard a la ciudad de Guadalajara resultó en la producción de unas seis películas, cuya temática era similar a las ya mencionadas.
Mientras tanto, la empresa de Edison seguía haciendo esfuerzos por competir contra su par francés. Además de las salas de exhibición que inauguraron, una en 1896, otra en 1897, y aunque hayan suspendido funciones a principios de 1898, en esas mismas épocas filmaron y exhibieron en su propio país buen número de cintas hechas en México, con imágenes prácticamente iguales a las de los Lumière: escenas en mercados, de policías rurales, de trenes y tranvías.
Pronto se dio el doble fenómeno de la visita constante de cineastas viajeros y el arraigo en México de algunos de ellos, por un lado, y por otro el surgimiento de los primeros cineastas-cortometrajistas mexicanos. A los estadunidenses Enoch J. Rector y Otway Latham se sumaron los franceses Henri Moulinié, Churrich y Carlos Mongrand, siendo este último el único que se quedó a vivir y trabajar, gracias a lo cual varios estados de la República comenzaron a ser registrados por el cine desde el año de 1900. Aunque no dice por qué, García Riera sostiene que sendas películas sobre una corrida de toros y una verbena, filmadas respectivamente por Moulinié y Churrich, deben ser consideradas como las primeras de producción estrictamente nacional. Hechas en 1897, retrasarían por tres años el arranque del cine mexicano de acuerdo con lo expuesto líneas arriba. No obstante, en lo que puede convenirse sin problemas es el nombre de la persona que, según García Riera, fue “el primer mexicano realizador de cine”, otro dato fundamental para la historia del cine mexicano en general y la del cortometraje en particular, sobre todo si hubiera que atenerse de modo irrestricto al criterio según el cual lo importante es la nacionalidad del realizador que, en aquellos tiempos, necesaria e invariablemente también desempeñaba el papel de quien ahora se conoce como productor. El nombre en cuestión es Ignacio Aguirre, empresario que recibió un doble legado: el material que dejaron Bernard y Veyre, y la competencia contra la compañía de Edison. De manera natural en aquel entonces, las labores de un exhibidor y un realizador eran desempeñadas por una misma persona, y fue así que Aguirre filmó, en 1897, Riña de hombres en el Zócalo y Rurales mexicanos al galope. Como se desprende de los títulos, el debut como cineasta de alguien que nació en México no llevó aparejada ninguna variación en lo que a contenidos se refiere.
Un año después, a los veintiséis de su edad, hizo su debut Salvador Toscano (1872-1947), quien para muchos es en realidad el primer cineasta mexicano propiamente hablando -y naturalmente el primer cortometrajista-, aunque vendría a ser, de acuerdo con la tesis aquí planteada, no el primero aunque sí el más significativo, por lo que su trabajo tuvo de consistente, sistemático y talentoso, lo cual es verificable en la famosa recopilación de sus cortos, hecha por su hija Carmen Toscano en 1950 y titulada Memorias de un mexicano. Asaz exhibidor de materiales propios y ajenos, Toscano es la cabeza más visible de un puñado de cineastas pioneros que rápidamente comenzó a multiplicarse: Juan C. Aguilar, Francisco Sotarriba, Gonzalo T. Cervantes, Augusto Venier, Enrique Echániz, Antonio Gómez Castellanos, y los hermanos Becerril, Stahl y Alva.
En 1899 se incorporó como exhibidor Enrique Rosas, cinco años más tarde también debutó como director y, en 1906, filmaría el que muchos consideran es el primer largometraje mexicano: Fiestas presidenciales en Mérida. De este modo, Rosas inauguró en México el modo de proceder que desde siempre, salvo casos muy contados, ha sido la tónica de un cineasta: comenzar haciendo cortometrajes, proseguir en cuanto le sea posible con uno o más largos, y olvidarse definitivamente del género que lo vio nacer en tanto realizador.
Parte de los cortos filmados por Toscano, así como una porción de los de Jesús H. Abitia (1881-1960), reunidos estos últimos bajo el título Epopeyas de la revolución mexicana, fueron los primeros en ser utilizados como el contenido de una cinta de larga duración. Décadas más tarde, este fenómeno será significativo para la producción y sobre todo la exhibición de cortometrajes; como se verá, en ocasiones fue motivo de controversias y en otras, la única manera en que algunos cortos pudieron ser conocidos por el público.
Durante la década y un año en la que transcurrió -de 1910 a 1921-, la Revolución Mexicana fue el tema obligado de buen número de cineastas, tanto nacionales como extranjeros, que iniciaron aquí lo que ahora se conoce como el género testimonial. Entre una pléyade verdaderamente difícil de identificar por nombre destaca el mencionado Jesús H. Abitia, cuyo trabajo fue sin duda favorecido por el hecho de que se desempeñó como camarógrafo oficial del ejército comandado por Álvaro Obregón, quien a la postre resultaría el ganador absoluto del movimiento armado.
Irrumpe la ficción
García Riera, González Casanova, Leal y otros historiadores, como Ángel Miquel, dan a Salvador Toscano el crédito de haber sido el primer realizador de un corto de ficción en México. Su Don Juan Tenorio, filmado hacia finales de 1899, reflejaba las enseñanzas de Méliès, cuya labor fue introducida a México precisamente por Toscano. Ese mismo año también realizó, en palabras de Miquel, “lo que parece haber sido una breve cinta de argumento (titulada) Terrible percance a un enamorado en el cementerio de Dolores.” En su A cien años del cine en México, y a diferencia de sus colegas, Aurelio de los Reyes atribuye a Toscano un cortometraje de ficción anterior a estos dos; se trata de Paseo de la Alameda de México, que data supuestamente de 1898. Aunque el título sugiere una vista más, como las que entonces abundaban, en caso de tratarse de una historia de ficción habría que añadir un año más al lapso que se menciona a continuación.
Habida cuenta de los cuatro años transcurridos entre Don Juan Tenorio y Terrible percance…, de 1899, y Time is Money, hecha en 1903 por Carlos Mongrand, o el lustro que pasó entre aquéllas y Gavilanes aplastado por una aplanadora (1904), del propio Toscano, cabe especular sobre la posibilidad de que sea la ausencia de registro y no la inexistencia absoluta, lo que ha formado ese interregno vacío de cortometrajes de ficción. Dicha especulación cobra fuerza si se tiene en cuenta que, tanto en México como en el resto del mundo, la toma de vistas y su exhibición comenzó a perder fuerza precisamente por esas fechas, mientras que las tesis de Méliés la adquirían hasta convertirse, más pronto que tarde, en los cimientos de la cinematografía tal como se la concibe hasta la actualidad. Incluso Georges Sadoul afirma que, ya desde 1896, Louis Lumière declaró que “no es una situación con porvenir lo que ofrecemos (y) puede durar seis meses, un año”…
De nuevo a contrapelo de lo que históricamente se ha venido afirmando, habría que considerar el Duelo a pistola en el Castillo de Chapultepec, realizado en 1896 por Veyre y Bernard, como el primer corto de ficción hecho en México. En contra de esta idea suele aducirse que los filmes de Toscano antes mencionados presentan historias estructuradas ex profeso para el cinematógrafo, mientras que el Duelo a pistola… es más bien la reconstrucción de un hecho real. Aquí asoma, una vez más, la inconsistencia hermenéutica ya referida, puesto que nadie estaría de acuerdo en que dejaran de considerarse de ficción todas las películas, cualquiera que sea su duración, que hacen referencia a hechos históricos, ya sea reconstruyéndolos, interpretándolos o pretendiendo aclararlos; la lista es, como cualquiera lo sabe, infinita.
Aurelio de los Reyes sugiere encontrar la causa de la escasez mexicana de cortos de ficción durante esta época en un simple fenómeno de inercia, contrario a lo que sucedía en otros países, donde “desarrollaban el lenguaje cinematográfico y optaban por el cine de argumento”. Más plausible pareciera la idea de que fue la Revolución de 1910, con su comprensible e ingente necesidad de ser registrada por el aún novísimo medio de comunicación masiva, la causa de que las cintas de ficción fuesen bastante menos abundantes que el cine testimonial, el noticioso y el documental, en detrimento del que contaba con un argumento concebido y llevado a rodaje, ya se tratara de una comedia, una tragedia, un drama o una reconstrucción histórica.
Antes de que comenzara el movimiento armado se filmaron dos cortometrajes que son considerados los pioneros del género cómico en México: Aventuras de Tip-Top en Chapultepec, producida por la empresa mexicana The American Amusement Co., y El san lunes del valedor (o velador, según algunos registros), ambas de 1907. Dos años más tarde, el ya referido Enrique Rosas dio inicio a otra variante que se mantiene hasta el día de hoy, menos usual, aunque siempre presente: la de fungir como director y protagonista de su propia cinta, en El rosario de Amozoc. Los hermanos Alva, que en 1907 filmaron la bien conocida Entrevista Díaz-Taft -cuyos treinta minutos de duración la ubican por cierto en el límite de lo que se acepta como cortometraje y cuyo contenido basta para decir que con ella nace en México el corto documental como ahora se le define-, además de un sinnúmero de documentales de diversa duración, en 1912 rodaron El aniversario del fallecimiento de la suegra de Enhart, comedia de la que se afirma todavía existe una copia incompleta y que, según García Riera y otros, pudo haber tenido una duración original de aproximadamente media hora. Esta cinta puede ser considerada, en más de un sentido, como el eslabón entre lo que hasta entonces había sido el cine y aquello en lo que fue convirtiéndose, pues ya estaba muy lejos del original minuto de duración, poco más o menos, de las vistas, contaba con argumento y con intención genérica, pero aún abundaba, concediéndoles bastante importancia, en escenas callejeras sin ninguna función dramática, e incluso hay en ella transeúntes que miran a la cámara.
De ser cierto el dato que Aurelio de los Reyes y otros autores consignan, según el cual El aniversario del fallecimiento… fue estrenada hasta 1913, es decir, un año después de que fue filmado, estaríamos ante el primer caso de un fenómeno cuya multiplicación sólo ha perjudicado al cine mexicano, sea corto o largo: el enojoso enlatamiento, la postergación a veces inexplicable del momento en que una cinta es sometida a la consideración de un público, único hecho en virtud del cual puede afirmarse que ha completado su ciclo.
Los (no tan) fabulosos veintes y los duros años treinta
La década de los años veinte no fue, para el cortometraje mexicano, de ningún modo venturosa como puede afirmarse que lo había sido el decenio anterior. Si bien hubo no pocos cineastas, entre los que debe mencionarse a Jesús Cárdenas, José S. Ortiz, José Manuel Ramos, Gustavo Sáenz de Sicilia, Gabriel Soria y Basilio Zubiaur, quienes en este lapso comenzaron y desarrollaron una filmografía básicamente consistente en documentales, cintas de propaganda y noticieros, el énfasis de la producción cinematográfica estaba puesto, ya desde entonces, en el largometraje.
Queda pendiente establecer si la carencia de registros certeros de cuántos cortometrajes, y de qué tipo, fueron filmados en los años veinte e incluso en la siguiente década, debe explicarse en virtud de que hayan sido verdaderamente pocos, o si bien lo escaso fue la importancia que se les concedió. Por citar un caso ejemplar, el cual por cierto pertenece a la década de los años treinta, considérese el corto documental Toma de posesión del presidente Pascual Ortiz Rubio, dirigido por el también largometrajista Miguel Contreras Torres, obra de la cual no queda claro, entre otros datos importantes, si se trataba de una película muda o sonora.
El primero cortometraje mexicano de la época sonora, de 1938, fue Soñar, de Carlos Eguiluz. Ese mismo año José Díaz filmó Charritos yuyuyuy, que tenía la particularidad de contar con la explicación oral de un locutor. Al año siguiente, Fernando A. Rivero dirigió al entonces joven y original Mario Moreno Cantinflas en sendos cortometrajes que marcarían el inicio de una carrera cinematográfica de conocido éxito: Siempre listo en las tinieblas y Jengibre contra Dinamita.
Es insoslayable, además, un hecho que todos los historiadores coinciden en señalar: que debido sobre todo a razones financieras, la irrupción y el inmediato entronizamiento del largometraje en el gusto del público mayoritario llevó aparejado, necesariamente, el abandono relativo de la realización de cortometrajes. La recuperación económica era mucho más viable en la exhibición de un largo que en la de cualquier corto, por bueno que éste fuera, situación que se acentuó con la llegada del cine sonoro.
Relegado en términos comerciales para beneficio de un competidor que jamás ha vuelto a dejar vacante el primer sitio, el cortometraje mexicano de los años treinta, sobre todo en el primer lustro, se abocó fundamentalmente a tareas hagiográficas. Financiado por entidades gubernamentales, su cometido era ensalzar logros y avances ya fuesen reales, sólo propagandísticos o mera y llanamente surgidos de una demagogia políticamente necesaria. Esta pobreza creativa se vio fortalecida por la otra vertiente documental que predominó: los filmes de tipo turístico, y fue redondeada por la producción, si no escasa sí difícilmente rastreable debido a sus canales de distribución, de cortometrajes de ficción que no le hacían ascos -quizá porque de otro modo su realización hubiera sido imposible-, a la inclusión relevante de productos comercializables, presentes en musicales y comedias cuya trama era mero pretexto para el lucimiento del objeto anunciado. De hecho, en este sentido habría que hablar, más que de cine, del antecedente directo de los anuncios televisados que, sobre todo a partir de los años sesenta, tanto en México como en el resto del mundo, constituyen la parte más importante de la publicidad comercial. Igualmente, es aquí donde arranca una práctica que permanece hasta nuestros días: la de cineastas que, en vías de manutención económica, dedican buena parte de su talento y su esfuerzo a la producción de anuncios.
No obstante, en 1934, Adolfo Best Maugard (1891-1965), discípulo de Serguei M. Eisenstein, dirigió el corto documental Humanidad, que impresionó, entre otros, al influyente pintor Diego Rivera, y que había sido financiado por el naciente gobierno de Lázaro Cárdenas, cuya clara inclinación de izquierda política lo llevó a desear y apoyar la elaboración de un cine orientado más por intenciones culturales e ideológicas que por consideraciones comerciales. Cinematografía Latinoamericana S.A., conocida como CLASA, surgida en 1935, quebró financieramente luego de su primera producción, el bien conocido largometraje Vámonos con Pancho Villa, a raíz de lo cual el gobierno cardenista le otorgó un subsidio que hizo posible la supervivencia de los estudios y, con ello, la producción de gran cantidad de cortos documentales entonces considerados “de interés nacional”.
Esta medida, que bien podría denominarse como la madre de todos los subsidios, fue la primera de una serie que, con el paso del tiempo, se convirtió en un auténtico péndulo y que todavía hoy tiene tantos detractores como partidarios: el apoyo estatal a una cinematografía en problemas pecuniarios, lo cual comporta un doble riesgo que se diría especular: el de convertirla en un mero soporte del panegirismo, cuando se otorga dicho apoyo, y cuando se le retira, el de avalar -por omisión- su empobrecimiento conceptual y temático, al abandonarla a la suerte de un mercado en el que fundamentos como libre juego y sana competencia poco o nada tienen de libre y de sano.
Además del mencionado Best Maugard, algunos de los directores más notables que incluyeron cortometrajes en su filmografía fueron Manuel R. Ojeda y Carlos Amador, así como otros cuya postrer fama definitivamente se debe a su desempeño como largometrajistas: Fernando de Fuentes, Alejandro Galindo y Miguel Zacarías. Con los documentales a la cabeza, seguidos de historias de ficción y en tercer lugar animaciones, los años treinta arrojaron una producción de cortometrajes que rondó la centena. Con toda seguridad, esta relativa bonanza se benefició de las medidas instrumentadas por el gobierno cardenista, por ejemplo la exención del 6% del Impuesto Sobre la Renta para los productores cinematográficos, así como la obligación de las salas de cine a exhibir al menos una película mexicana al mes.
Caso aparte lo representa el animador Salvador Pruneda, la cabeza más visible de un grupo que, de acuerdo con Juan Manuel Aurrecoechea en El episodio perdido. Historia del cine mexicano de animación, “inició la producción de la primera cinta mexicana de dibujos animados: una adaptación de Don Catarino y su apreciable familia”. Según Moisés Viñas, este cortometraje habría sido estrenado en 1934, aunque el propio Aurrecoechea y algunos otros autores ponen el dato en duda. De esto, del trabajo de Roberto A. Morales y otros cineastas de animación, se hablará más adelante, en el apartado dedicado al tema.
Antes, durante y después de la guerra
La llamada época de oro del cine mexicano lo fue para el largometraje, exclusivamente. Los años cuarenta fueron pródigos en cintas de largo aliento que llenaron la época y que -vía televisión sobre todo- aún son un referente cinematográfico importante para el grueso de un público que todavía sigue sintiendo algo parecido a la nostalgia de tiempos buenos que no han vuelto ni volverán. Mientras esto sucedía, el cortometraje comenzó a ser considerado y ejercido más como una actividad propedéutica que apuntaba al posterior ingreso al cine de a deveras, o en el menos malo de los casos como un espacio de experimentación para cineastas que no se consideraban a sí mismo como tales sino hasta que rodaban su primer largometraje. Más de medio siglo después esta postura, lamentablemente, es la que sigue prevaleciendo para una abrumadora mayoría de realizadores.
La menor importancia concedida a la producción de cortometrajes en esta época queda de manifiesto con más claridad si se tienen en cuenta dos hitos históricos: el primero, que fue precisamente entonces, en 1942, cuando se fundó el Banco Nacional Cinematográfico, evidentemente ideado para apoyar una industria entonces boyante y competitiva a nivel internacional; y el segundo, que tres años más tarde, en 1946, nació la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, cuya finalidad expresa era “promover el adelanto de las artes y ciencias” en la materia, así como “reconocer los trabajos sobresalientes”. El cortometraje se benefició poco de tales instituciones, a juzgar por la radical disparidad entre los más de ochenta largometrajes producidos en 1945, por ejemplo, y la veintena de cortometrajes, algunos de los cuales acompañaban la exhibición de aquellos en las salas de cine, práctica, esta última, que innumerables veces a lo largo del tiempo ha sido sugerida, impulsada, aceptada, rechazada, de nuevo adoptada y otra vez abandonada como medida que haga visible un trabajo no siempre realizado con fines de semiclandestinidad, como pareciera ser la inclusión exclusiva de cortometrajes en festivales y eventos afines.
Para entonces célebre fuera de toda duda, Cantinflas fue dirigido en 1940 por Carlos Toussaint en Cantinflas y su prima, y volvió a trabajar a las órdenes de Fernando A. Rivero en Cantinflas boxeador y Cantinflas ruletero. En 1941 se filmaron Herencia negra -de quien no fue posible encontrar el nombre del autor-, y Cholula, de Carlos Véjar Jr. Dos años después se registró Qué chulo es mi Tarzán, de Benjamín Aranda, y al año siguiente, en un ejercicio poco usual para la época, México, España y Argentina coprodujeron tres cortos: El deporte de los reyes, El noticiero mexicano no. 28 y El volcán Paricutín, todos dirigidos por Luis Gurza.
Emilio García Riera ni otros historiadores consignan galardón alguno otorgado a cortometrajes durante la década posterior a la creación de la Academia; el Ariel, pues, fue concebido eminentemente como un reconocimiento al cine de largometraje, y si bien en 1954 se concedió uno a Himno Nacional, de Ramón Villarreal, fue en calidad de premio especial. Lo mismo sucedió en 1957 y 1958, últimos años de entrega del Ariel antes de una larga pausa, cuando se reconoció Un mundo ajeno y Palacio Nacional, ambos de 1956 y dirigidos por Francisco del Villar (1920-1978).
Pero si de premios se trata debe mencionarse Nace un volcán, de Luis Gurza, que en 1948 recibió la Medalla de Oro al Mejor Documental en el Festival de Venecia. En las fuentes consultadas no queda claro si se trata de la coproducción El volcán Paricutín referida antes, a la que se le hubiera cambiado el título, y no deja de ser llamativo que un autor acucioso como García Riera ni siquiera consigne el nombre del cineasta en el índice onomástico de su Breve historia del cine mexicano, primer siglo 1897-1997.
Curiosamente, esta que puede ser considerada como una de las peores épocas para la producción de cortometrajes, fue una de las mejores para su exhibición, si se considera que fue entonces cuando Arcady Boytler estableció en el centro de Ciudad de México la sala Cinelandia, dedicada exclusivamente a proyectar cortometrajes.
A medio siglo
Reflejo del vaivén mencionado antes, dependiente sobre todo de la llegada de cada nueva administración pública sexenal, los avances que se habían logrado en años anteriores en materia de apoyos estatales a la producción fueron acotados por el gobierno proempresarial -hoy se le llamaría neoliberal-, de Miguel Alemán Valdés, que desde su arribo al poder en 1947 estableció nuevas y a la postre desventajosas reglas para la producción y exhibición de cine mexicano, obligado a sostener un perfil netamente comercial. Por lo tanto, el cortometraje, ya relegado como se dijo a un papel entre académico y preliminar, en definitiva fue tildado como una actividad sin posibilidades de lucro -o como un producto invendible, para decirlo en términos mercadotécnicos-, y concebido de manera específica como destinado a participar en la búsqueda de premios y reconocimientos.
No obstante lo anterior, en los años cincuenta la situación del cortometraje distaba de ser tan esquemática como podría parecer. Si bien es cierto que al inicio de esta década México logró su producción récord en lo que respecta a largometrajes -paradójicamente en tiempos unánimemente considerados como los del final de la época de oro-, y que por contraste los cortos estaban muy lejos de la centena anual alcanzada pocos años atrás, en 1953, bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, los sindicatos de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC) y el de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), ya para entonces varias veces enfrentados, suscribieron un acuerdo según el cual el STIC se obligaba a filmar cortometrajes exclusivamente, así como a no reunir a modo de largometraje lo que filmara. Los Estudios América, inaugurados en 1957 al mismo tiempo que se dio la desaparición de los Tepeyac, los CLASA y los Azteca, se levantaron específicamente para el trabajo del STIC, y se suponía que las producciones de ahí emanadas, ninguna superior a los treinta minutos, irían destinadas a la televisión.
El acuerdo fue inmediatamente violado con la célebre Raíces, de Benito Alazraki, filmada en el mismo 1953, considerada precursora del cine independiente mexicano, ganadora del premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en el Festival de Cannes 1955, exhibida con relativo éxito en cartelera, hecha por miembros del STIC y, en realidad, consistente en la conjunción de cuatro historias distintas, basadas en sendos cuentos de Francisco Rojas González, que para efectos de duración deben ser consideradas como cortometrajes.
De igual modo, la costumbre del STIC fue, en contra del acuerdo suscrito, reunir tres o cuatro filmes de media hora de duración y exhibirlos en las salas cinematográficas y no en televisión, salvo raras ocasiones.
Muy posiblemente beneficiado por la inercia de Los olvidados (1950, Luis Buñuel), en 1954 el corto documental También ellos tienen ilusiones de Luis M. Guzmán fue reconocido dos años más tarde en el IX Festival de Cine Experimental de Cannes; para más coincidencia, baste señalar que el tema son los niños pobres del barrio capitalino de Nonoalco.
Manuel Barbachano Ponce (1924-1994), conspicuo hombre de cine, fundó en 1952 la empresa Teleproducciones, S.A. Además de ser el productor de Raíces, hizo gran cantidad de cortometrajes a manera de noticieros, titulados Tele Revista y Cine Verdad, que en palabras de García Riera “vinieron a sustituir a los obsoletos noticieros cinematográficos”.
Durante la primera mitad de la década, este tipo de trabajos mantuvo a flote una producción de cortometrajes que, de otra manera, habría sido mucho más escasa. Lo que resultó inevitable fue la casi general pauperización formal y conceptual, excepción hecha de los referidos También ellos… y Un mundo ajeno, Fuego cautivo (1956, Ignacio Retes), así como los trabajos que premió el STPC en 1958, a raíz de un concurso de cortometrajes en los que obtuvieron reconocimientos Jorge Durán Chávez, Graciano Pérez y Sergio Véjar. Mención aparte merece el mencionado Luis M. Guzmán, quien con Viva la tierra añadió a su haber un diploma de la XIX Muestra de Venecia de 1958, y el premio al Mejor Corto en San Sebastián 1959.
La premiosis crónica o un mal que a veces beneficia
Distinta suerte corrió en Cannes, en ese mismo 1959, Perfecto Luna de Archibaldo Burns. A pesar de que en este caso hay quien habla de una copia en mal estado como la causa de que no haya ganado nada, cabe pensar en la posibilidad de estar ya no ante el germen sino frente a la consolidación absoluta de una actitud que, como otras ya mencionadas, también prevalece hasta el presente: la búsqueda muchas veces irreflexiva de reconocimiento internacional, el consecuente hallazgo de múltiples razones a la hora de explicar por qué no se le obtuvo pero, sobre todo, la noción distorsionadora de que sólo aquellos trabajos que ostenten algún galardón tienen alguna importancia.
Entre otras consecuencias de dicha actitud está la del registro más o menos incompleto de lo que desde entonces se ha filmado, o bien de su escasa mención en recopilaciones, estudios históricos y análisis. Es cierto que en esto contribuye, en buena medida, la cada vez más abundante y dispersa producción de cortometrajes y la consecuente dificultad de llevar una cuenta exacta de cuántos, quién y cuándo los filmó; pero también es verdad que el énfasis en la atención ha sido fatalmente trasladado a los que obtienen uno o más premios.
Anomalía que llegó para quedarse y que hoy es incuestionable norma, la inscripción a ultranza de un cortometraje en uno o muchos más de los festivales en donde puede obtener el ansiado aval, es causa y consecuencia al mismo tiempo de un hecho siempre lamentable: la muy escasa y a veces nula posibilidad que un cortometraje tiene de ser visto por un público que no sea el especializado o, si hay suerte, el asiduo. Como un uroboro, el ciclo se cierra con el regreso a casa del cortometraje premiado, sólo para ser visto en festivales y muestras locales, por un número de espectadores tan reducido como el interés de distribuidores, exhibidores y público masivo por acercarse a conocer aquello que, en una paradoja enojosa, de cualquier modo los llena de orgullo colectivo, máxime si se trata de cierta producción que ha obtenido alguno de los trofeos más codiciados y prestigiosos en el ámbito del cine.
Por lo que puede juzgarse prácticamente nadie, entre quienes fomentan, apoyan, realizan y promueven los cortometrajes, ha identificado esta inercia como la condena que realmente significa en el caso mexicano, consistente en poseer una capacidad inmensa -en todos los sentidos- para producir cortometrajes, tener una cinematografía eminentemente formada por ellos, gozar el privilegio del reconocimiento mundial, y, sin embargo, tanto en los hechos como en el discurso seguir tratando al género como si fuese menor, poco relevante y digno de atención solamente cuando logra hitos históricos. En la atmósfera enrarecida de tal actitud, pocos cambios puede haber que sean capaces de dar un vuelco al manejo a fin de cuentas contraproducente que se le da al cortometraje, condenado, hay que insistir, a ser materia de ostracismo si es uno de los muchos que participaron en algún concurso sin ganarlo.
Las cuatro últimas décadas, a las que debe sumarse la mitad de esta que actualmente vivimos, son la mejor prueba de que lo anterior es verdad. A diferencia del manejo que se le daba a la información proveniente de los primeros cincuenta años del cortometraje en México, con el acento puesto en asuntos como el debut de un cineasta, la irrupción de una figura actoral, el carácter temático o el tratamiento formal, lo que acusa la mayoría de historiadores, analistas y recopiladores es la costumbre -irreflexiva o inconsciente-, de ponderar la mención de un cortometraje o del autor en función del o los premios obtenidos.
Empero, la década de los años sesenta en México debe ser considerada relevante para el cortometraje debido a razones independientes de la premiosis, por más que trabajos como Sinfonía de luz y color de Servando González, Carnaval en la Huasteca de Roberto Williams, El masoquista de Carlos Toussaint, El despojo de Antonio Reynoso, Ambición trágica de Jesús Torres, Magueyes de Rubén Gámez -más conocido en virtud de que acompañó las exhibiciones de Viridiana de Luis Buñuel– todos de 1960, hayan ganado uno o más premios, en cada caso; lo mismo que Sueños de plata, Una idea de oro y Río arriba, los tres de Adolfo Garnica, Guelaguetza de Tito Davison, Del mar a la montaña de Rolando Aguilar, de 1961, o los más bien intrascendentes Misión de paz y amistad y Cinco de mayo, dirigidos por Fernando Martínez en lo que con seguridad fue un encargo del entonces presidente de México Adolfo López Mateos, y que obtuvieron las Diosas de Plata que hasta la fecha sigue otorgando, cada tanto con más sombras que luces, el organismo PECIME, Periodistas Cinematográficos de México.
Las razones aducidas en el párrafo anterior son, en orden cronológico, la creación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), la convocatoria al Primer Concurso de Cine Amateur de PECIME y el movimiento estudiantil de 1968.
El surgimiento del CUEC, en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcó el inicio de una verdadera nueva época para el cine mexicano, y de manera especial para el cortometraje, habida cuenta de la estructura académica y el plan de estudios que definen a la institución. El CUEC ha sido, desde el arranque de sus actividades, uno de los principales responsables de la buena o la mala salud del corto mexicano, atribución que más adelante compartirá con el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), creado en 1975 y hoy en día dependiente del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Cuatro años antes que el CCC aparecerá también el Centro de Producción de Cortometrajes (CPC), pero de estas instituciones se hablará más adelante.
El mismo año de su fundación, el CUEC inició lo que ahora es una numerosísima producción cortometrajista con A la salida, de Giancarlo Zagni. Muchos cineastas actualmente conocidos por sus largometrajes son egresados del CUEC; varios de ellos se incorporaron de manera fugaz o permanente a la plantilla de profesores, pero invariablemente fueron autores de cortometrajes. Entre ellos: Alberto Bojórquez, Marcela Fernández Violante, Jorge Fons, Juan Guerrero, Jaime Humberto Hermosillo, Alfredo Joskowicz, Raúl Kamffer, Leobardo López Arretche y Federico Weingartsthofer.
Los Juegos Olímpicos de 1968 significaron un relativo auge para la producción de cortometrajes. Con Alberto Isaac como responsable, el Comité Olímpico Mexicano encargó y financió un medio centenar de cintas, entre ellas cuatro cortometrajes no superiores a los dos minutos de duración, protagonizados por Cantinflas y dirigidos -aunque esto sea sólo un decir-, por Manuel M. Delgado, así como Los escuincles de Antonio Reynoso, Eva de Manuel Michel y Olimpia 68 de Giovanni Korporaal.
Tanto el CUEC como otras instituciones participaron de la súbita abundancia de cortometrajes que tuvo lugar en un año tan significativo para México como lo fue 1968. Entonces fueron filmados, entre otros, los documentales La manda de Joskowicz -al año siguiente haría otro documental, titulado La pasión-, Los zapotecas de Manuel González Casanova -posteriormente hizo Siqueiros-, Chiapas de Paul Leduc, Arte barroco de Juan Guerrero y Cuatro mil años de deporte de Carlos González, así como las ficciones El día de la boda codirigido por Alfredo Muñoz y Gastón Martínez, y Tu hijo de López Arretche, quien un año más tarde rodaría Parto sin temor.
Antes de todo lo anterior, en 1965 se celebró el Primer Festival Internacional de Guadalajara de Cine de Cortometraje, cuyo ganador fue ¡Viva la muerte! de Adolfo Garnica, quien al año siguiente recibiera una Diosa de Plata por Despierta, ciudad dormida, así como el primer lugar en un Festival Turístico en Francia por México es… Otro galardonado en Guadalajara fue Guillermo Saldaña por Lujuria. Al año siguiente, Felipe Cazals fue premiado en Argentina por su corto Que se callen y en Brasil por Leonora Carrington o el sortilegio irónico. Por su parte, Jomí García Ascot se llevó el premio del Segundo Festival Internacional de Guadalajara de Cine de Cortometraje con Remedios Varo, sobrepujando entre otros a Homesick, de Jaime Humberto Hermosillo y Panteón de López Arretche.
Al final de esta década hubo algunos cortos destacables, ya ostentaran premios o carecieran de ellos, como Florida Laude de Gregorio Wallerstein y Distrito Federal de los hermanos Bilbatúa, que disfrutaron de un privilegio tan inusual entonces como ahora: el de ser exhibidos a suficiencia en salas cinematográficas. Algo similar le ocurrió a El hijo, de López Arretche, presentado durante un mes entero en San Francisco y Nueva York, así fuera en salas de arte únicamente.
Los muy estatales años setenta
Como presidente de México entre 1970 y 1976, Luis Echeverría estatizó literalmente al cine. Su hermano Rodolfo fue el responsable de una industria que marginó a la producción privada, de modo tal que la disparidad entre una y otra conllevó más de una distorsión en los ámbitos ideológico y conceptual. Bajo esta tónica fue fundado en 1971 el Centro de Producción de Cortometrajes, históricamente acusado tanto de no producir sólo cortos, como de que los producidos fueron preponderantemente hechos para cantar las loas del poderoso en turno. Sin embargo, de ahí surgieron, por ejemplo, Cartas de Japón y El rumbo que hemos elegido, ambos de Carlos Velo, así como Son dedicado al mundo y amigos que lo acompañan de Rafael Corkidi, todos en 1972, y ninguno de ellos puede ser tildado de progobiernista. En ese mismo año fueron filmados, con el auspicio de diversas instituciones, El asunto de Gabriel Retes -uno más de los incontables largometrajistas aún activos que tomaron al corto como trampolín-, Hoy de Alfredo Moreno y Viva la raza de Francisco Gaytán. En 1973 fue filmado, y al año siguiente premiado en Alemania, Los vendedores ambulantes de Arturo Garmendia, cuya principal particularidad es haber sido producido por la Universidad de Puebla, es decir, una institución de la que cinematográficamente nada se sabía y de la cual, como muchas otras, por cierto, nada se sigue sabiendo. (Sería deseable que una circunstancia tan atípica como ésta se hubiese convertido, como sucedió con otros hechos de ningún modo igual de encomiables, en algo usual. Por el contrario, debieron transcurrir muchos años para que instituciones distintas al CCC y el CUEC brindaran algún tipo de apoyo a la filmación de cortometrajes; entre ellas, debe destacarse a la Universidad de Guadalajara.)
Aunque ya había debutado en el largometraje, Arturo Ripstein rodó en 1970 los cortos La belleza, Crimen y Exorcismo, poniendo así un ejemplo de lo que posteriormente no haría de nuevo ni él mismo, es decir, permitirse la posibilidad de alternar la creación de cortos y largos. Con La causa, otro corto, Ripstein ganó en 1976 un premio otorgado por la Asociación Internacional de Periodistas en el Festival de Documental y Cortometraje de Leipzig, Alemania.
La tendencia general en esta década -misma que continúa hasta el presente- fue que el cortometraje perdió, a favor de cintas de largo aliento que se han vuelto emblemáticas del cine mexicano, a la gran mayoría de sus realizadores: Paul Leduc, Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Cazals, Jorge Fons, Rafael Castanedo y varios más. Dicha situación es apreciable asimismo en el recurso a confeccionar largometrajes a partir de la unión de segmentos dirigidos por tres o más cineastas. En este sentido fueron hechas Trampas de amor (1968), de Tito Novaro, Manuel Michel y Jorge Fons; Tú, yo, nosotros (1970), dirigida por Gonzalo Martínez, Juan Manuel Torres y de nuevo Jorge Fons, pero el ejemplo más destacable es sin duda Fe, esperanza y caridad, filmada en 1972 por Alberto Bojórquez, Luis Alcoriza y, una vez más, Jorge Fons.
Entre una producción de cualquier manera numerosa gracias al CUEC, al CPC y, a partir de 1975, el ya mencionado CCC, y ya en definitiva establecida la costumbre de referirse casi exclusivamente a trabajos premiados, suele destacarse a los ganadores de los varios galardones -tanto nacionales como extranjeros- destinados al cortometraje. Así, deben mencionarse al menos Palenque de Eugenia Rendón y Frida Kahlo de Marcela Fernández Violante -que en 1972 y 1973 ganaron sendos Arieles, premio que catorce años después estaba de regreso, en virtud de que la gestión de Echeverría reinstauró las actividades de la Academia-; sin olvidar Centinelas del silencio (1971) de Roberto Amram, reconocida en festivales de Argentina, Bélgica, España, así como doblemente por la Academia estadunidense con el Oscar al Mejor Corto y al Mejor Documental.
Otros premiados en diversos foros fueron Cita en Guadalajara de Alberto Isaac, Fundición a la cera perdida de Ariel Zúñiga, Judea de Nicolás Echevarría y de Cristóbal Ignacio Merino La culpa es tuya, cuyo mayor logro parece haber sido figurar como finalista en el Festival de Florencia, Italia.
Por cierto, mencionar una condición como esa ser finalista de un concurso- en aras de demostrar cualidades, ha derivado a la costumbre más bien equívoca de incluir en las credenciales de una película, corta o larga, el mero hecho de haber participado en este o aquel certamen. Si bien es cierto que desde hace tiempo y hasta la actualidad los procesos de selección de festivales realmente notables -Cannes, Venecia, Berlín y otros de similar nivel- resultan ser tácitas o implícitas vías de reconocimiento, no debería seguirse con tanta naturalidad la usanza de aplicar una medalla que, en estricto sentido, no existe, a un competidor que, en sentido también estricto, no ganó. Entre varias razones destaca una: que los malos ejemplos cunden como el fuego y es por eso que actualmente, con la incontrolable proliferación de festivales, muestras y demás eventos, prácticamente cualquier cortometraje puede presumir de haber participado en uno o en otro, aunque en términos de calidad esa participación no signifique nada.
Lo anterior tiene el agravante de que ni siquiera los premios digamos oficiales, digamos respetables, son garantía de que en efecto el reconocimiento ha recaído en quien más lo merecía. El regreso de los Arieles puso de capa todavía más caída a unas Diosas de Plata que hoy por hoy son un premio que no da lustre alguno y, sin ir más lejos, en los años setenta e incluso después, los multimencionados Arieles han sido por lo menos sospechosos de haber quedado en manos de realizadores favorecidos por causas sin relación con lo que de ellos se vio en pantalla. Más sencillamente, que su entrega ha adolecido de corrupción. En esta década fue vox populi que los ganadores eran, de modo poco menos que invariable, los trabajos financiados por cualquiera de las muchas instituciones estatales creadas entonces: Conacine y Conacite I y II.
La cultura es tuya, Universidad comprometida, No nos moverán, De ayer y de mañana, Baja California: paralelo 28, Silent Music, Tiempo de correr, Todos somos mexicanos, IV Maratón del río Balsas, El quinto jinete-contaminación, El trabajo, El encuentro, La canica, Nutrición, Erosión, Minería, Vicios en la cocina, Preferencias, Estudio para un retrato, Ixtacalco… premiados con el Ariel a lo largo de esta década, se vieron beneficiados por la conformación de tres categorías galardonables dentro del corto: ficción, documental y educativo, científico o de divulgación. Esta es una medida que a primera vista parece positiva, pero que bajo la luz de las ideas aquí expuestas debería ser al menos cuestionable, si se toma en cuenta el involuntario y contraproducente resultado: la entrega del premio en cuestión ayuda muy poco, o nada, a lo memorable que de suyo sean los trabajos premiados, condición que sería de esperarse en una obra digna, precisamente, de ser reconocida. Por otro lado, si el único criterio atendible o el más importante fuese siempre la consignación completa de lo premiado, cualquier texto alusivo al tema acabaría convertido en un farragoso catálogo, útil solamente para la extracción del dato e inútil para cualquier otro efecto.
En congruencia con lo anterior, parece hasta cierto punto ocioso, cuando no perverso -en el sentido de que se modifica nocivamente la visión de conjunto-, hacer una enumeración ya no se diga exhaustiva sino ni siquiera demasiado extensa de los muchos cortometrajes mexicanos que han obtenido premios a nivel local e internacional desde entonces y hasta el tiempo actual.
De los ochenta al presente
No obstante lo anterior, es preciso reconocer que casi cualquier otra manera de abordar la producción de cortometrajes sería una variante personal tanto como una forma limitadísima y eufemística de dar premios, salvo, quizá, un análisis crítico específicamente enfocado a cierto tema, subgénero, cineasta o grupo de ellos. Cabe de cualquier modo un matiz: ni todos los premios son espúreos, desde luego, ni todo lo premiado carece de otros atributos de validez.
Más plausible resulta, entonces, hacer hincapié en ciertos cortometrajes que, con premios o sin ellos, tienen algún tipo de significación. Todavía de la década pasada deben mencionarse Los murmullos (1976) de Rubén Gámez, Monjas coronadas (1978) de Paul Leduc, y Polvo vencedor del sol (1979) de Juan Antonio de la Riva, el primero debido a su extraordinaria factura y a que su realizador no dejó de filmar cortos a lo largo de su dilatada carrera y, de hecho, se le reconoce más por éstos que por sus largometrajes; el segundo a que es uno de los pocos realizadores que no abandonaron del todo, al menos durante una temporada, el género que lo vio nacer; y el tercero a que con ese corto, su autor inició de manera inmejorable una trayectoria fílmica de la cual -como muchos historiadores gustan aducir- ya se anticipan aquí los rasgos principales.
Algo similar puede decirse del documental Teshuinada de Nicolás Echevarría, El secreto de Luis Mandoki y Así es Vietnam de Jorge Fons, todos de 1979. Ya en los años ochenta se filmaron, entre muchos otros, Chahuistle de Carlos Mendoza -posterior alma de la vigente empresa Canalseisdejulio, productora de cortos y largos documentales-, en 1980; Patricio (1981) de José Luis García Agraz, el documental Los encontraremos (1983) de Salvador Díaz, la ficción La divina Lola (1984) de Luis Estrada -posteriormente autor del célebre largo La ley de Herodes-, el muy buen testimonial Elvira Luz Cruz, pena máxima (1985) de Dana Rotberg y Ana Diez Díaz, Una isla rodeada de agua, también de 1985 y dirigido por María Novaro, otra cineasta que se quedó en el largo; Y yo que la quiero tanto (1987) de Juan Pablo Villaseñor, quien luego del largometraje Por si no te vuelvo a ver, dirige el largo-documental, Los niños de Morelia (2004); y finalmente el documental Monarca, adivinanzas para siempre (1988), de Iván Trujillo, quien a final de cuentas abandonaría la realización para dedicarse a otras tareas importantes dentro del cine nacional, verbigracia la conducción de la Filmoteca de la UNAM.
Para efectos prácticos, la promulgación de la nueva ley de cine en 1992, así como la entrada en vigor a partir de 1994 de lo que para la cinematografía nacional es un muy desventajoso Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos-México, no le significaron al cortometraje nada especialmente significativo. Las razones de esta ausencia de variantes hay que encontrarlas, una vez más, en la continuidad de condiciones, disposiciones y manejo del cortometraje ya referidas a lo largo de estas líneas, entre las cuales destacan el hecho de entender al corto tal si se tratara de una suerte de ligas menores previas a las mayores del largometraje; la nula orientación a buscar cualquier tipo de recuperación económica -ya no se diga alguna remuneración para quienes los realizan-; así como la costumbre, negativa o positiva o una mezcla de ambos extremos, de recurrir a este género teniendo en mente la obligación de los festivales como vía única de difusión.
Premios trascendentes y de los otros
En el México cinematográfico, la década de los años noventa está marcada de manera indeleble -y no sólo pensando en cortometrajes- por una sola obra, de tan sólo cinco minutos de duración: El héroe, animación dirigida por Carlos Carrera. Producida en 1993, aunque cierta falta de prolijidad hace a muchos cambiar esta fecha por la del año siguiente, ésta, que para más de un crítico es una obra maestra, tuvo múltiples significados, entre los cuales destaca el de haber concitado la siempre elusiva unanimidad, pues a la Palma de Oro en Cannes 1994 se sumó una cauda larga de reconocimientos nacionales y extranjeros, así como una auténtica aclamación de propios y extraños. Fue, además, el punto de partida de una época que en más de un modo aún seguimos viviendo, durante la cual el apoyo a la producción de largometrajes ha dejado de soslayo la idea de que se trata de dinero perdido o de alguna suerte de diletantismo cultural y artístico.
A su lado, palidecen sin remedio otras obras quizá dignas de más atención pero que, debe insistirse, fueron beneficiarias en mayor o menor medida de un prestigio que de pertenecer a El héroe pasó a hacerse extensivo -con o sin razón-, a la totalidad de la creación cortometrajista. Como quiera que se vea, los noventa fueron el escenario de fondo de varias continuidades y alguna que otra inauguración. Entre las primeras sobresale el surgimiento de más cortometrajistas que se volvieron largometrajistas -como Eva López Sánchez y sus Objetos perdidos de 1992-, o al revés, cineastas que volvieron así fuera fugazmente a filmar un corto -como Joskowicz y su Recordar es vivir de 1995-, e incluso de algunos realizadores cuya intención pareciera ser la continuidad en el género, como Juan Carlos Rulfo y su El abuelo Cheno y otras historias de 1996, por más que después haya dirigido un largometraje, ya que los Diminutos del Calvario y otras realizaciones, en las cuales ha participado como director o productor, lo sitúan más del lado del corto. Otro caso similar es el de Carlos Salces, autor del muy reconocido En el espejo del cielo (1999), y que antes de una incursión poco afortunada en el largometraje, dejó bien establecido que el cortometraje es género en el que mejor se desenvuelve, como lo puede apreciarse en Las olas del tiempo (2000).
De episodios perdidos y otros paréntesis
Caso aparte es el que Juan Manuel Aurrecoechea nombra acertadamente El episodio perdido, en referencia al cine de animación hecho en México. En su libro, titulado así y publicado apenas en 2004, hace un completísimo y hasta entonces inexistente recuento y análisis de la historia del cine de animación mexicano. La extensión y complejidad de este subgénero, como es posible verificar con la lectura de dicha obra y con un cotejo somero de sus fuentes bibliográficas, hemerográficas y de referencia directa, exceden con mucho los alcances y las dimensiones de este ensayo.
Para los propósitos aquí planteados, baste proceder a la inversa y mencionar que en México no se ha hecho ni media decena de largometrajes de animación, entre los 134 filmes que Aurrecoechea consigna desde sus inicios, que datan de 1915, según Moisés Viñas, con Mi sueño, o más probablemente de 1927 con el trabajo atribuido a Miguel Ángel Acosta, quien sería el autor de “más de doscientas películas animadas con duración de unos cuantos segundos cada una”, en palabras del animador Luis Stempler citadas por Aurrecoechea. No obstante, este autor da por bueno el dato de que la animación en México arranca gracias al antes mencionado Salvador Pruneda, Bismarck Mier, Salvador Patiño, Alfredo Ximénez y Carlos Manríquez, cuyo trabajo tuvo verificativo en los años treinta, década en la cual también figuraron los Estudios AVA, propiedad de Alfonso Vergara Andrade, que hasta 1939 produjeron “por lo menos ocho cortos: Paco Perico en premier, Noche mexicana, Los cinco cabritos y el lobo, La cucaracha, La vida de las abejas, El jaripeo y dos versiones de El tesoro de Moctezuma”, en palabras de Aurrecoechea.
Discontinua, signada por la sombra de la poderosa industria de animación estadunidense, de la que emanaban o a la que volvían los animadores, condicionada por los espacios y los tics televisivos a partir de los años cincuenta, finalmente arrinconada casi por completo en el ámbito creativamente triste de la publicidad, la producción de cortometrajes mexicanos en este subgénero sufrió también diversas apropiaciones; algunas con fines político-propagandísticos, otras con fines puramente comerciales. Pese a todo ello, Antonio Gutiérrez, Carlos Sandoval, Ernesto Terrazas, Ernesto López, Ignacio Rentería y varios más hasta la primera mitad del siglo pasado, así como en las décadas siguientes Juan Fenton, Marco Antonio Ornelas, el Taller de Animación, A.C., Emilio Watanabe, Francisco López, Guadalupe Sánchez et al. siguieron realizando, ya fuera en un equipo de trabajo o en otro -la animación no suele ser, como se sabe, labor de un solo hombre-, todo tipo de cortometrajes animados que, en mayor o menor medida, buscaron cierta identidad nacional y a veces la hallaron sin haberla buscado.
Además de Carlos Carrera, que luego de convertirse en uno de los largometrajistas más prestigiosos de México ha vuelto al cortometraje de animación con De raíz (2004), destaca el trabajo inobjetable de Jaime Ponce y José Luis Rueda con sus Cuatro maneras de tapar un hoyo (1995), el de Roberto Rochín, Antonio Urrutia y René Castillo Sin sostén (1998), de este último el extraordinario Hasta los huesos (2001), así como el de Dominique Jonard por un buen número de animaciones trabajadas con niños indígenas –Un brinco pa llá, Rarámuri, pie ligero, Santo golpe y otras-.
Eventos y formatos
El experimento de reunir una serie de cortometrajes para conformar un largo, que como se ha dicho fue mayoritariamente frecuentado en la década de los años setenta, parece haber sido desechado como opción viable, ya que posterior a esa época, sólo se han hecho tres ejercicios: Historias violentas en 1984 y Cero y van cuatro en 2004.
A partir de la verificable continuidad en términos cuantitativos por lo que toca a la producción de cortometrajes ortodoxa o clásica, por llamarla de algún modo, y más allá también de que a las entidades antes mencionadas -CUEC, CCC, IMCINE- se han sumado instituciones educativas como la citada Universidad de Guadalajara, la Iberoamericana y algunas más, los años noventa y la media década que corre hasta 2005 están signados por una eclosión del corto, tan múltiple en sus propuestas como en los soportes técnicos que emplea. El número de producciones oficiales, semioficiales o híbridas y las que de verdad pueden ser consideradas independientes resulta prácticamente inabarcable y con dificultad se hallará un registro completo presentado de manera unitaria. Entre diversas causas, esto es así en virtud de que se ha vuelto laxo el límite -por cierto nunca suficientemente claro- entre lo que puede valer como cortometraje cinematográfico en sentido estricto, y lo que para unos no ha dejado de ser labor de videoastas, aunque en opinión de otros, que van conformando la mayoría, sea equiparable a cine.
Ante este panorama, un parámetro aceptable para medir el estado de salud del cortometraje mexicano actual pueden ser los eventos dedicados al mismo, que con regularidad han venido efectuándose en los últimos años. Los más importantes son, sin duda, la Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara, que en 2004 llegó a su vigésima edición y que incluye hace más de diez años una sección de cortometraje; las Jornadas de Cortometraje, originalmente celebradas en Ciudad de México a partir de 1994 y hasta 2002, trasladadas al año siguiente a la ciudad de Morelia y convertidas, junto con un programa mucho más amplio, en el Festival Internacional de Cine de esa localidad; y finalmente el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, encuentro nacido en la ciudad de San Miguel de Allende y al poco tiempo hecho extensivo a la de Guanajuato, que desde 1998 ha celebrado ocho ediciones anuales.
Entre 2000 y 2005, la antes Muestra de Cine Mexicano y ahora Festival Internacional de Cine en Guadalajara ha exhibido, como parte de su sección oficial, susceptible de ser premiada, o en calidad de invitados -sin incluir retrospectivas u homenajes-, un total de 139 cortometrajes, distribuidos del siguiente modo: 15 en 2000, 17 en 2001, 22 en 2002, 28 en 2003, 16 en 2004 y 41 en 2005. Salvo el penúltimo, es apreciable un aumento sostenido en la cantidad de trabajos, hecho que puede interpretarse lo mismo como expresión de un incremento general de la producción total de largometrajes en México, que como la apertura creciente de este evento a incorporar trabajos surgidos de instancias más diversas que las acostumbradas CCC, CUEC e IMCINE -por ejemplo, en la decimocuarta Muestra, celebrada en 1999, nueve de catorce filmes fueron hechos por esta última institución-.
De 2002 a 2005, es decir, entre la última edición de las Jornadas de Cortometraje y los tres primeros festivales de cine de Morelia, este evento incluyó un total de 219 películas cortas mexicanas, de la siguiente manera: 40 en 2002, 50 en 2003, 66 en 2004 y 63 en 2005, incluyendo en todos los casos la sección en competencia, la infantil, los documentales cuya duración no excede los treinta minutos y además, en las dos últimas ediciones del evento, añadiendo una sección dedicada a los cortometrajes producidos en Michoacán, entidad de la cual es capital la ciudad sede del evento.
En sus tres últimas ediciones, el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto ha presentado, como parte de diversas secciones, un total de 146 cortometrajes mexicanos, divididos así: 40 en 2003, 55 en 2004 y 51 en 2005. Este último año, de manera similar al Festival de Morelia, Expresión en Corto incluyó una sección exclusiva para producciones hechas en la entidad sede del evento, en este caso Guanajuato. Otro dato importante es que, a diferencia de otros eventos, en este se hace una clara distinción entre los trabajos realizados con soporte cinematográfico y los que provienen del video. También es importante mencionar que diecisiete de los 146 cortometrajes -cinco en 2003, siete al año siguiente y cinco en el posterior-, provienen de un concurso peculiar del que, hasta donde ha sido posible averiguar, no hay similares en otros países: durante la celebración del festival, pequeños equipos de trabajo compiten por realizar un cortometraje, de características que lo homologan prácticamente con cualquiera de los inscritos en las distintas secciones, en un lapso no mayor a 24 horas.
El total de los cortometrajes mexicanos exhibidos en estos certámenes durante los últimos seis años es algo menor a los 504 que resultan si se efectúa la suma de las cifras mencionadas. La razón estriba en que, como es obvio suponer, algunos de ellos han sido presentados en más de un evento. A pesar de esta salvedad, podría empero hablarse de una producción anual promedio que con toda seguridad supera el centenar; recuérdese que este medio millar sólo incluye lo que se ha presentado en los tres eventos más relevantes, a los cuales por lo menos habría que añadir la cantidad difícilmente rastreable de cortometrajes descartados, más la programación de otros eventos de carácter local o de escasa difusión.
Sin embargo, dicha diferencia es numéricamente soslayable, sobre todo si se considera que, tratándose de cortometrajes -lo cual significa tener en mente las muy escasas posibilidades de exhibición con las que cuentan-, más atendible que el censo definitivo es la oportunidad de que estas producciones lleguen a la mayor cantidad posible de espectadores. En el caso de México debe considerarse también un aspecto de carácter cultural: su persistente centralismo. Al respecto, el hecho de que estos eventos se realicen en ciudades del interior del país no es una condición irrelevante.
Aunque la concurrencia a festivales no es, como se sabe, parangonable con aquella que conforma la oferta cinematográfica regular, sí establece un punto de partida desde el cual tanto realizadores como promotores de este género cinematográfico podrían apuntar a objetivos que superen la postura más bien tácita, inercial y limitante implícita en creer que un cortometraje ha de ser realizado eminentemente para un “público de festivales” -cuando no exclusivamente para el jurado que ha de calificarlos-, tónica que, incluso antes del parteaguas que en 1994 significó el triunfo internacional de El héroe, priva y pareciera en muchos casos normar criterios de concepción artística, propuesta argumental, intención formal, etcétera.
En este sentido, la relativa bonanza del género en términos de cantidad tiene que matizarse a partir de la calidad intrínseca de cada producción en particular. Al igual que en cualquier otra disciplina, el incremento en el número no garantiza siquiera el sostenimiento del nivel de calidad, e incluso puede hacerlo disminuir en términos de porcentaje. De nuevo partiendo de la programación de los festivales aludidos, puede afirmarse que el nivel de las propuestas no ha corrido parejas con su incremento numérico. Inclusive debe hablarse de cierta pauperización, misma que no necesariamente halla su causa -como podría suponerse de manera simplista- en el recurso, cada vez más socorrido, del soporte video digital. En otras palabras, hay cortometrajes realizados en formato digital cuya calidad formal, fuerza dramática o solidez narrativa es incluso superior a la de otros hechos en formato cinematográfico. La calidad de unos y otros depende más, como es natural, del talento que posean sus realizadores.
Lo que se ha producido en el último lustro da buena cuenta del diverso panorama que actualmente ofrece el cortometraje mexicano, en el que puede recorrerse una gama completa entre extremos distantes: por un lado, hay un sinnúmero de muestras de novatez, impericia y porfía en abordar el corto aliento narrativo como si fuera obligatorio pretender, sin suerte, una comicidad o un hieratismo que sólo parecen complacer a su realizador, y por otro hay una buena cantidad de trabajos de manifiesta solvencia.
Sin ser exhaustivos, entre los primeros están: Juego de manos (2002, Alejandro Andrade), El excusado (2003, Lorenza Manrique), La fiesta ajena (2003, Andrea E. Casar), Bracho (2004, Edin Martínez), Charros (2004, Jorge Riggen), Espíritu deportivo (2004, Rubén Montiel), documental; Pata de gallo (2004, Celso García), Srita. C.J. (2004, Mariana Miranda), El gran salto (2005, Belén Lemaitre).
De los segundos es insoslayable referirse a Los maravillosos olores de la vida (2000, Jaime Ruiz Ibáñez), El ojo en la nuca (2000, Rodrigo Plá), coproducción México-Uruguay, ganador del Oscar al Mejor Corto Extranjero 2001, Los zapatos de Zapata (2000, Luciano Larobina), premio al Mejor Documental en Cartagena 2001, De Mesmer con amor o té para dos (2002, Salvador Aguirre y Alejandro Lubezki), La cumbre (2003, Jorge Fons), La historia de todos (2003, Blanca Xóchitl Aguerre), animación en plastilina; La nao de China (2003, Patricia Arriaga), Síndrome de línea blanca (2003, Lourdes Villagómez), producción independiente; Si un instante (2003, Álvaro Curiel de Icaza), Rebeca a esas alturas (2003, Luciana Jauffred), tercer lugar al Mejor Corto Estudiantil en la sección Cinefondation en el Festival de Cannes; Tromba D’Oro (2003, Patricio Serna), Los elefantes nunca olvidan (2004, Lorenzo Vigas), coproducción México-Venezuela; El otro sueño americano (2004, Enrique Arroyo), gran premio del jurado en Clérmont-Ferrand 2005; Para vestir santos (2004, Armando Casas), Victoria para Chino (2004, Cary Fukunaga), coproducción México-Estados Unidos; La Vulka (2004, Ramiro Medina-Flores), David (2005, Roberto Fiesco), El viejo (2005, Paola Chaurand).
Las nuevas tecnologías y su papel presente y futuro en la realización cinematográfica, trátese de corto o de largometraje, son materia que se conecta pero que trasciende el propósito de estas líneas. No obstante, debe mencionarse al menos que las condiciones materiales para la creación del cortometraje hacen a éste no sólo propicio, sino incluso dependiente del empleo de dichas opciones. Queda por ver la consolidación o, quizá, la cancelación de la actual tendencia a un empobrecimiento -no total pero sí generalizado- en los terrenos narrativo y estético, directamente explicable por la posibilidad, diríase masiva, de propuestas cuya calidad, e incluso su condición cinematográfica, es por lo menos discutible.
Bibliografía
Aurrecoechea, Juan Manuel, El episodio perdido. Historia del cine mexicano de animación, Cineteca Nacional, México, 2004.
Ayala Blanco, Jorge, La búsqueda del cine mexicano, tomos I y II, UNAM, México, 1974.
Ayala Blanco, Jorge, La fugacidad del cine mexicano, Editorial Océano, México, 2001.
Centro de Capacitación Cinematográfica 1975-2000, Conaculta, México, 2001.
Ciuk, Perla, Diccionario de directores de cine mexicano, Conaculta/Cineteca Nacional, México, 2000.
De la Vega, Eduardo, “El cine independiente mexicano” en Hojas de cine, vol. 2, SEP/UAM/Fundación Mexicana de cineastas, México, 1988.
De los Reyes, Aurelio, A cien años de cine en México, citado por Valencia de los Reyes, Alejandro, en El cortometraje mexicano: un producto de exportación, UNAM/FCPyS, México, 1999.
El corto a lo largo de un siglo (Un Siecle en Courts), tomo I, editado por el Festival de Clermont-Ferrand, Francia, 1997.
García Riera, Emilio, Breve historia del cine mexicano. Primer siglo 1897-1997, Ediciones Mapa/IMCINE, México, 1998.
García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano, tomos I al XVIII, Universidad de Guadalajara/Gobierno del Estado de Jalisco/Conaculta/IMCINE, México, 1992-1995.
García Riera, Emilio, El cine mexicano, Editorial Era, 1963.
García, Gustavo, El cine mudo mexicano, Martín Casillas Editores/SEP, México, 1982.
Rangel, Ricardo y Rafael Portas, Enciclopedia cinematográfica mexicana, Publicaciones Cinematográficas, S. de R.L., México, 1955.
Viñas, Moisés, Índice cronológico del cine mexicano (1896-1992), UNAM, México, 1992.
Rodríguez Cruz, Olga, El 68 en el cine mexicano, Universidad Iberoamericana, México, 2000.
Catálogos
XIV Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, Universidad de Guadalajara/IMCINE, México, 1999.
XV Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, Universidad de Guadalajara/IMCINE, México, 2000.
XVI Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, Universidad de Guadalajara/IMCINE, México, 2001.
XVII Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Conaculta-IMCINE, México, 2002.
XVIII Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Conaculta-IMCINE, México, 2003.
XIX Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Conaculta-IMCINE/Ayuntamiento de Guadalajara, México, 2004.
XX Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Conaculta-IMCINE/Ayuntamiento de Guadalajara, México, 2005.
Sexto Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, Gobierno de Estado de Guanajuato, México, 2003.
Séptimo Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, Gobierno de Estado de Guanajuato, México, 2004.
Octavo Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, Gobierno de Estado de Guanajuato, México, 2005.
Sexta Jornada de Cortometraje Mexicano, Conaculta/Cineteca Nacional, México, 2002.
Primer Festival Internacional de Cine de Morelia, Conaculta/IMCINE-Cineteca Nacional, México, 2003.
Segundo Festival Internacional de Cine de Morelia, Conaculta/IMCINE-Cineteca Nacional, México, 2004.
Tercer Festival Internacional de Cine de Morelia, Conaculta/IMCINE-Cineteca Nacional, México, 2005.