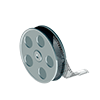ENSAYOS

GÉNEROS Y TENDENCIAS (1920 - 1990)
RAFAEL AVIÑA
Publicado en el: Diccionario del Cine Español e Iberoamericano. España, Portugal y América (2012)
(Coordinación México, Perla Ciuk)
Entre los años 30 y 50, en su llamada época de oro, el cine mexicano lanzó al mundo no sólo un puñado de brillantes equipos de producción y realizadores capaces de plantear la esencia nacional desde diversas perspectivas, sino una serie de temas y tendencias que hoy hacen posible entender la historia y el desarrollo de la industria fílmica mexicana a través del impacto de esos mismos géneros, e incluso de algunos de sus tópicos, varios de ellos muy peculiares y específicos, como podría ser el cine de luchadores, la comedia ranchera, el cine cabaretil y/o de ficheras, o los temas fronterizos y de narcotráfico.
El documental
Desde la llegada de los enviados de los Lumiére a México, el cine nacional se orientó al retrato cotidiano de las costumbres mexicanas captado no sólo por aquellos camarógrafos franceses, sino por los primeros cineastas del país. De hecho, el documental había sido la base de todas las cinematografías, sin embargo, su impacto se fue relegando en poco tiempo debido a la creación de incipientes industrias fílmicas que encontraron en la ficción, un mejor motivo de explotación económica.
Célebres fueron los primeros cortos documentales que retrataban el narcisismo de Porfirio Díaz, interesado en explotar su imagen a través del cine. Más famosos aún, fueron los trabajos de pioneros como Jesús H. Abitia, Salvador Toscano, Enrique Rosas, los hermanos Alva o Enrique Echániz, que no sólo captaron la gesta revolucionaria desde sus primeros conatos, sino la cotidianidad mexicana (La Escuela Normal de Maestros, El manicomio de la Castañeda, La ceremonia del Centenario de la Independencia, La entrevista Díaz-Taft).
No obstante, fue precisamente el tema de la Revolución Mexicana la que dio fama al documental mexicano en sus inicios y que culminaría años después con el magno proyecto de Memorias de un mexicano, montaje realizado hacia 1950 por Carmen Toscano, hija de don Salvador Toscano. Poco antes, el corto Nace un volcán de Luis Gurza adquirió fama mundial, al igual que Carnaval Chamula de 1959 dirigida por José Báez Esponda, documental que capturó el intrigante universo místico indígena. En Torero (1956), su director Carlos Velo, recopiló material filmado sobre el matador Luis Procuna y sobre su familia, al mismo tiempo que reconstruyó algunas escenas de la juventud del diestro.
Una década después, Jorge Fons (Así es Vietnam), Arturo Ripstein (Lecumberri. El palacio negro), Giovanni Korporaal (Islas Marías, hoy) realizaron atractivos largometrajes documentales, así como otros cineastas que se interesaron por el género en ejercicios de corto y mediometraje para cine y televisión como: Felipe Cazals, Alejandro Pelayo, Rafael Montero o José Luis García Agraz. Los adelantados (1969) fue un documental-encuesta, sobre un ejido henequero de Yucatán, con el que debutaba el empresario, editor y productor Gustavo Alatriste.
Con más recursos y un equipo de jóvenes profesionales del cine como Ripstein, Rafael Castanedo, Alexis Grivas y Toni Kuhn, Alatriste realizó un año después su mejor obra, QRR (Quien resulte responsable), sobre la conflictiva zona de Ciudad Nezahualcoyotl; una suerte de microcosmos de la propia Ciudad de México con sus carencias, violencia y corruptelas. Otro documentalista destacado en los 70 fue Eduardo Maldonado –Testimonio de un grupo, Sociedad colectiva quechehueca, Reflexiones, Atencingo (Cacicazgo y corrupción y Jornaleros). No obstante, uno de los mejores documentales de esa época es: Etnocidio: Notas sobre el Mezquital (1976) de Paul Leduc, escrito por éste y Roger Bartra, acerca de la trasculturización, pobreza, alcoholismo y prostitución, en esa miserable zona del estado de Hidalgo.
Con aquella, habrá que citar las investigaciones realizadas en los 80 por el Archivo Etnográfico Audiovisual del INI y los espléndidos trabajos de Nicolás Echevarría: Hikuri-Tame, María Sabina, mujer espíritu, Tesguinada, semana santa tarahumara, Poetas campesinos y Niño Fidencio, el taumaturgo de Espinazo. Además de El grito (1968-71) de Leobardo López Arretche sobre las consecuencias del movimiento estudiantil del 68, realizado por alumnos y profesores del CUEC, el documental político tendrá a figuras relevantes como: Carlos Mendoza quien se inicia con: Amnistía de 1978, rodada en 16 mm, al lado de su editor y futuro co realizador Carlos Cruz, responsable de títulos como: Chapopote, El chahuistle y Charrotitlán. A la que siguen: Los encontraremos (Represión política en México) y Jijos de la crisis, cine documental militante, cuya culminación son los videos del propio Mendoza: Crónica de un fraude, EPR: Retorno a las armas, Operación Galeana o Tlatelolco, Las claves de la masacre.
Para los años 90, el documental resurgió con trabajos memorables como Pepenadores de Rogelio Martínez Merling, acercamiento a un tema demasiado sucio y espinoso como el de la basura. La línea paterna de José Buil y Maryse Sistach, El pueblo mexicano que camina de Juan Francisco Urrusti, sobre el fervor a la Virgen de Guadalupe y Un beso a esta tierra de Daniel Goldberg, sobre la inmigración judía a México. En el nuevo milenio, el documental se ha convertido en un género prestigioso e inteligente con obras como: Recuerdos, Gabriel Orozco, La pasión de María Elena, Trópico de cáncer, Relatos desde el encierro y Ni muy, muy, ni tan, tan…simplemente Tin Tan, centrado en la figura del brillante comediante y actor mexicano.
El cine rural
Cuando el cine llegó a México, la modernidad de la ciudad era aún incapaz de abarcar a un país inminentemente rural. Por ello, no hubo mejor aliado para retratar el campo mexicano que la comedia y el melodrama ranchero, un género que adquiere relevancia con el éxito de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes en 1936. Por supuesto, no todo el paisaje rural fue patrimonio de una serie de tópicos, que idealizaron a la provincia hasta convertirla en un escenario mítico difícilmente cercano a la realidad. A su vez, otro cine nacional planteó una estructura argumental paralela a los eternos días festivos en las haciendas dichosas: dramas indígenas protagonizados por indias bonitas y campesinos nobles.
El cine mexicano no sólo descubrió la pureza y la lealtad de los hombres que aran la tierra; al mismo tiempo, transformó su entorno rural creando escenarios cargados de gran intensidad dramática y estética que dieron la vuelta al mundo y que atrajeron a personalidades como Serguei Eisenstein, cineasta ruso que incluso concibió sin proponérselo una escuela fílmica para una generación de artífices de la luz y del encuadre. Sin duda, un alumno aventajado de aquel, fue Gabriel Figueroa, quien terminó inventando junto con Emilio “Indio” Fernández, un México rural de proporciones míticas que sólo podía existir en su imaginación febril alimentada por ese nacionalismo cultural que prevalecía.
En los años 20, se realizan varios relatos rudimentarios cuyo escenario es el campo. Su importancia radica justamente en que inauguran y anticipan el mito del paisaje campirano y sus personajes arquetípicos como: En la hacienda y La parcela, ambas de Ernesto Vollrath, El caporal y El sueño del caporal de Miguel Contreras Torres y De raza azteca de Guillermo “El Indio” Calles. La ingenuidad de sus primitivos argumentos daría un vuelco cuando a principios de los 30 llega a suelo mexicano Serguei Eisenstein, quien desde un inicio está dispuesto a reinterpretar los misterios campiranos de esa tierra ignota, lo que daría pie a ese fascinante y malogrado proyecto de ¡Qué viva México!
Su estancia influiría notablemente en otros colegas suyos como Fernando de Fuentes, Chano Urueta, Arcady Boytler, Adolfo Best Maugard, pero sobre todo en la mancuerna formada por el “Indio” Fernández y Gabriel Figueroa. Sin embargo, el primer gran eco eisensteniano puede apreciarse en 1934 con: Janitzio de Carlos Navarro y Redes de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, fotografiadas respectivamente por los estadunidenses Jack Draper y Paul Strand.
El paisaje campirano se vuelve indispensable, así como sus peones, caporales, hacendados y heroínas sumisas cuyo mayor tesoro es la virginidad. En paralelo a la comedia ranchera y sus historias alegres y festivas empieza a edificarse sobre la fatalidad indígena y los espacios rurales de pueblos abandonados o adoloridos por la gesta revolucionaria, una estética y una temática significativa. A partir de Flor Silvestre (1943) el “Indio” y Figueroa, seguida de obras como: María Candelaria, Enamorada, La perla, Río escondido, Maclovia, Pueblerina, retratarían un territorio trágicamente contemplativo que va a prevalecer las dos décadas siguientes.
La provincia ha sido para el cine mexicano el remanso de paz alejado de la sensualidad de la urbe. De hecho, su ingenua e inofensiva manera de retratar el campo y la vida rural ha sido por lo general un simple pretexto para mostrar las virtudes campiranas en contraste a la descomposición moral de la ciudad. La búsqueda de una provincia desconocida por parte de cineastas que eligen el realismo en lugar del civismo o el discurso oficial, o que incluso, denuncian a través de relatos a medio camino entre el documental y la ficción el abandono del campo, de sus hombres y de sus espacios domésticos y familiares.
En Raíces (1953) Benito Alazraki consigue captar otra provincia fuera del mito, al igual que El brazo fuerte (1958) de Giovanni Korporaal escrito por Juan de la Cabada, ambas fotografiadas por Walter Reuter y El despojo (1960) de Antonio Reynoso y Rafael Corkidi camarógrafo, filmada en el árido valle del Mezquital con un argumento de Juan Rulfo. Más allá de ese cine de ruptura aparece otra visión campirana de una provincia desconocida en la obra de Luis Alcoriza, español afincado en México y guionista de Luis Buñuel. A partir de Tlayucan (1961), Alcoriza emprende el retrato virulento de una provincia hipócrita, santurrona y sensual que rehuía el folclorismo de rigor. El realizador concibe un curioso estilo entre el realismo casi documental y la ficción, en donde coinciden lo rural y la civilización como ambientes antagónicos. Un concepto que se extiende a un par de obras notables: Tarahumara (1964) y Tiburoneros (1962); una suerte de fábula moral sobre la libertad individual y una visión descarnada libre de prejuicios.
También, la pintura de una provincia mexicana cinematográfica muy opuesta a la convencional puede encontrarse en cintas como Nazarín (1958) de Luis Buñuel y algunas de las adaptaciones de B. Traven para el cine mexicano, como: Canasta de cuentos mexicanos (1955) y Macario (1959). El campo y su multitud de paisajes que transitan de lo agreste y árido a las exuberantes zonas boscosas o fértiles sembradíos ha arrojado imágenes fílmicas poderosas, nostálgicas, fotogénicas, dramáticas, pero nunca tan perturbadoras, como algunas de las secuencias de La fórmula secreta (1964) de Rubén Gámez, con varios textos escritos por Juan Rulfo, cuya obra acerca de una provincia identificable y al mismo tiempo desconocida va a transitar con dificultad en la pantalla grande. El folclorismo de la provincia mexicana con ciertas anotaciones intrigantes aparece en Talpa (1955), El gallo de oro (1964) y su versión oscura El imperio de la fortuna (1986) inspiradas en la impenetrable prosa del escritor jalisciense. El punto de vista fantasmagórico de un escenario rural con caciques malvados, se asoma en las versiones de Pedro Páramo (1966) y Pedro Páramo, el hombre de la media luna (1976).
En las tres últimas décadas persiste la inquietante visión de otra provincia mexicana y el discurso de denuncia de su abandono como lo muestran: Juan Pérez Jolote, Cascabel, Los que viven donde sopla el viento suave, Canoa, Las Poquianchis, Caminando pasos…caminando, El extensionista, Los confines, Vidas Errantes, Pueblo de madera, La mujer de Benjamín, Dos crímenes, La orilla de la tierra, El abuelo Cheno y otras historias, Del olvido al no me acuerdo, Bajo California. El límite del tiempo, El gavilán de la sierra, La ley de Herodes, Una de dos, El baile de la iguana y Noticias lejanas.
La comedia ranchera
A principios de los 30 y luego del impacto de Santa, primera cinta sonora que cambió la manera de narrar y articular el cine en nuestro país, surgiría con gran fuerza la figura de Fernando de Fuentes con una serie de títulos cuyo tema se relacionaba con la epopeya revolucionaria: El prisionero 13, El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa. No obstante, el reconocimiento internacional de Allá en el Rancho Grande hizo prosperar un nuevo género cinematográfico cuyas curiosas convenciones lo hacían genuinamente nacional. Su ingenua e inofensiva manera de mistificar la provincia y la vida rural la hicieron crecer hasta desbordar en el franco ridículo a fines de los 50 y la década siguiente cuando el género feneció.
De hecho, el género nace abiertamente paródico, en esa su mezcla de sumisas heroínas, nobles y humildes héroes, cuadros costumbristas, canciones vernáculas y un humor muy sencillo; elementos que irían cambiando para crear nuevos arquetipos argumentales, para afianzar un desarrolló que abarcó cerca de 30 años, aunque el género sigue siendo utilizado hasta la fecha. La comedia ranchera es la muestra de un cine exageradamente mexicano, como el tequila y sus machos bravíos. Su universo es el del mezcal y el mariachi, el de los jarritos de barro y el papel picado, el de los sombreros charros, los sarapes, las trenzas arregladas y el repertorio de trajes típicos. Los sones del mariachi, las canciones autóctonas y las coplas populares, antecedente fino del vulgar albur.
En la comedia ranchera, primero se idealizó a la provincia hasta esquematizarla. Más tarde, el ambiente rural se trasladó a la urbe. No obstante, en uno u otro espacio, no puede faltar el tequila, las peleas de gallos, o las carreras de potros, los mariachis, los cancioneros, las muchachitas enamoradas y reprimidas o las machorras valentonas. Las peleas de cantina, lugar donde se bebe, se juega, se olvida y se demuestra la hombría. Y por supuesto, el género deja de serlo, sin la presencia del macho héroe simpático, capaz de enamorar a varias muchachas a la vez, sin prometer nada, con su traje de gala charro, la voz viril y el buen humor.
Crece aquí, el culto al macho, una dichosa misoginia que alcanza ribetes de homosexualismo latente y el género le hace un homenaje en sí mismo. Los buenos son triunfadores y nobles y los malos muy villanos pero casi siempre redimibles. Y los conflictos, son siempre los del honor y del amor. En los 40, se impondría la gallarda figura de Jorge Negrete, su gesto adusto y potentísima voz, quien triunfaba con ¡Ay, Jalisco no te rajes! (1941) de Joselito Rodríguez. Su papel de valiente charro, más la reunión de su pareja fílmica prototípica Gloria Marín, los momentos humorísticos a cargo de Carlos López Chaflán y por supuesto, las canciones, cimentaron la fama del charro cantor.
Otras cintas clave serían: Me he de comer esa tuna, Los tres García, Los tres huastecos, El gavilán pollero o Dos tipos de cuidado, célebre no sólo por la aparente reunión irreconciliable entre Pedro Infante y Negrete, sino por su abierta burla a las instituciones, que supo dar otra dimensión a la agotada rivalidad amorosa entre dos machos. Asimismo, el cantante y actor Luis Aguilar, fue sin duda otro personaje básico de la comedia ranchera en cintas como: Guadalajara pues, El muchacho alegre, Dos gallos de pelea y Del rancho a la televisión de 1952. Para entonces, la comedia ranchera iba en descenso sobre todo por la popularidad del cine urbano en un momento en el que los compositores de temas rancheros, eran las estrellas, cuyas canciones superaban los argumentos mismos de varias tramas como es el caso de José Alfredo Jiménez.
El género iba definitivamente en picada con la muerte de Negrete en 1953 y después con la de Infante en 1957 -el ídolo para quien José Alfredo compuso varios temas-, el número de canciones crecía y con ellas la vulgaridad y la futilidad de las tramas. Se empezaban a incorporar notas picarescas, así como cantantes de poca presencia física pero de gran éxito musical, al igual que la reunión de varias y atractivas jovencitas que se irían acomodando al gusto del público.
La urbe y los temas del Alemanismo
En la década de los 40 con Manuel Ávila Camacho se enfatizarían dos temas: la añoranza porfiriana (Ay que tiempos señor Don Simón, México de mis recuerdos, En tiempos de don Porfirio) y la familia como eje melodramático de la sociedad (Cuando los hijos se van, Azahares para tu boda). También en esos años, aparecen una serie de realizadores que cambian la fisonomía del cine mexicano: Julio Bracho se interesa más por un cine intelectual y trágico como lo muestra Crepúsculo, Distinto amanecer e Historia de un gran amor. Emilio Fernández, que como hemos dicho, destaca por la creación de un cine nacionalista que rescataba del olvido al indígena, el grueso de la población mexicana y que recuperaba el paisaje mexicano integrando un equipo con Mauricio Magdaleno escritor, Gabriel Figueroa fotógrafo y un cuadro de actores que incluía a Pedro Armendáriz, María Félix y Dolores del Río.
Más atractivos resultan los aportes de Ismael Rodríguez y sus guionistas Pedro de Urdimalas o Rogelio A. González, en su búsqueda por un cine popular y los relatos de vecindad que catapultarían a Pedro Infante en la trilogía de Pepe El Toro, principalmente. Junto a éste, Gilberto Martínez Solares con Juan García El Peralvillo como dialoguista, cambia el tono melodramático por la comedia y aporta el humor espontáneo y vital de Germán Valdés “Tin Tan”, en parodias como: El rey del barrio, Simbad el mareado o El Ceniciento. Y por su parte, Alejandro Galindo, quien elige lo popular y se interesa por la ciudad, sus problemas y sus personajes de clase media y baja que van de: Campeón sin corona y Una familia de tantas a Esquina bajan, Hay lugar para dos y Confidencias de un ruletero.
Con la llegada de Miguel Alemán Valdés a la presidencia en 1946 y al término de su sexenio en 1952, dominará el cine prostibulario y cabaretil y las historias de un México nocturno y urbano, en una época en donde se iniciaban los modelos de corrupción de los servidores públicos, el saqueo de recursos naturales y el favorecimiento de capitales extranjeros, pero también la proliferación de salones de baile, hoteles de paso y prostíbulos que aparecen en relatos como: Víctimas del pecado, Salón México, Aventurera, e Hipócrita.
El comercio carnal y sensual a ritmo de danzón, rumba o bolero y sus imágenes inagotables de pecadoras, aventureras y otras víctimas del pecado, quienes surcan el arrabal, el burdel, el cabaret de mala muerte y el night club de lujo, o que ascienden y descienden del cuartucho de azotea al confortable penthouse, marcaron la tragedia de decenas de jóvenes e ingenuos personajes, acosados por un cruel destino, el honor perdido y la culpa del pecado. Ni la Santa de 1931 -y su antecedente de 1918-, enfrentadas solas a la vorágine del mundo, ni la heroína trágica de La mujer del puerto con Andrea Palma, dedicada a excitar a los hombres que vienen del mar, ni Camelia, la prostituta naturalista de La mancha de sangre, tres arquetipos únicos pero copiados hasta el hartazgo, arrojarían tanta luz a la oscuridad del México nocturno como el régimen Alemanista, donde la épica prostibularia, tanto en la realidad como en el cine, alcanzarían su época de esplendor.
Lupita Tovar y Esther Fernández protagonistas de las dos primeras versiones sonoras de Santa, Marga López en Salón México, Elda Peralta en Trotacalles o Ninón Sevilla en Perdida y Víctimas del pecado, representan a la prostituta desventurada por vocación, la mujer devota, abnegada, sentimental y heroica que paga el pecado de su ingenuidad. El cabaret se convirtió en el escenario por excelencia del cine de prostitutas y pecadoras, formando parte integral de la trama, una suerte de atmosférico y ruidoso personaje abstracto, testigo de toda clase de épicas cotidianas del arrabal.
No obstante, hacia 1952, el regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, empieza a imponer un clima de terror moral que alcanza también al cine cabaretil de la época. El esplendor Alemanista y su estimulante vida nocturna con sus ficheras, padrotes, cabarets y sus correspondientes desfogues erótico-etílicos, dejaban su paso a una época de simulación y moralismo; el cine prostibulario, tanto el moralizante como el subversivo, empieza a ser sepultado por un cine mojigato pese a sus tramposos desnudos, dedicado abiertamente al sermoneo y a la cátedra moral más retrógrada.
La música tropical, inseparable del cine de rumberas, solicitó la presencia de brasileños como Los Ángeles del Infierno o cubanos como Kiko Mendive y Dámaso Pérez Prado, quien debutó en el cine con Perdida, para más tarde animar escenas de filmes como Víctimas del pecado y Al son del mambo. Sus arreglos musicales, tan rítmicos como sensuales, mismos que causaron furor en la sociedad mexicana de finales de los 40 y 50, se adecuaron a los lineamientos del cine de rumberas y sus diosas del espectáculo nocturno que perturbaban con sus balanceos, sus ombligos trastocados en brevísimos objetos del deseo y otras partes desnudas de sus bien formados cuerpos, a un público que pedía a gritos su incursión en el cine como: Tongolele, Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, Meche Barba, Rosa Carmina o Amalia Aguilar, quienes eran maltratadas, pervertidas y explotadas por los hombres, la sociedad y un destino trágico, al mismo tiempo, alcanzaban algunos minutos de gloria íntima y pública, ejecutando sus intensas coreografías.
Otro de los temas socorridos por el cine urbano del Alemanismo fue el policial. Un cine negro arrabalero que tuvo como intérpretes preferidos del público a personalidades como Arturo de Córdova, Juan Orol o David Silva, figuras que supieron construir a su alrededor todo tipo de universos policiacos y criminales. Un cinema noir a la mexicana con relatos como: Ventarrón, El desalmado y Manos de seda. El reino de los gángsters y Charros contra gángsters. En efecto, nadie mejor que David Silva y en menor medida De Córdova y Orol para convertirse en los herederos directos de los personajes duros en escenarios urbanos de corrupción y crimen que arranca casi desde sus inicios con El automóvil gris en 1919 para continuar con los universos delirantes del chileno José Bohr y el cubano Juan Orol, cuyas carreras se afincaron en nuestro país con títulos como ¿Quién mató a Eva?, Luponini de Chicago, Marihuana, el monstruo verde, del primero.
Los primeros intentos serios y sorprendentes para describir universos de corrupción moral y sordidez urbana se encuentran en Mientras México duerme de Alejandro Galindo de 1938 con De Córdova en un papel de hampón y A la sombra del puente de 1946 de Roberto Gavaldón. Para 1949, Galindo despuntaba con una obra clave como Cuatro contra el mundo, revalorización de la serie negra y sus personajes confundidos en un tiempo irrecuperable a partir de un caso real de nota roja, como En la palma de tu mano (1950) de Gavaldón, que retomaba el asunto de la pareja de amantes malditos al estilo de cintas estadunidenses como Pacto de sangre o El cartero llama dos veces, seguidas por La noche avanza (1951) y Donde el círculo termina (1955) -las tres, escritas por Luis Spota-.
Una década después, el cine policiaco abrazó otros caminos no menos interesantes, que recuerdan las atmósferas sórdidas y sin redención del cinema noir como ocurre en la cinta En busca de la muerte, escrita por Alberto Ramírez de Aguilar y Carlos Ravelo, periodistas especializados en nota roja, con David Silva como personaje violento sospechoso de un asesinato y La noche del jueves. En los años 70 la moral ha dejado de tener significado y el crimen y el poder se identifican en una urbe violenta y enrarecida, con Pedro Armendáriz hijo como protagonista, como lo muestra: Cadena perpetua (1978) de Arturo Ripstein, basada en un relato de Luis Spota, El complot mongol (1977) de Antonio Eceiza basada en la novela de Rafael Bernal, las adaptaciones al cine de las novelas de Paco Ignacio Taibo II y su personaje de Héctor Belascoarán Shayne (Días de combate y Cosa Fácil) y una suerte de desquiciada parodia hiperviolenta del género: Llámenme Mike de 1979, dirigida por Alfredo Gurrola, en un género que en las últimas décadas no ha tenido eco salvo raras excepciones (Motel, Nocaut, Robachicos, Días de combate, Amorosos fantasmas, Algunas nubes, La habitación azul).
Niños y jóvenes como figuras comerciales
En 1950, una obra como Los Olvidados de Luis Buñuel, no sólo rompía con los moldes de una cinematografía que utilizaba las desventuras infantiles como burdo pretexto de una serie de relatos melodramáticos cargados de moralina, sino que planteaba una serie de viñetas que se anteponían a las estadísticas oficiales de la época. En efecto, el cine nacional, principalmente el realizado durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortínez, dedicó buena parte de su filmografía a documentar las virtudes de niños nobles y heroicos que se aventuraban por infiernos cotidianos muy alejados de las políticas oficiales y sus discursos triunfalistas.
No en vano, el cineasta eligió a actores desconocidos sin personalidades excesivas, para dar vida a los protagonistas de su relato, rodeándolos de algunas figuras que se alejaban del encasillamiento y el renombre popular. Y es que el cine infantil y social de aquellos años estaba ligado a una serie de películas en las cuales los niños surgían como simples comparsas: una suerte de pequeña carne de cañón melodramática en todo tipo de dramas y comedias urbanas o rurales, representada por niños actores como: Evita Muñoz Chachita, María Eugenia Llamas “Tucita”, Narciso Busquets, Jaime Calpe, Angélica María o Ismael Pérez Poncianito, proclives a excesos tan siniestros y delirantes como involuntariamente divertidos. A mediados de los 50 y tras la euforia del cine de cómicos y de bisoños experimentos genéricos como la lucha libre o el cine de “caballitos”, la cinematografía nacional decidió explotar la veta de un nuevo cine infantil en abierta (y paupérrima) competencia con las películas de Disney; su principal oponente. Así, el cineasta Joselito Rodríguez apostaba por una fórmula trillada del melodrama más tremebundo con el apoyo de sus pequeños hijos, Pepito y Titina Romay, en cintas como: Pepito as del volante, Pepito y el monstruo y Pepito y los robachicos. Pero, aquello no fue suficiente para enfrentar los embates de La Cenicienta, Peter Pan o La dama y el vagabundo y es entonces cuando aparece Pulgarcito (1957), con una nueva figura infantil: Cesáreo Quezadas, seguido por María Gracia con: La sonrisa de la Virgen, Caperucita Roja, Caperucita y sus tres amigos y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, a los que se sumarían nuevas estrellas infantiles importadas de España como: Juliancito Bravo, Joselito y Nino del Arco.
Por esa misma época, el cine nacional, había olvidado, entre charros, chinas poblanas, prostitutas y madres abnegadas, a los jóvenes: el rebelde sin causa y el paria descarriado que descendía a los infiernos de la droga, la prostitución y el rock, para salir de ahí, arrepentido y aleccionado en busca del redil paterno. El cine nacional abría la veta de una juventud inconforme, amenazante y regañable al igual que sus padres, varios de ellos, culpables de tales desviaciones como el rocanrol, las chamarras de cuero y el sexo y los estupefacientes. Y con ellos, el cine también daba cabida a otra generación de jóvenes, cuyos problemas menores no pasaban de un baile juvenil, un partido de fútbol o una fiesta de quince años.
Si el alemanismo había traído los placeres de la vida nocturna a ritmo de bolero y danzón, tocó al sexenio de Ruiz Cortínez agilizar esos mismos ritmos y ampliar aún más una brecha generacional que se sofocaba en el tradicionalismo de los padres y la vida libre por la que clamaban los jóvenes. Temas de individualismo y delincuentes juveniles, encontraron eco en un cine juvenil mexicano que no podía desprenderse del melodrama familiar. De hecho, la moral de la clase media, creadora de tales monstruos con acné y tobilleras, no encontró mejor salida a sus problemas que la experiencia adulta; ya sea el padre de familia, el sacerdote, el maestro o un comprensivo psicólogo.
A títulos como: La locura del rock and roll, Al compás del rock’n roll, Los chiflados del rock and roll, Paso a la juventud, Viva la juventud!, Chicas casaderas, ¿Con quien andan nuestras hijas?, El caso de una adolescente, La rebelión de los adolescentes, Juventud desenfrenada y Quinceañera, se sumaba la obra de Galindo dedicada a los jóvenes: La edad de la tentación, ¿…Y mañana serán mujeres!, Mañana serán hombres, Ellas también son rebeldes, con figuras juveniles como: Martha Elena Cervantes, Tere Velázquez, Mapita Cortés y Olivia Michel, Maricruz Olivier y Martha Mijares, entre otras.
Una década después, el cine juvenil, un género incapaz de alcanzar la mayoría de edad como sus personajes, daría un nuevo giro comercial. Salvo Los jóvenes, que marca el debut como realizador de Luis Alcoriza, los adolescentes en el cine mexicano daban paso a la melcocha, los idilios rosas y la balada romántica de la mano de ídolos populares de la canción como: César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez y a un retrato de la rebeldía social y familiar en los 70 con jóvenes de la talla de: Leticia Perdigón, Octavio Galindo, Gabriel Retes, Carlos Piñar, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, Arturo Alegro, Julissa, Enrique Álvarez Félix, Jacqueline Andere y más.
El cine de luchadores
Luego de la caída de ese perturbador cine de arrabal y pecadoras del Alemanismo, sus temas tendrían una salida insólita en el cine de luchadores, genuino género fílmico nacional. Aquí, las secreciones que proliferaron fueron el sudor y la sangre ocultas bajo máscaras brillantes que sustituían los vestidos brillantes de las pecadoras y los hoteles de paso fueron cambiados por la lona de los encordados. El cine de luchadores alcanzará en su burdo camino, sometido al presupuesto más irrisorio y a la premura más desvergonzada, la categoría de subgénero fílmico que dominaría sobre todo en los 60.
En 1952 se realizan las cuatro primeras cintas de luchadores en registros muy opuestos: La bestia magnífica de Chano Urueta, protagonizada por Crox Alvarado y Wolf Ruvinskis, en un relato donde la lucha libre es tan sólo un pretexto en una historia de amigos separados por una pérfida mujer, la guapa Miroslava. El luchador fenómeno de Fernando Cortés, con el cómico Adalberto Martínez Resortes, en una cinta que repetía el esquema utilizado en El beisbolista fenómeno y en la que combatía en el ring con figuras del pancracio como: El Médico Asesino y La Tonina Jackson.
Con ellas, Huracán Ramírez de Joselito Rodríguez, protagonizada por David Silva, que, además de lanzar como ídolo fílmico a una figura de los encordados, continuaba los temas del típico melodrama familiar explotado por Rodríguez y la trepidante cinta de acción y suspenso El Enmascarado de Plata de René Cardona, escrita por Ramón Obón y José G. Cruz, creador de la historieta homónima. De manera insólita, el mito de Santo, el enmascarado de plata, no lo inaugura éste, sino El Médico Asesino, quien enfrenta a un gángster con inconfundible máscara plateada.
Además de la serie dedicada a Neutrón y a La sombra vengadora con Wolf Ruvinskis y Fernando Osés, respectivamente, como notables ejemplos de un género que mezclaba el suspenso, el policial, el fantástico, el melodrama y la lucha libre, 1958 es un año clave para el cine de luchadores, ya que marca el debut de Santo en una serie de dos películas de bajo presupuesto filmadas en Cuba: Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, ambas de Joselito Rodríguez. Y el éxito del personaje es tal, que realizaría más de cincuenta títulos, incluyendo varias cintas de culto como: Santo contra las mujeres vampiro, Santo contra el cerebro diabólico, Santo contra el rey del crimen, El tesoro de Drácula o Santo contra la invasión de los marcianos o Santo vs la magia negra.
En éstas y otras películas, El Santo se enfrentó por igual a marcianos y a inquisidores, a brujas quemadas en la hoguera o a mujeres vampiro. Drácula, La Momia o Frankenstein no escaparon de sus quebradoras ni de sus patadas voladoras, en películas que se asumían como parodia de un James Bond del subdesarrollo y el cine fantástico más escapista, sin detenerse en ninguna lógica o coherencia narrativa.
Para 1964 Blue Demon surge como el principal competidor del Enmascarado de plata en la cinta El Demonio Azul de Chano Urueta, que muestra al héroe enfrentado a un peligroso licántropo en plena provincia mexicana. La trama repite los esquemas más trillados del cine de horror (desde Frankenstein a La maldición del hombre lobo) y no falta el típico castillo, un científico de apellido alemán y los monstruos que combaten en el ring con Blue Demon, campeón de lucha libre, habilitado como héroe fílmico.
Con la muerte de El Santo en 1984, no sólo murió una leyenda, sino que se acabó uno de los subgéneros más insólitos en la historia del cine. Por supuesto, siguieron algunos brotes y hubo intentos por rescatar a algunos héroes como Los campeones justicieros, Tinieblas o El Rayo de Jalisco, sin embargo, a la sombra de ese extraño cine, aparecerían otras opciones del género a medio camino entre la reflexión y la parodia de uno de los mayores mitos de culto fílmico nacional: el cine de los encordados.
El cine de caballitos o el western a la mexicana
A fines de los 50, el cine de Hollywood dejaba en el camino la epopeya del western luego de cimentar con éste las bases de su mitología. El cine mexicano, por el contrario, descubría en esos años las bendiciones de un género legendario, capaz de albergar las más insólitas propuestas. Lejos de rastrear en los mitos de la pradera, la filosofía del honor y de las armas, la mezcla de civilización y barbarie o su singular topografía anímica y física, que convirtió a Ford, Wellman, Mann, Walsh o Boetticher en enormes figuras, el western mexicano elegía la baratura, el híbrido y la degeneración ranchera.
En los estertores de los charros y las aventuras folclórico-campiranas, el género ranchero parecía encontrar una salida en el llamado “cine de caballitos”. Un cine de héroes justicieros, pistolas, máscaras, locaciones paupérrimas, boleros rancheros, ineptas peleas de cantina y, sobre todo, descabellados argumentos que igual rozaban el horror, la ciencia ficción, la comedia y una suerte de cine policial rural que intentaba dar fe de un “viejo oeste” en plena provincia mexicana.
Con El jinete sin cabeza (1956) de Chano Urueta -serie de tres películas-, no sólo se inauguraba la primera de las series del STIC pensadas originalmente para la televisión. Sus episodios de acción con un misterioso jinete sin testa que buscaba la cabeza de Pancho Villa, lanzaban a Luis Aguilar como el nuevo héroe de un ultrabarato e incipiente subgénero, seguido de títulos como: El Látigo negro, El Zorro escarlata, Los Cinco Halcones, Juan sin miedo, El Halcón solitario, Los hermanos muerte y Los cuatro Juanes.
Al lado de películas de bajísimo presupuesto como: El Águila negra, La justicia del Gavilán vengador, La garra del Leopardo, El Puma, El hijo del Charro negro, El jinete solitario, La flecha envenenada, La moneda rota o la saga de Los Villalobos, protagonizada por otras figuras de ese cine: el caballista Gastón Santos, Fernando Casanova, Demetrio González, Rodolfo de Anda, Dagoberto Rodríguez y Joaquín Cordero, surgirían algunas joyas como, Los hermanos del Hierro (1961) de Ismael Rodríguez, escrita por Ricardo Garibay, que rastreaba en los orígenes de la violencia y la venganza familiar con personajes sicóticos y traumatizados por el pasado.
Asimismo, Tiempo de morir (1965) del entonces debutante Arturo Ripstein, también con el tema de la venganza familiar escrito por Gabriel García Márquez, en un género en crisis que sería retomado pocos años después por Alberto Mariscal para recrear una pintoresca versión mexicana de la delirante imaginería de Sergio Leone y su spaguetti-western: el llamado chili-western que lanzaría a la fama entre otros, a los hermanos Mario y Fernando Almada, con cintas como: Todo por nada (1968) y sus personajes de maldad inaudita y escenas sanguinolentas y barrocas, sarapes y revólveres largos, secuencias en cámara lenta y muertes espectaculares y El Tunco Maclovio (1969), acerca de un pistolero manco contratado por una mujer para matar a un hombre.
Más atractiva resultó Bloody Marlene, apoyada en un relato inquietante de Pedro Miret, acerca de una nueva arma -un brazo mecánico de disparo letal-, probada por franceses y alemanes para ser utilizada en la guerra franco-prusiana, pero en un ambiente típico de western. Así como la coproducción México-estadunidense Jory dirigida por Salomón Laiter -sustituído poco después por Jorge Fons-, sobre un adolescente involucrado en una historia de venganzas y muerte y ese western budista-zen con elementos pánicos y surrealismo de Alejandro Jodorowsky: El topo, de un misticismo delirante y una estética abrumadora y un pistolero que aparece desnudo en un desierto anómalo, bajo un sol calcinante en el extremo opuesto de El hombre desnudo, atípico “caballito” filmado por Rogelio A. González en nevados paisajes canadienses, según un relato de sadismo y ambigüedad sexual que oscila entre lo delicioso y la truculencia propias del neo western, cuyo epitafio es una cinta que nunca se decidió por el homenaje o la parodia: Bandidos (1990) de Luis Estrada.
El horror y el fantástico
El flamante cine sonoro nacional se inclinó en la década de los 30, por el horror, como lo muestran La llorona, seguidas de El fantasma del convento (1934) de Fernando de Fuentes y sobre todo: Dos monjes y El misterio del rostro pálido de Juan Bustillo Oro, El baúl macabro de Miguel Zacarías y El signo de la muerte de Chano Urueta, protagonizada por la pareja Manuel Medel y Cantinflas, en una obra en la que colaboraron Salvador Novo, Silvestre Revueltas y el pintor Roberto Montenegro.
Las atmósferas delirantes de estas primeras películas, su plástica visual calcada del expresionismo alemán aún en boga y las intrigas melodramáticas con un trasfondo sobrenatural, aventuraron una suerte de promisorio embrión del género que por desgracia no alcanzó a cuajar. De algún modo, fue opacado por el éxito industrial e internacional de la comedia ranchera, la épica fílmica revolucionaria y el cine indigenista de Emilio “Indio” Fernández en la llamada época de oro. Por ello, el cine de horror y el fantástico nacional se vieron relegados, orillando al género a curtirse en sus propias heridas y a caer por lo general en lo pedestre y lo ridículo, así como en la simple y pueril imitación de los productos hechos en Hollywood.
Con Las calaveras del terror (1943) de Fernando Méndez y sus charros de vestimenta oscura, enmascarados y provistos de capa y el emblema de una calavera en el pecho, así como con las anómalas aventuras policiacas del mago inglés Fu Man Chu, surgía un curioso cine fantástico mexicano. Entre el suspenso, el western, el horror y la aventura, el cine nacional desecharía ese tipo de seriales para entrar de lleno a la ciencia ficción una década después a partir de tres vertientes que van a oscilar entre la abierta burla y el humor involuntario absoluto. De entrada, el horror y la lucha libre, ligados a la fantasía, serían temas de obras como: La momia azteca, La maldición de la momia azteca y El robot humano, seguidas por la serie de Neutrón y Gigantes Planetarios.
1956 fue un año decisivo para un artesano brillante como Fernando Méndez, quien alcanzó en el cine fantástico, grados notables de emoción, al establecer ese fortuito encuentro entre lo real y lo imaginario. En Ladrón de cadáveres, no sólo retomaba el elemento de la lucha libre, sino que lo hacía imprescindible dentro de un argumento de horror, acerca de un demencial científico que intentaba sustituir los cerebros de forzudos luchadores por los de simios, buscando así, prolongar la vida humana.
Un año después, resucitaba del ataúd fílmico a un no muerto enclavado en la provincia mexicana, con todo y secuela El ataúd del vampiro. Como digno anticipo de Christopher Lee, Germán Robles le otorgó un cariz sensual y terrorífico a su conde Lavud, un ser dispuesto a mezclar la sangre de los vivos y los muertos en una hacienda ruinosa. A ésta, le siguió Misterios de ultratumba (58), un curioso acercamiento a Lovecraft.
En los 60 títulos como: El hombre y el monstruo, Orlak, el infierno de Frankenstein y La maldición de la Llorona o La muñeca perversa, aportaron más bien delirios excesivos a un género siempre a la deriva plagado de científicos con apellido extranjero y sus laboratorios de cartón con foquitos parpadeantes; las reliquias precortesianas y reencarnaciones aztecas y un delirante exotismo en el que caben brujas, sacerdotes, zombies, hipnotistas y vudú. Tal es el caso de cintas como: Muñecos infernales, Espiritismo y Misterios de la magia negra que contiene algunas escenas perturbadoras. Más tarde, luego de las coproducciones México-estadunidenses dirigidas por Juan Ibáñez y protagonizadas por Boris Karloff, aparecería sin embargo un cineasta clave que merece ser rescatado del anonimato. Se trata de Carlos Enrique Taboada, el mejor exponente nacional del cine de horror-fantástico psicológico, quien se perfiló desde un inicio como un conocedor de los géneros fílmicos, adaptando o creando todo tipo de historias que iban de la aventura y el western a la comedia urbana y sofisticada como Alma grande, el yaqui justiciero y Chanoc a Sólo para ti con Mauricio Garcés y Angélica María.
Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, El vagabundo de la lluvia, Más negro que la noche o Veneno para las hadas, son algunos títulos de su notable filmografía en el género del horror, al mismo tiempo que fue capaz de proveer de un inquietante verismo perverso a melodramas como Rubí o La fuerza inútil, retrato paranoide y fascista sobre un entomólogo que explora las actitudes estúpidas de un grupo de jovenzuelos. Asimismo, Taboada creó el más logrado y crudo retrato de un tema maldito en nuestra cinematografía: la cristiada en la película: La guerra santa.
Algunos de sus temas fueron: la claustrofobia, la ansiedad, el suspenso y la represión sexual. Con Taboada se cierran propiamente los intentos por rescatar un género fantástico a la mexicana a pesar de las breves incursiones de Juan López Moctezuma con cintas alucinantes como Alucarda, Mary, Mary, Bloody Mary, o La mansión de la locura, en un género que ha encontrado pocos afectos en los últimos años: La tía Alejandra, Cronos, Sobrenatural, Ángeluz, o Historias del desencanto.
El cine fronterizo y de narcotráfico
Para 1953, Alejandro Galindo elegía un tema que afectaba al país entero: la explotación más allá del Río Bravo con Espaldas mojadas, una crónica dolorosa sobre la imposibilidad de un ascenso social, visto a través del espejismo fronterizo: la tragedia del brasero “deslumbrado por el brillo del dólar”. Su película superaba el simple pretexto localista de obras como: El fronterizo, Frontera Norte y Soy mexicano, de acá de este lado, obras que degenerarían en sensacionalistas relatos a finales de los 70, en uno de los géneros de mayor arraigo e impacto popular: el cine de la frontera y el narcotráfico.
Territorio de miseria y muerte, de poder y venganza, de riqueza y oropel, la frontera se convirtió en una suerte de árbol del paraíso para aquellos hombres y mujeres aferrados a un sueño de libertad económica y social con las vísceras de un lado y un nudo en el estómago allende el Río Bravo. Sin embargo, la tragedia del ilegal, del bracero, del espalda mojada, la pesadilla de la migra y de las faenas agotadoras en los campos de trabajo, descubre su reflejo oblicuo y poderoso en ese espejo ilusorio de la frontera llamado narcotráfico.
Es el otro fenómeno fronterizo, el de la tentación del poder y la ilusión del dinero rápido; la ilegalidad de los ilegales dedicados al cultivo, la venta, el tráfico y/o el consumo de drogas, un próspero negocio que une momentáneamente tanto a encumbrados políticos como a los llamados “burros”: niños y adolescentes utilizados como mini correos de la droga. Por supuesto que esa cultura del narcotráfico ha encontrado eco en un cine ultrabarato, casi subterráneo como la industria misma que describe en sus relatos.
Un cine que glorifica la violencia y sus torpes ballets de sangre a ráfaga de metralleta adornados con los acordes de Los hermanos Terán, Los Tigres del Norte o Los Broncos de Reynosa. Un cine que repite al infinito el mismo y trillado tema de ascenso vertiginoso, corrupción, venganza, muerte, traición y contrabando y cuyas verdaderas estrellas son las pacas de “yerba mala” y los “cuernos de chivo”; una suerte de westerns pobres donde impera el polvo, la cerveza, la sangre, las lentejuelas, los sombreros norteños y el infaltable sonido del acordeón y sus corridos que ensalzan leyendas o se lamentan de las tragedias de amor.
El cine del narcotráfico con 20 años de irregular existencia tuvo que inventar sus propios mitos; algunos perdurables como los hermanos Almada, Elena Jasso La Fronteriza, o Rafael Buendía. Y al lado de éstos, otras luminarias desechables de manera casi instantánea como: Gerardo Reyes, Juan Valentín, Juan Gallardo o Álvaro Zermeño y sus estrellas de culto con un solo filme como Ana Luisa Peluffo y Valentín Trujillo en Contrabando y traición, Chayito Valdés en La hija del contrabando, o Rosa Gloria Chagoyán en Lola La Trailera. Y, bajo la batuta de artesanos y aprendices de directores tan distintos, como Alfredo Gurrola, José Loza, Fernando Durán, Arturo Martínez o Rafael Pérez Grovas, entre otros.
Las historias de narcotráfico y crimen se convirtieron en espectáculo de imágenes. Una cultura al machismo y una oda a la vulgaridad con nuevos héroes que apoyan su virilidad en el sexo fácil y con narcos rodeados de guardaespaldas con lentes negros y sobreros de ala ancha y armados como gatilleros de westerns semi rurales. Ellos, los capos del nuevo cine de narcos con sus rifles de alto poder, sus celulares, sus televisiones de pantalla gigante, sus camionetas Cheyenne y Suburban o sus Grand Marquis.
Para un cine que intenta reflexionar acerca de la tragedia de la frontera, la explotación del inmigrante ilegal y la nostalgia por una patria que no satisface sus necesidades mínimas, como sucede en Espaldas mojadas, Raíces de sangre o Alambrista, se opone la otra cara de la moneda: el gusto por un estilo de vida estadunidense, las bondades del dólar, de la droga y el poder que trae consigo. Una apología fílmica del narcotráfico que arranca propiamente con la saga protagonizada por Camelia La Texana en Contrabando y traición (1976) y secuelas, más una serie de títulos como las sagas de: Pistoleros famosos y Gatilleros del Río Bravo, La ilegal, Frontera, Lola La Trailera, Narcoterror o La banda del acordeón, sin faltar el retrato de nota roja con tintes amarillistas y documentales en: El secuestro de un policía, Operación mariguana y las orgías de sexo, droga y cultos diabólicos, parodiadas y referenciadas en Narcosatánicos diabólicos y Perdita Durango.