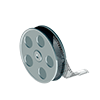ENSAYOS

LA PRODUCCIÓN DE CINE EN MÉXICO (1896 - 2006)
Publicado en el: Diccionario del Cine Español e Iberoamericano. España, Portugal y América (2012)
(Coordinación México, Perla Ciuk)
La producción de cine en México inicia con la llegada de los camarógrafos Lumiere a la estación de tren del Puerto de Veracruz en agosto de 1896. Es un país peculiar que reúne las virtudes que buscan con afán aquellos expedicionarios de la cámara: ambientes exuberantes, climas tropicales, etnias heterogéneas. Pero será mucho más poderoso su atractivo por la situación política y social que se vive a fines del Siglo XIX, el momento de esplendor que anuncia, a su vez, la etapa final de la dictadura de Porfirio Díaz.
Los hombres de la cámara Lumiere saludan al dictador, filman las celebraciones de su corte y recorren el país sólo siete meses después de la primera proyección del cinematógrafo Lumiere en París, unos trece antes del levantamiento campesino y popular que conocemos como Revolución Mexicana. Son los Lumiere los primeros productores de cine en México.
Su presencia despierta a los hombres mexicanos de la cámara, que esperaban latentes su oportunidad, en los entretelones de un país multifacético y fotogénico.
De la misma manera que el cinematógrafo era cámara y proyector, lo registrado implica ser exhibido: el camarógrafo es un proyeccionista; captura y expulsa imágenes. Por el prodigio de esa dialéctica son los exhibidores quienes se interesan en captar vistas y más tarde en hacer películas. Es el caso de Enrique Moulinié y Louis y George Courrich, exhibidores poblanos que se dedicaron a grabar eventos de la vida cotidiana. Les sigue en el afán, Ignacio Aguirre, que sumaría un pleito en la plaza principal de la Ciudad de México (Riña de hombres en el Zócalo, 1897), a las corridas de toros, verbenas, jaripeos, desfiles, paseos, ferias y demás folclores que ya configuraban ese rostro enigmático, colorido y espectacular. La imagen -realista o falsa- que de México el mundo habrá de compartir como una certeza.
La revuelta
El cine produce una imagen; esa imagen construye una historia. A veces las historias que el cine inventa coinciden con los hechos de la realidad. Una vertiente, la del cine documental, sugiere la noción del testimonio fidedigno, la del documento que alimenta con toda objetividad nuestro conocimiento de la historia, ya que ha sido extraído directamente del hecho y lo retiene visible.
Otro exhibidor, el veracruzano Salvador Toscano, adquiere una cámara y se da a la tarea de adentrarse y registrar los hechos de la Revolución Mexicana, acontecimiento de tal fuerza que se impone irrenunciable a los ojos de la cámara. Lo mismo hicieron los Hermanos Alva y Jesús H. Abitia, entre otros cineastas que fundan con el intenso registro de esa época, el cine documental mexicano.
La realidad de la historia es tan fuerte que busca afanosamente convertirse en ficción; su influencia en la gente tan poderosa que deriva en género; tan rica en personajes y situaciones que deviene en expresión artística. A partir del cine documental México descubriría una veta para su posterior desarrollo industrial: la producción vinculada a los procesos y acontecimientos de la historia inmediata.
La producción formal de largometrajes inicia hacia el año 1916, con la película yucateca 1810 ¡o los libertadores!, de Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol, asociados en la compañía Cirmar Films, responsable de la primera etapa del largometraje de ficción, y aún del serial. A partir de 1917 se producen alrededor de 10 películas por año, una cifra por demás interesante para un espectáculo siempre amenazado por la contundencia y cercanía de la producción estadounidense. Pero en esa época, los espectadores mexicanos rechazan los contenidos, muchas veces antimexicanos del cine de Hollywood y encuentran afinidad en las películas de otros países, muy notablemente entre ellas las italianas. Y como en el resto del mundo, en el contexto colorido de los correspondientes folclores, se desarrollan los temas propios de la zarzuela, del sainete español -aunque no de sus mejores momentos-, del melodrama -más o menos aristocrático- y los episodios campiranos. También se puebla de policías, ladrones y aventuras misteriosas. Es decir, el albor de lo que constituiría el cine de géneros, que en México es particular y no poco original.
En ese contexto surge Azteca Films, fundada por la actriz Mimí Derba y Enrique Rosas, apoyados con falaz discreción por un general revolucionario, Pablo González, el típico hombre del poder que se engalana con bellas amantes, para lo cual resultan indispensables sus aportaciones monetarias en forma de intencionado regalo. Luego se le encuentra relacionado con La banda del automóvil gris, cuyas aventuras dieron lugar al clásico serial y largometraje del mismo nombre, compuesto por las aventuras de la banda de ladrones que utilizaba para sus fechorías un elegante automóvil y cuyo final, ante el paredón de fusilamiento, fue la parte documental de una ficción basada en hechos reales. Lo dirige el propio Enrique Rosas en 1919. Azteca Films produjo cinco películas en 1917. Un volumen de producción de tal naturaleza no puede sino constituirse en un importante fenómeno pre industrial.
Se producen películas con afanes imitativos y propuestas originales equivalentes muchas de ellas a los géneros del cine extranjero: trasposiciones o transfiguraciones: la realidad del campo que más tarde consagra los géneros rancheros, en su zona más costumbrista, tiene algo de western, aunque es el cine de la Revolución Mexicana el que adquiere el sentido épico de aquel y el indispensable itinerario que cualquier cinematografía hace sobre el mapa de su historia.
Nace una industria
El nacimiento formal de la producción, bajo la figura de un sistema organizado y profesional, se da con el primer gran viraje estructural de Hollywood: el paso del silente al sonoro, que obliga el regreso de todos los mexicanos, actores y técnicos que obtuvieron éxito en la Meca. Es un regreso con gloria, pero no viene curado de sus venenos. La influencia del cine estadounidense es creciente, tanto por el volumen de su producción, como por la forma en que invade las salas y fija los gustos. Y el cine mexicano vivirá tentado por sus esplendores, determinado por sus intereses, inclinado a mimetizarse. Desde entonces, a pesar de todos los vicios de relación, ha mostrado dos caras: la que se vende a Hollywood y la que se le resiste. En esa lucha de opuestos puede encontrarse tanto el motor como el freno de una industria independiente, la del cine mexicano, eterno sobreviviente de esas contradicciones.
Fundada por un grupo de entusiastas, liderados por el distribuidor Juan de la Cruz y Gustavo Sáenz de Sicilia, la Compañía Nacional Productora de Películas, emprende la realización de la primera película con sonido directo, Santa, dirigida por Antonio Moreno en 1931. Ésta ha sido la película considerada fundacional de la industria fílmica mexicana y aunque de un modo mítico lo es.
La Nacional emprende un proyecto programado de producción, con una clara proyección hacia el mercado. Es a partir de su surgimiento que la producción crece en número, personalidad y presencia. También encuentra un equipo humano que ya puede considerarse profesional. La industria tiene rostro. La producción se sistematiza y su carácter colectivo crea oficios, especialidades, rangos y jerarquías. Las películas reúnen una cantidad considerable de trabajadores de distinta índole y como en cualquier otra fábrica, los trabajadores se organizan y le dan vida al gremio en la Unión de Trabajadores de los Estudios Cinematográficos Mexicanos. Hacia 1935 los albores del cine industrial dejan de serlo y la cinematografía mexicana se encuentra ya lista para disfrutar de sus primeros ciclos de esplendor, claro, no sin paradojas.
La primera gran paradoja de la industria
Y acaso definitiva. De la producción de mediados de los años treinta destacan dos películas debidas a Fernando de Fuentes, el mayor cineasta de su época.
La primera es Vámonos con Pancho Villa (1935), una superproducción basada en la novela de Rafael F. Muñoz. La produce CLASA y goza del beneplácito oficial que abona recursos para su realización. Es una película intensa y bella que ofrece, a su vez, una visión dolorosa y crítica de la revolución y sus caudillos. De Fuentes consigue los mejores momentos de su filmografía y confirma la fuerza de su oficio, desplegado virtuosamente en una visión que rebasa de un modo integral, los límites de la artesanía para convertirse en una magnífica expresión autoral. Sobra decir que deviene en un fracaso comercial rotundo.
La segunda es Allá en el rancho Grande (1936), producida por la Compañía Nacional Productora de Películas. Se trata de un melodrama ranchero que presenta un campo mexicano sublimado por idílicas fantasías de la vida en las haciendas; lleno de canciones y lugares comunes. La película rebasa las fronteras, invade América Latina, abre las puertas a la expansión comercial del cine mexicano, a punto de convertirse en universo de ranchos grandes y chicos, de charros y chinas poblanas, de dramas y no tan dramas campiranos. Es el cine mexicano que todavía hoy la gente recuerda, un fenómeno comercial inusitado, que anticipa el arribo de la llamada Edad de Oro. Es como una canción, que se canta todavía cuando América Latina se emborracha. Una ranchera. La gran paradoja.
Vámonos con Pancho Villa promete un futuro que Allá en el rancho Grande arrebata. El cine mexicano encuentra en esas dos películas, vertientes que, por desgracia, también son antagónicas.
La edad de oro
El cine hablado en español requería, para ser exitoso, de nacionalidad. La llegada del sonoro establece problemas de identidad, no solamente por las palabras sino por la verosimilitud de las situaciones que por efecto del idioma parecían exigir de especificidad.
El fracaso del cine hispano de Hollywood le dio oportunidad a las cinematografías mejor estructuradas del ámbito iberoamericano para ocupar sus mercados naturales y acrecentar sus industrias. México lo hizo con la fuerza de los géneros rancheros.
Los géneros y los arquetipos que nacen de ellos son fundamentales. No es solo un asunto de atmósfera campirana y canciones; de niños huérfanos, prostitutas golpeadas o barrios alegres siempre amenazados por la tragedia que promete toda pobreza. No es un asunto de cabareteras de buenas piernas o galanes engolados superando estoicos las consecuencias de sus infidelidades. Las madres abnegadas, los hombres que abandonan, los charros que se emborrachan, las Lupitas que los aman y los lloran, se convierten en signos de identidad del público masivo; algo hay de todos en esos mitos tan cercanos que perpetúan un sentimiento, las fragilidades del temperamento, la fuerza del ánimo, la combatividad de las emociones de América Latina. Y quienes descubren en esos géneros y esos arquetipos las claves del comercio, disfrutan de un éxito incalculable y modelan una época dorada.
Tiene importancia el repliegue de las cinematografías dominantes a causa de la Segunda Guerra Mundial. Hollywood y Europa no tienen capacidad de producir el cine que piden los grandes públicos del mundo y en particular los de habla hispana. Es la oportunidad que aprovecha el cine mexicano. Pero la explotación de los recursos genéricos y la incapacidad de actualizar y renovar los arquetipos desgastó a una velocidad desconcertante todo lo que en una década feliz lo había llevado a sus máximas alturas. Cuando las industrias hegemónicas retoman su curso también se adueñan del mercado.
Y esa industria que llegó a tener compañías distribuidoras que controlaban América Latina de sur a norte y cadenas de exhibición que comercializaban cine mexicano en las céntricas avenidas de Madrid, poco a poco se fue desdibujando por la falta de concentración, poca imaginación, incapacidad para retroalimentar el negocio y algo más, la sombra que cubre todo el desarrollo del México moderno: la corrupción.
El Banco Cinematográfico
Durante la edad de oro se alcanza un promedio de producción cercano a las cien películas por año. Se incrementa el número de personas dedicadas a la producción a más de cuatro mil. El mapa de las relaciones y la estructura de la industria revela elementos excepcionales. Es el caso -el más notable por su influencia en el futuro- del Banco Cinematográfico, que en sus diversas etapas cumple el objetivo de apoyar a los empresarios nacionales, fortaleciendo su capacidad de riesgo y estimulando su sed de aventura. La creación de un instrumento financiero en 1942 y consolidado como un banco nacional en el 47 es un hecho excepcional, una medida de gran alcance y buenas intenciones dada la necesidad de proteger a la cinematografía nacional de los embates de Hollywood.
Se pretende garantizar la producción y proteger a los productores. Éstos confunden el mecanismo de protección con la oportunidad del enriquecimiento personal por vías poco lícitas. Y aun cuando hacia los inicios de los años cincuenta la producción crece ya se ven los síntomas de la decadencia y la crisis a causa de esa equivocada concepción.
Son dos los problemas: la desigual competencia con la renovada presencia de las poderosas cinematografías del planeta, y los problemas derivados de la pobre recuperación de las películas, especialmente pervertida por la estructura sindical y los contubernios de los productores con los intereses de la exhibición concentrados en un monopolio nacido bajo el amparo gubernamental, el del estadounidense William Jenkins, por quien daban la cara sus testaferros locales: Maximino Ávila Camacho, Gabriel Alarcón y Manuel Espinoza Iglesias. A ellos pertenece más del 80% de las salas del país, un poder e influencia infinito, poco sorpresivos en un país dado a concentrar sus grandes riquezas en pocos dueños.
Nace la crisis
La exhibición es propiedad de estadounidenses, más o menos encubiertos en los amables rostros de empresarios mexicanos. Sus intereses determinan y condicionan los procesos de la industria, especialmente la producción de películas. Aunque la obra de directores como Emilio “Indio” Fernández y la llegada de Luis Buñuel han elevado la categoría del cine mexicano, los contubernios del monopolio con productores como Gregorio Walerstein -llamado a ser el Zar de la producción- propicia la tendencia de fabricar churros -eufemismo que se utiliza para la producción reiterativa de películas de género-, dirigidos al sector más populoso, con una falta de respeto por su gusto e inteligencia, dejándole el mercado de clase media al cine de Hollywood.
Aún géneros de fuerte sabor popular, como el reivindicado cine de luchadores, o el sabroso de cabareteras, van cayendo en fórmulas ruinosas. En los productores la avaricia mata la imaginación y el negocio fácil la dignidad. Cuando las fórmulas se agotan el público ha huido, pero sobreviven los mecanismos que hacen fácil el enriquecimiento personal; las artimañas de los productores, debidamente apuntaladas por el silencio cómplice de los funcionarios, en el manejo de los fáciles créditos del Banco y la inversión de las utilidades en negocios ajenos. Son pocos los productores de esa época que apuestan al talento de los directores que luchan por un cine mejor.
El final de la época de oro coincide con la consolidación de las estructuras de poder derivadas de la existencia del Banco Nacional Cinematográfico. Las compañías distribuidoras Películas Nacionales, dedicada al territorio mexicano, y Películas Mexicanas, que distribuía al resto del mundo, articulan la turbia relación entre los productores, que también poseían la distribución, y los exhibidores, amafiados con Jenkins. Las medidas antimonopolio insertadas en la Ley de Cinematografía de 1949 no se atreven a revelar la existencia del monopolio, de modo que el control del negocio, su orientación y criterios quedan en manos de la llamada iniciativa privada, aunque –y aparece aquí otra paradoja – ese dominio se debiera a todas las prebendas que muy sospechosamente le puso en bandeja el gobierno mexicano.
En los años cincuenta, se cae por primera vez en lo que se ha llamado, una y otra vez, la peor de las crisis, como si esta frase ya fuese la muletilla con la que abre cualquier examen de las condiciones de la producción de cine en el país.
Conforme la crisis se agudiza, los costos de producción se elevan y el desempleo comienza a amenazar (aun cuando seguían produciéndose más de cien películas por año), el STPC toma la negra decisión de cerrar las puertas e impedir el acceso de nuevos miembros. En la medida que reúne a todos los sectores de la producción, incluida una fundamental vinculación con la Asociación Nacional de Actores, el bloqueo de nuevas generaciones se agrega como un componente central, a la ya endémica enfermedad del cine mexicano.
En el marco de tales desastres, siempre disimulados por el rostro feliz de las familias cinematográficas, surge Raíces (Benito Alazraki, 1953) la primera película independiente mexicana, es decir, realizada al margen de la industria y sus imperativos. Su productor, Manuel Barbachano, se convierte en una figura central del cine independiente. Con Raíces traza la línea que seguirá su trayectoria ejemplar. La película de Alazraki hace vislumbrar una de esas luces al final del túnel que alimentan el ánimo ilusorio de los marginados de la producción. Más tarde, el crítico José de la Colina afirma: “el cine mexicano será independiente o no será”.
Pérdida y recuperación de la identidad
La lucha por romper las puertas cerradas de los sindicatos encuentra al cine mexicano de los años sesenta en el peor momento de la crisis. El volumen de producción se ha reducido casi a la mitad. Los géneros populares ya no cuentan con sus ídolos. El género de luchadores mantiene su fuerza, a pesar de la desgastada fórmula compuesta de intrigas policiacas y escenas interminables de lucha dentro y fuera del ring, y las comedias juveniles consiguen una tibia respuesta del público que ya disfruta de sus ídolos por la televisión.
Los mecanismos de financiamiento se mantienen invariables y es cada vez peor la fuga de los capitales hacia negocios alternos. Nadie se queja. Pocos se oponen. Otras industrias han asumido la lucha contra la crisis y han desplegado, gracias a Hollywood, la renovada magia de las pantallas grandes, o por el cine europeo, las grandes transformaciones estéticas y la consagración del cine de autor. Ninguna de estas opciones es interesante para los productores de iniciativa privada mexicanos: será su convicción asumir que el espectáculo le pertenece a Hollywood y el arte a Europa.
No piensan que los géneros propios podrían someterse a un mejoramiento, a nuevas propuestas, a una elevación del nivel técnico y de producción e inclusive ampliar el espectro de intereses de los espectadores potenciales. La división del gusto en clases suprime esa posibilidad. Los géneros no evolucionan y se quedan restringidos en su pequeño mercado. Nunca se sabrá si esto se debe a la conciencia de una derrota inevitable o a la respuesta concertada, la cómplice actitud de cederle el publico a Hollywood.
México es uno de los pocos países que cuenta con géneros cinematográficos que le son propios. Pero es la propia industria quien los desaprovecha, relega y olvida. El cine mexicano pierde identidad.
Nuevo cine
Nuevas generaciones acosan esa crisis, se oponen, se enfrentan. Jomí García Ascot realiza con la íntima colaboración de María Luisa Elío, En el balcón vacío, la más bella película sobre el exilio español en México. Se realiza en fines de semana con el concurso de amigos y en contra de todas las convenciones de la industria. El resultado instala la influencia de un movimiento cultural cinematográfico que encuentra su vehículo de expresión en la revista Nuevo Cine, en la que asoman las grandes personalidades del pensamiento y la acción del cine mexicano del inmediato futuro: críticos, promotores culturales y cineastas en ciernes.
Se ejerce una presión tal que el propio sindicato promueve a mediados de los años sesenta un par de concursos, que llaman de Cine experimental. Ofrecen la oportunidad de descubrir los talentos de un joven grupo de cineastas. De ahí salen muchos de los directores que habrán de poblar el llamado Nuevo Cine Mexicano de los años setenta, y varias películas que aún bajo la influencia de la Nueva Ola francesa y otras expresiones del cine de autor internacional, invitan a creer que existe una posibilidad de resurgimiento del cine nacional.
Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Rafael Castanedo son nombres de figuras futuras que producen y dirigen películas independientes, de tono subterráneo, como Familiaridades y La Manzana de la discordia, de Cazals, o La hora de los niños, de Ripstein. Se adivina en múltiples escenarios la fuerza de una nueva generación que quiere tomar el cine mexicano por asalto.
Los concursos de 1965 y 1966 no consiguen que se abran las puertas del sindicato. Pero la sociedad mexicana se ha movilizado en más de un sentido, madura, se expresa, se rebela. Ya se estudia en escuelas del cine del extranjero, y la Universidad Nacional Autónoma de México funda el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que aunado a los movimientos de cine club, expresan el desarrollo de una cultura cinematográfica que inevitablemente habrá de remover las estructuras anquilosadas.
El movimiento estudiantil del año 68 expresa la viva urgencia de provocar un proceso irreversible de transformación mental y estructural en el país. Ya en el origen, cuando los hombres de la cámara filmaron la Revolución, México contaba con el cine para testimoniar sus transformaciones. En los años sesenta ese pacto se renueva. Pero -recuperando el hermoso cuento de Tito Monterroso- cada mañana, al despertar, el dinosaurio sigue ahí.
Las películas en episodios
En el terreno de la producción suceden algunas otras cosas curiosas. Los Estudios América, cuya titularidad de contratación tiene el STIC, están impedidos de producir cine de largometraje, pero encuentra la manera de darle vuelta a esas limitaciones y se producen películas en episodios, tiempos o actos, que incorporan en un solo producto tres cortometrajes. Se trata de películas compuestas de tres historias distintas, acaso cercanas en el tema, el género o el estilo. Poco a poco se va disimulando con títulos que lo fragmentan, la real presencia de un largometraje. En ese contexto se produjeron muchas películas y seriales de discutible calidad, pero la fisura facilitó el acceso de nuevos directores y con ello la ya amenazante presencia de una nueva generación. Entre otras películas surgidas de esa circunstancia se encuentra Los caifanes, de Juan Ibáñez, que consigue la curiosa fusión de elementos genéricos del cine, con un aliento propio del teatro universitario. Su éxito que obtiene anticipa un reencuentro del espectador con una oferta de nueva inspiración.
Otro dato curioso tiene que ver con las coproducciones internacionales, espacio alternativo para algunos directores que no encontraban oportunidad de trabajar en México. Los países con los que México coproduce son Puerto Rico, España, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú y Brasil. Puede verse, no sin algo de ironía, que la idea de un cine iberoamericano potencial se expresaba no solamente por la frecuente presencia de actores de distinta procedencia en películas, mexicanas, argentinas y españolas, sino por las posibilidades que otros países ofrecían al desarrollo de historias que muchas veces ni siquiera requerían de una especificidad local.
Pero también las coproducciones permitían la expresión de ambiciones nuevas en cineastas consagrados, como Ismael Rodríguez, que realizó en Berlín, El niño y el muro (1964), película de corte internacional que ejemplifica los alcances que en un momento dado puede tener un autor mexicano. Luis Buñuel y el productor Gustavo Alatriste realizan en España Viridiana (1966) consolidando la proyección internacional de sus películas y alejándose ya de su ciclo mexicano.
El 68. Politización y cambio
Hacia finales de la década, la represión del movimiento estudiantil del 68 y la celebración de los Juegos Olímpicos producen dos películas que de algún modo anticipan el encuentro de las fuerzas antagónicas que distinguirán al cine mexicano de los setenta. Los términos son inexactos: de un lado el cine oficial, en la otra esquina el cine independiente. De un lado la película que celebra los Juegos (Olimpiada en México, Alberto Isaac); de la otra, el testimonio de la represión (El grito, Leobardo López Arretche), resultado de la participación activa de los estudiantes del CUEC en el movimiento estudiantil que fue objeto de represión brutal en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, en la Ciudad de México.
La llegada de Luis Echeverría a la Presidencia en 1970 plantea un dilema moral a la nación. Todos lo saben, pero nadie se atreve abiertamente a identificarlo como el responsable de la matanza de Tlatelolco. Su gobierno, lleno de culpa, propone la idea de una apertura democrática, inundada de agua de jamaica y aparente radicalismo de izquierda. Su abierta solidaridad con Cuba y la profunda amistad con Salvador Allende, exhibida con énfasis en la camaradería y el compañerismo (se impone el prefijo compañero, al sufijo presidente) procuran ocultar no sólo su pasado represivo sino su presente represor. Es durante su mandato que opera la guerra sucia que abate los movimientos guerrilleros campesinos de la época, entre otras demostraciones de su flaco compañerismo y convicción revolucionaria. Pero la política de apertura, por aparente que fuese, encuentra en la libertad de expresión un favorable enmascaramiento. Echeverría se rodea de brillantes intelectuales y ensalza la importancia de su voz en la discusión de los asuntos nacionales. Al nombrar a su hermano Rodolfo -un actor con sostenida militancia sindical- director del Banco Nacional Cinematográfico, le confiere al cine la fuerza promocional -en su faceta más espectacular y pública- para exaltar los alcances de sus políticas democratizadoras.
El Estado productor y el cine de cooperativas
El fenómeno es excepcional. México se convierte en la primera cinematografía estatizada del mundo occidental. El Estado que hasta ese momento ha sostenido y apoyado la producción de iniciativa privada se convierte en productor, una figura existente solo en los países socialistas. La figura de Estado productor va acompañada de una estructuración democrática de la industria que comienza con reabrir las puertas del sindicato a productores y directores nuevos, y encontrar fórmulas de producción en cooperativa que implican la asociación con nuevas agrupaciones como DASA (Directores Asociados S.A.). Se establece la modalidad de la coproducción con el Estado y en paquete, es decir con la integración de un grupo de trabajadores y otras condiciones de producción en una fórmula que les hace dueños de un porcentaje de la película y de un sistema particular de beneficios. Es el llamado cine de cooperativa.
Estas transformaciones, que se pretenden estructurales, no modifican a fondo el rol de los sindicatos ni otros elementos de la industria, como la distribución, pero busca, a través de la incorporación de nuevos directores, las bondades del cine de autor, la recuperación de temas trascendentes, la búsqueda de un reencuentro feliz con el público de la clase media y la proyección internacional.
Para la iniciativa privada los tiempos son de ficheras y lavaderos teñidos de una turbia y elemental procacidad. Sus productores no cuentan más con los favores del Banco Cinematográfico y por ello se llaman también independientes. Han sido marginados, no son más los protagonistas de la producción de cine mexicano.
Los protagonistas serán acusados de oficialistas, de servir a los intereses del régimen, de someterse al discurso gubernamental. Es una acusación excesiva, pero es un juicio validado por el verdadero cine independiente, que se hace al margen de la industria, en formatos semiprofesionales, sin medios de difusión o acceso a las salas de exhibición. Produce películas como Reed México insurgente, de Paul Leduc (1970), realizada originalmente en 16 mm, luego regularizada y exhibida comercialmente, y las producciones de organizaciones militantes como el grupo Octubre, compuesto por alumnos del CUEC, que sostienen una posición política, de denuncia y militante.
El mejor cine documental de ese periodo es realizado de manera independiente. Es el caso de las producciones de Eduardo Maldonado y el grupo Cine Testimonio, que impulsan la idea de un cine documental también distinto y con alcances críticos mayores.
El cine independiente se relaciona con los procesos sociales, con la militancia revolucionaria y los movimientos populares. Impugna -como es la moda en el mundo- el cine de grandes pantallas, la penetración ideológica, la presencia inevitable del discurso de la dominación en las producciones industriales. Se hace un juicio sumario al cine de grandes pantallas.
El nuevo cine mexicano
La industria avanza sobre la renovada ilusión que le representa la estatización. Se esgrime otra libertad, otros derechos, la validez del discurso, la libertad que guarda frente al lenguaje oficial. Surgen productores o se actualiza la importancia de aquellos que llevan un buen tiempo combatiendo por el cine de calidad. Manuel Barbachano Ponce, por ejemplo y aún Gustavo Alatriste. Nuevas compañías se asocian al desarrollo de las carreras de cineastas particularmente interesantes como Felipe Cazals (Alpha Centauri) y otras como Marte, y Escorpión, vinculados a nuevos realizadores (Jorge Fons, Juan Ibáñez, José “El Perro” Estrada, Sergio Olhovich, etc). Pero lo más significativo es que la producción se hace desde las productoras creadas por el Estado: Conacine, que trabaja en los Estudios Churubusco y el STPC y Conacite I y Conacite II que trabajan con el STIC y en los Estudios América. Esas productoras generan los recursos que, desde el Banco Nacional Cinematográfico, la nueva administración despliega con generosidad.
El cine mexicano de ese periodo vive un nuevo esplendor. Se crean la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, una escuela de cine vinculada al propósito de renovar los cuadros creativos de la industria. El Centro de Producción de Cortometraje rescata la posibilidad de producir películas en ese formato, en principio abiertas a la experimentación y la búsqueda de nuevas concepciones, además de generar espacios para nuevos realizadores. La Universidad Nacional desarrolla la posibilidad excepcional de producir sus propias películas. Surgen los primeros largometrajes de Alfredo Joskowicz, Federico Weingartshofer, Marcela Fernández Violante, Raúl Kamffer, entre otros. Se inaugura con ello una política de producción que habilita el debut en el cine de largometraje de los egresados del CUEC.
La contienda entre el cine industrial y el independiente alimenta la confrontación de concepciones, de estéticas, de actitudes. Se producen, nuevamente, dentro de la industria, alrededor de cien películas por año, el 50% quizá aún de la iniciativa privada en su peor forma, pero compensadas por la presencia de los trabajos de una nueva generación que propone cine de calidad.
El fin de la gestión de Rodolfo Echeverría deja apenas abierta la puerta a un cine nuevo pero inalteradas las estructuras de poder de la industria, que no son por supuesto las de la producción, sino las de la distribución y exhibición. Estas permanecen bajo el control de los productores de iniciativa privada que, además, se han visto enormemente beneficiados por la inercia del entusiasmo echeverrista.
Un ejemplo de ello fue el incremento de los ingresos de Películas Nacionales (de la que los productores privados son socios mayoritarios), la distribuidora que, por la autorización del alza de los precios del boleto, aumentó en más de un 100% sus ganancias anuales. El hecho de que la distribución y exhibición, así como las estructuras sindicales sobreviviesen incólumes el embate del nuevo cine, permite, con la llegada de la administración del nuevo presidente, José López Portillo, el repliegue de políticas, la devolución del poder a los privados y la aniquilación del proyecto de cine de calidad.
El nepotismo destructor
Esta vez, corresponde a otra hermana presidencial, Margarita López Portillo, tomar las riendas de la industria, ya no como directora del Banco, sino de una dependencia normativa de la Secretaría de Gobernación: la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Desde ahí se propicia que la iniciativa privada recupere el predominio en la producción y el Estado desdibuja sus esquemas de participación, reduciendo sus producciones y desarrollando una política de persecución y aniquilamiento de las estructuras previas, siguiendo la muy mexicana costumbre de negar para afirmar.
La señora López Portillo peca de ignorancia, de un precario conocimiento del cine, pero no es su peor condición: es además dada a rodearse de consejeros infames, que parecen odiar el cine y lo persiguen. Su interés son las películas para la familia, el humor blanco y la perpetuación de cualquiera de esas convenciones que dictan que el cine es responsable de preservar la moral ciudadana. Es una administración lamentable. La producción del Estado disminuye brutalmente y pierde calidad y ambición. Es la debacle.
En 1977 el Estado produce 45 películas, seguramente debido al hecho de que se trataba de producciones encaminadas por el régimen anterior. En 1978: 28, en 79: sólo 15. Se cierra Conacite I, se liquida virtualmente el Banco Cinematográfico, asunto que habrá de tener consecuencias más que funestas; se persigue judicialmente y se encarcela a un grupo de funcionarios de la administración anterior; se provoca el incendio de la Cineteca Nacional; se obstinan en cerrar -sin éxito- el Centro de Capacitación Cinematográfica. En los últimos tres años del sexenio se producen solamente 19 películas. El sueño del cine estatal ha terminado.
En cambio, la iniciativa privada, adueñada de la distribución y la exhibición, protegida por el Estado e inmersa en la producción de peor calidad de su historia, produce unas 350 películas en esos seis años. Sus vicios han resucitado.
La contraparte
Pero hay un proceso irreversible: el del cine independiente.
Cineastas que vienen del cine industrial, como Jaime Humberto Hermosillo (María de mi corazón, Las apariencias engañan), lo refuerzan y de una manera ejemplar encuentran la manera de darle continuidad a su obra, recurriendo a otros esquemas de producción. Están los documentalistas adheridos a diversas militancias como las guerras de liberación de Centroamérica (Historias prohibidas de Pulgarcito, Paul Leduc, Nicaragua, los que harán la libertad de Berta Navarro), o la reflexión sobre el tiempo, la etnografía y la devastación ecológica (Laguna de dos tiempos, Eduardo Maldonado) en el contexto de un programa rico de producciones impulsadas por el Instituto Nacional Indigenista. Nicolás Echevarría consigue también en ese periodo sus mejores trabajos: María Sabina, y, sobre todo, el inquietante documental Niño Fidencio.
La producción de largometraje independiente de ficción, a través de cooperativas, vive su esplendor. Alejandro Pelayo realiza su primer largometraje, La víspera, 1982). La cooperativa Kinam, produce Nocaut (1982), de José Luis García Agraz; Claudio Isaac, El día que murió Pedro Infante, Benjamín Cann, Yo no lo sé de cierto. Lo supongo (1981); Ariel Zúñiga, uno de los cineastas de estética más propositiva, Anacrusa (1978) y Uno entre muchos (1981), entre otros ejemplos de lo que fue el mejor cine mexicano del periodo.
A esas producciones se agregan las producciones de los estudiantes de las escuelas que incorporan sus trabajos finales a la corriente renovadora del cine nacional. Es el caso de Rafael Montero (Adiós David), Diego López Rivera (Niebla), Douglas Sánchez (Cualquier cosa), Jorge Prior (Café Tacuba). Los primeros egresados del CCC, con la organización combinada de recursos propios y de la escuela, aportan con cortos, medio y largometrajes algunas de las películas que por primera vez en mucho tiempo permiten concebir la idea de un cine joven. Es el caso de la película Polvo vencedor del sol (Juan Antonio de la Riva, 19); Adiós, adiós ídolo mío, de José “Pepe” Buil; ¿Y si platicamos de agosto? de Maryse Sistach; Max Domino y el largometraje independiente De veras me atrapaste, de Gerardo Pardo; Entre paréntesis, de Gustavo Montiel; Hotel Villa Goerne de Busi Cortés.
El panorama entristecido del cine industrial contrasta con el brillo del cine independiente, Pero éste, a pesar de los logros, tiene una exhibición precaria y padece la falta de canales adecuados de distribución y exhibición.
En ese momento se confirma la capacidad de producir películas con fórmulas alternativas y la existencia de nuevos realizadores con una poderosa conciencia del oficio. Esa fuerza defiende la posibilidad de supervivencia del cine mexicano y resiste los embates de aquellos que lo prefieren derruido. También se confirma la idea de que el cine debe desvincularse de la Secretaría de Gobernación, de vocación censora y persecutoria, y encontrar su espacio en las instituciones responsables de las políticas culturales. No es la primera vez que se plantea la necesidad de entender la producción cinematográfica en dos dimensiones: las del fomento a la industria, y las de la política cultural. Las posibilidades y dificultades de esa articulación marcarán el desarrollo del cine mexicano de los 80 y 90 hasta los inicios del siglo XXI.
El Instituto Mexicano de Cinematografía
A lo largo de dos sexenios el cine mexicano se decidía según los caprichos de una corte feudal. La gestión de Rodolfo Echeverría fue prepotente, pero sus objetivos al menos le daban a la industria una nueva vigencia. Margarita López Portillo, en cambio, optó por disfrutar de su última noche en su Titanic, embriagada de importancia y desviada por la ineptitud. Colocó el concepto de cine de calidad en los términos de una colmena literaria de beatas esotéricas e, inclemente, dio cuenta de las de por sí frágiles estructuras que lo sustentaban.
Ese ridículo obligó al Estado a repensar el asunto y la solución fue crear una institución más cercana a un organismo de cultura que al de tipo regulador (y censor) que caracterizaba a la Dirección General de Cinematografía. El Instituto Mexicano de Cinematografía habría de replantear el rol del Estado en la producción de películas. Su primer director general, el cineasta Alberto Isaac, se dio a la tarea de establecer las bases por las cuales IMCINE coordinaría los trabajos de las diversas empresas del Estado, entre ellas, las de la producción, distribución y exhibición, encabezadas, por su poderío económico, por la Compañía Operadora de Teatros, responsabilizada de la programación de la mayoría de las salas del país, por desgracia convertida en un elefante blanco, enfermo de corrupción.
En colaboración con la Dirección General de Cinematografía, el IMCINE propone en un plan de reestructuración la creación del Fondo de Fomento al Cine de Calidad, que se constituye con un pequeño porcentaje de los ingresos que generan las salas cinematográficas del país. De ese peso en taquilla se alimenta, con justicia, el apoyo a la producción. La creación del FFCC consolida un mecanismo que, por desgracia, unos años después -cuando se privatiza la exhibición- desaparece.
IMCINE crea vasos comunicantes entre una parte del cine independiente y el industrial. En 1984 se lanza el Tercer Concurso de Cine Experimental, que emula los realizados en los años sesenta y consigue el estreno de 10 películas en 1986, de realizadores con experiencia en el cine independiente ya encarando su primer largometraje profesional.
Ha servido para ello el afianzamiento del cine de cooperativas, reunido en una federación que lanzó muchas de las películas más interesantes de su momento, debidas algunas de ellas a nuevos realizadores. La cooperativa Kinam (Nocaut, José Luis García Agraz, Obdulia, de Juan Antonio de la Riva). La Cooperativa Río Mixcoac, la más antigua de todas, las películas de Gabriel Retes; la José Revueltas produce Días difíciles, de Alejandro Pelayo; Goitia, de Diego López; El costo de la vida, de Rafael Montero; Retorno a Aztlán, de Juan Mora Catlett, todos ellos con una carrera iniciada en el cine independiente y vinculados a escuelas de cine.
Por otra parte, se hace viable que los cineastas identificados con el llamado Nuevo Cine Mexicano recuperen el paso perdido en los años anteriores, a través de Conacine y Conacite II. Cineastas como José “El Perro” Estrada, Felipe Cazals, Jaime Casillas, Arturo Ripstein, Julián Pastor y Alberto Bojórquez, producen nuevas películas que se suman al regreso al cine industrial -por llamarlo de algún modo-, de Jaime Humberto Hermosillo y Gabriel Retes, todas ellas bajo la figura reforzada del cine estatal. Pero el número de películas producidas con apoyos estatales no llega ni siquiera al promedio de 10 por año.
Fuera de la industria se dan casos interesantes como Redondo, de Raúl Busteros, y Camino largo a Tijuana, de Luis Estrada, y los documentales Xochimilco, de Eduardo Maldonado y Ulama, el juego de la vida, de Roberto Rochín.
La producción de la iniciativa privada es mucho mayor y se ha adentrado ya en la explotación del videohome, que se realiza con costos ridículos y se distribuye mayoritariamente en los video clubs del sur de los Estados Unidos.
El problema del cine de calidad no está en los proyectos ni en los cineastas, sino en el contrasentido del Estado productor y en la falta de los espacios de distribución.
A mediados del sexenio de Miguel de la Madrid, Alberto Isaac no es más el director del IMCINE. Lo sustituye un político menor de traje gris: Enrique Soto Izquierdo, cuyo interés es más bien pobre. La sombra del funcionario inadecuado con poderes inexplicables vuelve a amenazar al cine estatal, Soto Izquierdo visita su despacho en el IMCINE más bien de noche, dando curso al suplicio de antesala.
Hacia el final del periodo, el Estado ha producido por inercia, películas de directores consagrados (Arturo Ripstein, Felipe Cazals) y ha favorecido el debut de otros, como Nicolás Echevarría, y, por conducto del CCC, el de Busi Cortés, pero el volumen de producción es pobre y, sobre todo, trasciende mal. IMCINE culmina su primera etapa sumergido en la mayor de sus contradicciones. Llamado a renovar, parece solo una instancia burocrática más, ni mejor, ni peor que sus antecesoras.
Los 90. El tono neoliberal
Un nuevo director de IMCINE, Ignacio Durán, se responsabiliza de dos procesos importantes: prepara y ejecuta el paso del IMCINE al ámbito del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y orquesta la llamada desincorporación de las 12 empresas que coordinaba IMCINE, es decir, una mezcla de privatización y concentración de sus funciones en el instituto.
La operación reduce esas empresas a dos, Churubusco y el CCC, y el Instituto crea direcciones de producción, distribución y difusión. Vende Estudios América y permite que un nuevo grupo de exhibidores modernicen, reinstalen y se apropien de la exhibición. El ingreso de las mayors, el viejo fantasma de la penetración del cine estadounidense, reaparece, pero ya no es fantasmal ni indirecto. Entra de lleno.
El efecto más negativo tiene que ver con la cancelación virtual del Fondo que se nutría de un porcentaje de los ingresos de la exhibición. Al desaparecer ese mecanismo, la producción se convierte en sujeto de apoyo, término curioso que define el procedimiento por el cual un productor solicita al IMCINE recursos y éste se convierte en su coproductor bajo la modalidad de la llamada asociación en participación. No es la primera vez que el Estado se asocia con los productores. De hecho, en la época de la estatización era así. Pero es la primera vez que se establece como un trato entre empresarios.
El problema real es que los recursos del Estado pertenecen a un presupuesto anual aprobado, en lugar de ser -como en el caso del FFCC- una cantidad no fijada y con continuidad de alimentación y flujo. Es un aspecto poco grave en ese momento porque se tiene la voluntad de producir al menos diez películas de calidad por año, cifra que no se había alcanzado en los últimos tiempos. Además, muestra una clara preocupación por la elevación de la calidad, dar oportunidad a nuevos realizadores (Luis Estrada, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, María Novaro), fortalecer la producción de cortometrajes (Carlos Carrera gana la Palma de Oro en Cannes, con El héroe) y promover un nuevo-nuevo cine mexicano. Destina buenos recursos a la distribución en México y en el extranjero y desarrolla una política de difusión cultural cinematográfica que comprende el apoyo al desarrollo de las escuelas de cine (el CCC y el programa de Óperas Primas por el cual debutan Carlos Carrera, Francisco Athié, Eva López Sánchez, Ignacio Ortiz y Erwin Neumaier). Tiene voluntad. Lo que no deja ver es lo que sucedería si esa voluntad no existiese y no estuviera reflejada en un presupuesto gubernamental.
Es importante señalar que el cine mexicano coproduce con otos países, especialmente España, que ha expandido sus intereses cinematográficos a Latinoamérica. Se avizoran los tiempos de la integración iberoamericana y la necesidad de las alianzas para enfrentar las desventajas en el mercado globalizado.
Muchos proyectos poca producción
Diez películas por año es una meta pobre para el cine mexicano. Mucho más cuando ya se ha impuesto una nueva generación cargada de proyectos. Televicine, la productora cinematográfica de Televisa, tiene un periodo en el que confía en el cine de calidad, pero dura poco. La risa en vacaciones, una comedia infame de falsa cámara escondida, le reditúa mucho más que Salón México, de José Luis García Agraz o Sin remitente, de Carlos Carrera, por ejemplo.
Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, es una coproducción internacional que sirve para confirmar la idea de que una película puede ser competitiva y tener éxito comercial. Apoya, involuntariamente, la medida de suprimir gradualmente las cuotas de pantalla, lo que liquida una opción que protegía al cine mexicano, que queda a expensas del mercado y sus discutibles criterios, eminentemente regidos por las distribuidoras estadounidenses ya instaladas de pleno. Los proyectos comienzan a ser evaluados más por su proyección en el mercado, un asunto de por sí misterioso y relativo, antes que por su calidad. La palabra autor empieza a provocar urticarias.
La producción continúa con un ritmo parecido en los años siguientes, pero se ha hecho evidente que la falta de presupuesto real o, en su caso, el deseable mecanismo de apoyo a la producción frena el impulso de un cine que está lleno de propuestas. Las condiciones de la exhibición, la desaparición de los circuitos alternativos, la falta de opciones, inhiben al cine independiente. También influye la crisis económica, los llamados errores de diciembre del 94, que sumergen al país en una imprevista desesperación.
En esa inercia se produce Bajo California, el límite del tiempo, de Carlos Bolado; Del olvido al no me acuerdo, de Juan Carlos Rulfo; ¿Quién diablos es Juliette?, de Carlos Marcovich, películas que se nutren estilísticamente del cine documental y aportan nuevas tendencias al cine mexicano; propuestas de extraordinario nivel y originalidad que no encuentran fondos suficientes para impulsarse en la producción de su exigencia.
Se crean FOPROCINE y FIDECINE
La presión por otorgarle recursos a la producción deriva en la creación del Fondo de Producción de Cine de Calidad (FOPROCINE) a mediados del periodo presidencial de Ernesto Zedillo. El fondo inicia sus labores con 12 millones de dólares aproximadamente y en el año 1999 surgen las primeras películas que apoya, entre ellas Sexo, pudor y lágrimas, de Antonio Serrano, que se convierte en el fenómeno de taquilla más grande hasta ese momento en la historia de la exhibición del cine mexicano. Consigue alrededor de seis millones de espectadores.
El fenómeno habilita el factor mercado en la consideración de los proyectos a producir y, en ese sentido, a hacer deseable la intermediación de las distribuidoras estadounidenses (Fox, distribuye Sexo, pudor y lágrimas y es factor determinante de su éxito).
En su origen, el propósito de FOPROCINE es fortalecer la capacidad empresarial de los productores, ser un mecanismo financiero a su servicio y permitirles el desarrollo de programas de producción sostenidos. Se enfatiza la importancia de la etapa de desarrollo y la idea de que una casa productora debe trabajar varios proyectos a la vez, con el fin de crear una continuidad no sólo de producción sino de instalación. Con ese criterio se apoya el desarrollo de cerca de 30 proyectos, además de los que se otorgan específicamente a la escritura de guiones.
Las formas de operación del Fideicomiso, sin embargo, encuentran trabas en la estructura gubernamental que las supervisa y determina. Los funcionarios, esta vez de Hacienda y Economía, entienden poco el concepto de cine de calidad y, sobre todo, son enemigos de cualquier insinuación de subsidio. Con tal de impedirlo condicionan el flujo del dinero y entorpecen el desarrollo del Fondo. De cualquier manera, se producen unas 24 películas entre 1998 y 1999. Una de ellas, La ley de Herodes, de Luis Estrada, la alegoría política sobre el proceso de corrupción de un pobre funcionario priísta de provincia, irrita sobremanera a los funcionarios del Estado, que intentan censurarla y quemar su negativo. Ante la resistencia y el escándalo que provocan con su inexplicable ánimo inquisitorial, se ven obligados a estrenar la película, pero lo hacen ilegalmente, sin publicidad previa, con copias piratas y, sorpresivamente, con el fin de hacerla pasar desapercibida y no ser acusados de censurarla. Ese intento fracasa y la película finalmente es estrenada y consigue superar la cifra del millón de espectadores.
El FOPROCINE sufre una reorientación sutil pero importante. Deja de apoyar a los productores y vuelve a la costumbre de apoyar los proyectos en función de sus directores. La figura del productor vuelve a ser desplazada y la idea de un trabajo programado desaparece. Los resultados de las películas no cambian. Se ha regresado al espíritu paternalista y controlador de las instituciones que convierten la aprobación de un proyecto en un asunto personal en lugar de corresponder a la parte logística del desarrollo de una cinematografía cuya coherencia debe estar, en todos los casos, localizada en las compañías de producción.
Ibermedia
Amaranta, una compañía estrechamente vinculada al ámbito iberoamericano conducida por Jorge Sánchez y Laura Imperiale, produce un par de películas en digital, dirigidas por Arturo Ripstein, Así es la vida y La perdición de los hombres, que ofrecen una propuesta personal de orden estético ajustado a esa nueva opción tecnológica y de producción.
También con apoyos de FOPROCINE y en el ámbito Ibermedia se produce El padre Amaro, un proyecto largamente perseguido por Alameda Films, del histórico productor Alfredo Ripstein, que consigue otro gran éxito de taquilla. Lo dirige Carlos Carrera.
Berta Navarro, otra productora ligada al gran proyecto del cine iberoamericano, ha producido, con el mismo Carrera, Un embrujo, y mantiene su sociedad con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, en la compañía de corte internacional Tequila Gang. Coproduce con El deseo, la compañía de los hermanos Almodóvar, El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro (más tarde repetirá en El laberinto del fauno), en colaboración con Altavista Films, Asesino en serio, de Antonio Urrutia y el regreso de Paul Leduc a la dirección de películas con El cobrador.
Las reformas a la Ley Cinematográfica generaron un mecanismo de captación de recursos para la producción conocido como peso en taquilla, una reformulación de la idea de destinar un peso de cada boleto a la producción de películas y al desarrollo de la industria a través de un nuevo fondo, el FIDECINE, creado en el 2001. La asistencia anual de espectadores a las salas cinematográficas en México es de 120 a 150 millones por año. Esa cantidad traducida a un peso por espectador redundaría en un beneficio para el fondo de unos 15 millones de dólares, lo que garantizaría la producción de al menos 15 películas por año. Los distribuidores, encabezados por las compañías mayors de distribución e impulsadas por la arbitraria injerencia de la MPAA en los asuntos nacionales, promueve una catarata de amparos en contra de la disposición que termina paralizándose. Sin embargo, el FIDECINE ha captado recursos y, siguiendo una línea de apoyo al cine comercial de calidad, consigue apoyar un número considerable de películas, la más destacada, por su bajo costo y buenos resultados es Temporada de patos, de Fernando Eimbcke y por el sonado éxito comercial Una película de huevos.
La nueva iniciativa privada
En el terreno de la iniciativa privada ha surgido un fenómeno interesante. La necesidad de recuperar al público con poder adquisitivo hace consciente que el tipo de producto habitual debe ceder su lugar a producciones con una calidad técnica y un nivel de producción más cercano a los estándares del cine comercial del gusto de las clases medias. Es lo que hace a Estudio México -que se compone de la compañía de producción Altavista Films y de la distribuidora Nuvision- proclamar su interés por crear un Hollywood mexicano según las declaraciones de su director y fundador, Federico González Compeán. Además, se expresa la necesidad de ampliar los mercados y se aspira muy especialmente a encontrar los cambios de acceso al mercado estadounidense. Su primera producción, Todo el poder, dirigida por Fernando Sariñana, consigue un alentador inicio, superando el millón y medio de espectadores. Altavista programa una serie de películas de corte similar y una película excepcional que en principio, por su tono y su temática, no parece ajustarse a la definición de principios de la compañía, pero se convierte en el éxito más importante del cine mexicano en mucho tiempo, tanto de público, nacional e internacionalmente, como de crítica y festivales (gana un premio en Cannes, recibe nominaciones al Oscar), Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, como Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, también realizada sin apoyos oficiales, demuestran que el cine mexicano ha conseguido una madurez y nivel de propuesta que rompe con todas las convenciones asumidas hasta entonces.
Al éxito de esas películas se suman los buenos resultados de producciones privadas: la serie de películas juveniles iniciada con La primera noche, de Alejandro Gamboa producida por Televicine y las nuevas producciones de Altavista, dirigidas por Fernando Sariñana: El segundo aire y Amar te duele, que confirman su eficacia en taquilla. Además, Altavista, asociada a Moro Films, produce con Oberon Cinematográfica de España, Aro Tolbukhin, en la mente del asesino, de Agustí Villaronga, Lydia Zimmermann e Isaac Racine; Volverás de Antonio Chavarrías, y con Cacerola Films, España y Argentina, Nicotina, de Hugo Rodríguez, todas en el marco de coproducciones del programa Ibermedia.
Se crea una gran expectativa con respecto a lo que harán las representantes de las grandes compañías estadounidenses (Columbia, Warner) en la producción. Salvo un par de mediocres películas que obtienen un éxito relativamente importante, como Ladies’ night, no es notable su aportación.
Otra compañía mexicana, Argos, que se inicia como productora de TV, en su división de cine inició con su vinculación a Sexo, pudor y lágrimas y más tarde produce La habitación azul y el primer largometraje de Javier Patrón, Fuera del cielo.
Otros productores, con o sin apoyos de los fondos públicos, han participado de Ibermedia haciendo evidente la importancia de las coproducciones en el futuro de la cinematografía mexicana. Es el caso de las producciones de Matthias Ehrenberg, La hija del caníbal, de Antonio Serrano, y Rosario Tijeras, de Emilio Maillé realizada en Colombia.
Y se da el caso de producciones independientes de bajo costo que obtienen el gran reconocimiento de la crítica internacional, como las películas de Carlos Reygadas, Japón y Batallas en el cielo, o documentales, como En el hoyo, de Juan Carlos Rulfo, que viajan por el mundo obteniendo premios en cada festival y promoviendo la idea de que el cine mexicano alcanza grandes alturas.
Es incomprensible la falta de criterios y disponibilidad de los fondos públicos hacia la participación de productores mexicanos en proyectos iberoamericanos. Sus normativas inhiben la posibilidad de que un producto obtenga sus apoyos para películas dirigidas por extranjeros o que se ejerzan fuera de México. Es extraño en un país que en otros momentos coprodujo películas de directores extranjeros como Sergei Bondarchuk, Campanas Rojas (1984), o más recientemente Perdita Durango, de Alex de la Iglesia. En el país donde Robert Rodríguez ha filmado películas estadounidenses como son sus Mariacahi I y II. El territorio donde ha sido tradición que se filmen películas extranjeras, desde Viva María, de Louis Malle, hasta Dunas, de David Lynch o Titanic, de James Cameron.
México es factor clave del proyecto de integración del espacio audiovisual iberoamericano, quizá porque es la cinematografía de más fuerte tradición en América Latina; el país que ha recorrido de mil maneras los tiempos del cine; en pleno siglo XXI, la política oficial cinematográfica le de la espalda a la cooperación internacional. Son los signos de un tiempo contradictorio, los atroces tiempos de nuestro mayor desconcierto y, aun cuando se proclama la vuelta a la producción de 50 películas por año, un universo en el que chocan intereses y tendencias, malos hábitos y necesidad de cambio. Eso le da vida, pero no se ha conseguido, ni parece que se conseguirá, eliminar la sempiterna sensación de la crisis, una crisis que es la del país, un país que se debate entre lo espurio y lo digno; entre la esperanza y la condena.
La cinematografía mexicana es terrible y maravillosa; excepcional y rutinaria, bella y monstruosa; contradictoria, coherente, multifacética, paradójica, indispensable. México no se explica sin su cine.