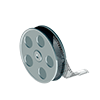ENSAYOS

EXPERIMENTACIÓN Y VANGUARDIA (1934 - 2005)
ROBERTO GARZA ITURBIDE
Publicado en el: Diccionario del Cine Español e Iberoamericano. España, Portugal y América (2012)
(Coordinación México, Perla Ciuk)
El origen de las corrientes experimentales en el cine mexicano se asocia al movimiento de las vanguardias europeas de las primeras décadas del siglo pasado. En los años treinta, marcados por la influencia de diversas propuestas estéticas de avanzada, mismas que en su vertiente fílmica modificaron los códigos del lenguaje cinematográfico, un grupo de artistas mexicanos descubrió en el cine un medio alternativo de expresión.
Es importante señalar que los pioneros del cine experimental en México no fueron cineastas de oficio, sino artistas previamente reconocidos en los campos de la pintura y la fotografía fija que utilizaron la cámara de cine como una herramienta para explorar las posibilidades estéticas y discursivas de las imágenes en movimiento.
Estos trabajos, en su mayoría proyectos autofinanciados de corto metraje, se distinguen por la búsqueda de una nueva estética visual y, en menor medida, por la ruptura de los esquemas narrativos tradicionales. El sentido experimental de estos filmes radica en su concepción como objetos artísticos y no como productos de la industria cinematográfica.
En 1934, el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, tras comprarle una cámara de 35 mm. a Eduard Tisse, camarógrafo de Serguei Eisenstein, se desplazó a Tehuantepec para realizar sus primeros ensayos fílmicos con las indígenas tehuanas. En una entrevista publicada en 1989 en el suplemento cultural del periódico Uno más uno, Álvarez Bravo explicó:
“Empecé a filmar los telares con movimientos hacia el fondo, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, a los pies, etc., entendiendo cómo puede utilizarse el movimiento en pantalla. Al mismo tiempo quería complementar estas escenas, que eran de trabajo (de las indígenas), con otras en donde resaltara la belleza de las tehuanas con jicalpestles con flores o con frutas”.[1]
En otro pasaje de la entrevista, Álvarez Bravo recuerda haber filmado varias escenas de las tehuanas caminado por las calles, dando vuelta en las esquinas, así como de haber realizado “otros ensayos un poco caprichosos” como el de una mujer que va caminando y de repente desaparece.
Los ensayos de Álvarez Bravo, titulados Tehuantepec, aunque no aportaron ningún hallazgo importante para la época en que fueron filmados, sí formaron parte de un proceso de experimentación propio de las vanguardias, incluida, en el caso mexicano, la temática nacionalista posrevolucionaria, en tanto que evocan asociaciones libres, casi oníricas, de imágenes -cotidianas, de mujeres indígenas en su entorno- que se repiten sin aparente línea anecdótica.
Manuel Álvarez Bravo mantuvo la línea experimental en los cortos Los tigres de Coyoacán, La vida cotidiana de los perros, ¿Cuánta será la oscuridad? y El abonero, de los cuales en la actualidad no se tiene registrada la existencia de copias, y realizó un par de filmes oficiales de corte nacionalista sobre el tema del petróleo: Petróleo (1936), y El petróleo nacional (1940).
Lola Álvarez Bravo, fotógrafa y esposa de Manuel, también experimentó con la cámara de cine. En 1951 inició un proyecto fílmico con Frida Kahlo que terminó como una serie de pruebas -de las cuales se desconoce su paradero- de una película que nunca se terminó.
En el libro Mexperimental, los investigadores Rita González y Jesse Lerner documentan los casos de otros artistas mexicanos vinculados al movimiento de las vanguardias que también incursionaron en la experimentación fílmica. Entre ellos destacan el fotógrafo y grabador Emilio Amera, quien realizó tres cortometrajes (Desolación, 3-3-3 y Río sin tacto) que a la fecha sólo se conocen mediante textos descriptivos, y el artista Marius de Zayas, director de documentales recientemente descubiertos sobre danza y cubismo.[2]
Brinco en el tiempo
A mediados de la segunda década del siglo pasado, cuando el naciente cine mexicano se distinguía por lo rudimentario de su factura y el uso convencional del lenguaje fílmico, Enrique Rosas logró dar un salto excepcional al incluir las imágenes reales del fusilamiento de una banda de malhechores en su película silente El automóvil gris.
Visto a casi un siglo de distancia, y considerando las limitantes técnicas de la época, el filme de Enrique Rosas posee, aún hoy, una fuerza asombrosa. El consenso entre la crítica especializada indica que El automóvil gris, por su desenfrenado ritmo narrativo y la calidad de la puesta en escena, es la mejor película mexicana del periodo silente.
Para nuestros fines, agregamos que se trata de un auténtico brinco en el tiempo, una cinta tan innovadora en su momento que marcó un avance sustancial en nuestra historia fílmica.
En julio de 2002, ochenta y tres años después del estreno en México, ocurrido un 11 de diciembre de 1919, el director de teatro Claudio Valdés Kuri se presentó en la Cineteca Nacional de México con una copia (de una original que fue resincronizada y reducida a 111 minutos en 1937) de El automóvil gris.
Lo sorprendente del suceso no fue el apreciar la proyección de una copia en excelentes condiciones, sino el hecho de presenciar una función de este filme con acompañamiento de piano en vivo y la participación de dos narradoras benshi[3] alternando voces en español y japonés.
Tal fue el impacto entre la crítica y el público de esta muy particular adaptación de El automóvil gris, que la obra se mantuvo una larga temporada en un teatro de la ciudad de México. Y durante el 2003, Claudio Valdés Kuri recibió invitaciones para presentar su montaje benshi-musical en más de una docena de países.
Aun en el siglo XXI, en plena era digital, El automóvil gris se percibe como una obra tan clásica como vanguardista.
Intemporalidad fallida
En 1931, el mismo año en que se realizó Santa, la primera cinta sonora del cine mexicano, el director soviético Serguei Eisenstein realizó ¡Qué viva México!, la última película de la etapa silente rodada en nuestro país.
Este filme puso el punto final al capítulo del cine mudo, pero, al tratarse del primer largometraje hecho en México de concepción meramente artística, también sentó las bases para el surgimiento de una nueva vertiente en nuestra cinematografía: el cine de arte.
El escritor y guionista Francisco Sánchez, reconocido estudioso de la historia del cine mexicano, apunta en su libro Luz en la oscuridad: “Eisenstein imaginó el filme imposible: aquel que contuviera en su juego de imágenes el pasado y el presente, lo objetivo y lo subjetivo, la vigilia y el sueño. Liberándose de los rigores del realismo soviético, en el cual se había formado, se dejó arrebatar por el vuelo metafísico. Empezó a hablar de secuencias oníricas que le gustaría contrastar con las del mundo físico.
Aspiraba a descubrir el espíritu atrapado en las antiguas máscaras de jade. Soñó, pues, con un cine de intemporalidad, lo que nadie había hecho antes”.[4]
Serguei Eisenstein creó una estructura poco ortodoxa formada por un prólogo, cuatro capítulos de trama independiente y un epílogo. Desde el prólogo, Eisenstein anuncia una ruptura en la línea del tiempo. Impreso en el celuloide se lee:
El tiempo del prólogo está en la eternidad.
Podría ser hoy.
Pudo haber sido hace veinte años.
Porque los habitantes de Yucatán,
tierra de ruinas y de enormes pirámides,
conservan todavía, en su rostro y en sus formas,
las características de sus antepasados:
la gran raza de los antiguos mayas.
Piedras,
dioses,
hombres…
Por medio del montaje, Eisenstein pretendía hilar los múltiples hilos de cada historia en torno a una reflexión filosófica y atemporal sobre lo que él mismo definió como “La gran sabiduría de México respecto a la muerte. La unidad de muerte y vida. El fallecimiento de uno y el nacimiento de otro. El círculo eterno. Y la sabiduría aun mayor de México: el goce de este círculo eterno”.[5]
Las pretensiones de Eisenstein, sin embargo, se vieron frustradas a raíz de una serie de desacuerdos con el productor estadunidense Upton Sinclair, quien, según dictaban las cláusulas del contrato de producción, era propietario de los negativos una vez que estos fuesen revelados en el laboratorio.
El conflicto entre el cineasta y los financieros provocó que Eisenstein fuera despojado de todo el material filmado, mismo que fue entregado por Sinclair a un grupo de editores totalmente ajenos al proyecto. Como era de esperarse, el resultado fue un verdadero desastre.
Eisenstein murió un 11 de febrero de 1948 sin haber tenido la oportunidad de terminar su proyecto fílmico más entrañable en la sala de edición. En 1971, el escritor José de la Colina se refirió a ¡Qué viva México! como “el más bello de los filmes inexistentes”.
Con el paso de los años, el negativo original del filme fue adquirido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, institución que decidió enviarlo en 1979 a Moscú para que Grigori Aleksandrov, asistente de Eisenstein y único sobreviviente del trío que llegó a México en 1931, realizara una edición definitiva de la película.
Es una falacia pensar que Aleksandrov logró armar la película intemporal que sólo existió en la mente de Eisenstein, ya que es precisamente en la sala de edición donde Serguei Mijailovich, uno de los grandes maestros del montaje, pretendía transformar los cánones de la construcción del tiempo en el cine.
Sin menospreciar el talento de Aleksandrov, la edición se percibe reiterativa y carente de imaginación, y lo que resulta cuestionable del trabajo es que se agregó música y la voz en off de un narrador a un filme originalmente concebido como silente.
Lamentablemente, ésta es la única versión de ¡Qué viva México! a la que se puede acceder hoy en día.
Los interesados en acercarse a la idea original de Eisenstein pueden acudir al guion, del cual existe una versión traducida al español por José Emilio Pacheco y Salvador Barros que fue publicada en 1964 por el sello editorial Era.
La escuela de Serguei y el coletazo expresionista
Aunque Serguei Eisenstein nunca pudo terminar su película mexicana, y a pesar de que el tema de la intemporalidad quedó temporalmente en el olvido, durante su estancia en el país logro crear una escuela, heredera de la estética visual del paisaje autóctono y la belleza del rostro indígena que retrataban artistas como Manuel y Lola Álvarez Bravo, contagiada de la visión de la muerte que se aprecia en la obra de José Guadalupe Posada e inspirada en el trabajo de los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.
De manera casi inmediata, e influidos por la visión mexicana del cineasta soviético, en 1934 Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel filmaron Redes, en la cual retratan, con un impecable trabajo de cámara a cargo del estadunidense Paul Strand, las infames condiciones de vida de los pescadores del puerto de Alvarado, Veracruz; y un año después, Carlos Navarro dirigió Janitzio, filme rodado en el imponente lago de Pátzcuaro, Michoacán, y fotografiada por el también estadunidense Jack Draper. En ambas películas se advierte una estética visual del cine en blanco y negro en la que predominan los paisajes rurales poblados de nubes, magueyes y nopales, y la presencia casi inmóvil del indio mexicano y sus chozas paupérrimas.
La manera en que Serguei Eisenstein percibió “lo mexicano”, materializada por su fotógrafo Eduard Tisse, definió un nuevo estilo visual, el del México profundo, mismo que se convirtió en la imagen referencial más poderosa del cine mexicano del periodo clásico. Prueba de ello son las películas de Emilio “Indio” Fernández y el trabajo del prolífico cinefotógrafo Gabriel Figueroa.
Es importante señalar que además de las influencias ya mencionadas, Eisenstein se apoyó en otros artistas para lograr plasmar su visión fílmica de México. Durante su aventura en nuestro país, el soviético se relacionó con gente de la élite cultural de la ciudad de México, entre ellos, el artista multidisciplinario Adolfo Best Maugard, quien fue su principal asesor sobre temas relacionados con “lo mexicano”.
Y fue precisamente Best Maugard quien filmó La mancha de sangre (1937), una de las mejores películas mexicanas de corte vanguardista. Si bien es cierto que esta cinta tiene todos los elementos del melodrama, se diferencia de cualquier producción de la época tanto por la estructura narrativa como por la sordidez con la que aborda el tema de la sexualidad y la vida del bajo mundo.
Al margen del fervor posrevolucionario y la estética nacionalista, la exploración de nuevos caminos en la narrativa fílmica durante los años treinta también tuvo sus ecos en la industria comercial.
En 1934, tras participar con Fernando de Fuentes en la filmación de El compadre Mendoza y en la escritura del guion de El fantasma del convento, Juan Bustillo Oro dirigió Dos monjes, cinta en la que retoma la estética macabra del expresionismo alemán para aplicarla en un contexto mexicano. La película ocurre en un monasterio de arquitectura gótica y narra una historia de amor loco en la que los personajes principales son dos religiosos. Posteriormente, Bustillo Oro realizó otras dos películas con sello expresionista: El misterio del rostro pálido (1935) y El hombre sin rostro (1950).
Años más tarde, en 1959, Rogelio González realizó El esqueleto de la Señora Morales, filme que se anticipó a las tendencias dominantes de la industria al narrar la historia la bizarra historia de un taxidermista sexualmente reprimido y cuya esposa lo tortura psicológicamente.
Ese mismo año, el holandés radicado en México Giovanni Korporaal, egresado del Centro de Cine Experimental de Roma, realizó una película tan extraña en su factura como incómoda en su temática: El brazo fuerte, una sátira política de avanzada que fue censurada en su momento, y que, por lo tanto, no se pudo ver hasta mediados de la década de los setenta.
Verdades que duelen
En 1958, durante el rodaje de Nazarín, el fotógrafo Gabriel Figueroa preparó un encuadre estéticamente irreprochable, con el volcán Popocatépetl al fondo y el cielo surcado por unas bellísimas nubes blancas. El director del filme, Luis Buñuel, acercó el ojo a la mirilla, observó el plano y -ante la mirada escandalizada de Figueroa- hizo girar la cámara para encuadrar un paisaje trivial, pero que le parecía mucho más verdadero.
“Nunca me ha gustado la belleza cinematográfica prefabricada que, con frecuencia, hace olvidar lo que la película quiere contar, y que personalmente no me conmueve”, escribió Buñuel al respecto en un pasaje del libro Mi último suspiro.[6]
Estas palabras son tan sólo un ejemplo de las múltiples lecciones que Buñuel le regaló a la cinematografía mexicana. Al aragonés no le interesaba retratar la belleza del paisaje ni contar historias convencionales y lacrimógenas como las que se filmaban por decenas en aquellos años.
En su etapa mexicana, que consta de veinte películas, Buñuel logró hacer un cine de exploración artística dentro de la industria y apegado a las normas de la censura. Fue un hombre de convicciones, un artista sumamente inteligente que supo navegar en las corrientes del cine comercial sin traicionar sus ideales.
“La necesidad en que me encontraba de vivir de mi trabajo y mantener con él a mi familia explica, quizá, que esas películas sean hoy diversamente apreciadas, cosa que comprendo. A veces he tenido que aceptar temas que yo no había elegido y trabajar con actores muy mal adaptados a sus papeles. Sin embargo, lo he dicho a menudo, creo no haber rodado nunca una sola escena que fuese contraria a mis convicciones, a mi moral personal”, escribió en el capítulo “México” de Mi último suspiro.[7]
Desde su llegada a tierras mexicanas, en 1946, el cineasta se dio tiempo para recorrer el país de Norte a Sur y de Este a Oeste. Lo observó y analizó todo: la manera de hablar de la gente, los usos y costumbres, las brechas sociales, la miserable vida de los pobres, la opulencia de los ricos, la vestimenta, el calzado, la arquitectura, los oficios, los miedos, los complejos y la corrupción del sistema político.
De las visitas a las “ciudades perdidas” y los barrios más pobres que rodeaban la ciudad de México, obtuvo la materia prima para hacer Los olvidados (1950), filme que retrata la mísera vida de los niños pobres que habitan las calles de la capital de país.
Hay verdades que duelen y Los olvidados es una de ellas. Tanto dolió esta película que Luis Buñuel recibió todo tipo de insultos y vituperios el mismo día de la première en la capital del país. Se le agredió, digámoslo sin ambages, por una razón básica: porque a los mexicanos, acostumbrados a ver el bonito cine de charros encaballados de la época de oro, no les gustó verse reflejados en el espejo fílmico, entre sus ruinas sociales, políticas y económicas. Pero una vez que la cinta fue premiada en el festival de Cannes con la Palma de Oro a Mejor Director, la hostilidad del público mexicano bajó de tono y la crítica tuvo que reconocer su indiscutible calidad.
Hoy día, cual si de un oxímoron surrealista se tratara, Los olvidados pertenece al archivo del programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y es considerada por la crítica especializada como la mejor película mexicana de todos los tiempos.[8]
Al margen de los posibles altibajos en su filmografía mexicana, que inicia con Gran Casino (1946) y termina con Simón del desierto (1964), lo incuestionable es que Luis Buñuel abrió una dolorosa pero necesaria yaga en la textura del cine nacional, un cine complaciente y acrítico que hasta entonces -salvo en contadas excepciones como La mancha de sangre– había sido incapaz de mostrar abiertamente el lado oscuro de la psique humana y mucho menos las perversiones y la doble moral de la sociedad. Buñuel, un extranjero nacionalizado mexicano, lo hizo sin la menor clemencia.
Tal fue el impacto de su obra en el imaginario cultural mexicano, que en el argot del medio cinematográfico se instaló un nuevo epíteto: lo buñuelesco, que es sinónimo de crudeza, exploración psicológica, momentos oníricos, surrealismo, crítica a la burguesía, retratos desgarradores de la realidad y trasgresión religiosa.
La influencia de la obra fílmica de Buñuel se vio reflejada en los trabajos de las nuevas generaciones de cineastas, mismas que los años setenta llevaron al cine experimental mexicano al cenit de su existencia.
Los agitados sesenta
En el ocaso de la primera mitad del siglo pasado, cuando la juventud comenzó a dar las señales que anunciaban el advenimiento de la revolución cultural de los años sesenta, en Francia surgió un movimiento estético-ideológico conocido como la Nueva Ola.
Con la revista Cahiers du Cinéma como principal medio de difusión y reflexión, y motivados por las ideas de André Bazin, los miembros de este movimiento, encabezados por Alain Resnais, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard y Francois Truffaut, transformaron la manera de expresar, sentir y entender el arte de las imágenes en movimiento.
Animados por los ideales de la Nueva Ola francesa, un grupo de cinéfilos mexicanos conocido como Nuevo cine lanzó a principios de los sesenta la revista homónima, de la cual se editaron sólo siete números, pero en cuyas páginas se publicaron memorables textos de José de la Colina, Rafael Corkidi, Salvador Garcini, Jomí García Ascot, Emilio García Riera, José Luis González de León, Carlos Monsiváis, Heriberto Lanfranchi y Julio Pliego.
En torno a Nuevo cine orbitaron una serie de proyectos fílmicos alternativos, entre ellos, la creación de una vasta red de cine clubes y la producción de algunos filmes independientes y de estructura no convencional, siendo el primero En el balcón vacío (1961), de Jomí García Ascot, cuyo relato narra de manera poco ortodoxa las tribulaciones de un joven español refugiado en México.
Uno de los grandes avances de este periodo fue la creación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1963, la primera escuela de cine en el país. En plena ebullición del movimiento contracultural, los primogénitos estudiantes del CUEC optaron por realizar un cine de corte social y reaccionario, cuya temática estaba directamente relacionada con el activismo político de la década.
De los trabajos de aquella primera generación destacamos tres películas que reflejan claramente el sentir de la época y que anuncian el rompimiento con el cine de las dos décadas anteriores: Lapso (1965), de Leobardo López Arretche, Quizá siempre sí me muera (1971) de Federico Weingartshofer y Crates (1971) de Alfredo Joskowicz, todas de estructura no convencional y relacionadas con los ideales y las luchas políticas de la juventud de los años sesenta.
Un caso destacable de esta generación fue el de Raúl Kamffer, quien en 1969 filmó Mictlán, una película cuyo relato se ubica en la segunda mitad del siglo XIX, en tiempos del dictador Porfirio Díaz, y cuyo personaje es un joven de cuna aristocrática que se involucra en ceremonias rituales indígenas. Seis años después, Kamffer dirigió El perro y la calentura, la cual se filmó casi de manera improvisada, con un guion abierto, y en la que narra la desventura de una pareja de clase acomodada que acude a una fiesta psicodélica en la Ciudad de México.
En 1968, año del movimiento estudiantil y de la masacre de ciudadanos del 2 de octubre en Tlatelolco, un grupo de jóvenes del CUEC, liderados por Leobardo López Arretche, realizó El grito, un documental que registró para la historia los pasos del movimiento desde la perspectiva de los jóvenes que lo vivieron.
Si se toman en cuenta las condiciones de censura y presión gubernamental de aquellos años, el rodaje de este filme fue una verdadera hazaña. Pero lo más importante es que El grito se convirtió en la huella digital del movimiento estudiantil, en un documento simbólico y de trascendencia histórica que puso en tela de juicio la retorcida verdad oficial.
Los sesenta fue una década de utopías, experimentación, psicodelia, desinhibición sexual y liberación de la conciencia. Fueron años que marcaron las vidas de toda una generación de soñadores. Así, animado por los ideales de la contracultura, vinculado al movimiento estudiantil y gustoso de la música rock, un grupo de jóvenes mexicanos propuso un modelo alternativo de expresión fílmica -reaccionario y de muy bajo presupuesto- con la cámara de 8 milímetros.
A este colectivo se le conoce con el nombre de superocheros. Su principal representante es Sergio García, autor del manifiesto Hacia el 4° cine y quien desde finales de los sesenta ha realizado varios cortometrajes en este formato y un largometraje titulado Un toke de roc -una auténtica rareza en el terreno de cine rock mexicano- que terminó en 1988. En el 2005, la Filmoteca de la UNAM editó este extraño y divertido filme en DVD, y en agosto del mismo año se reestrenó en la Cineteca Nacional de la ciudad de México.
Otro superochero destacado es Alfredo Gurrola, cineasta que filmó en este formato el documental Avándaro (1971), sobre el legendario festival de música (el Woodstock mexicano) en la ciudad homónima del Estado de México.
La semilla experimental
Mientras los estudiantes del CUEC hacían del cine un medio de expresión de sus inquietudes políticas, la sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de México dio un paso fundamental en la promoción y difusión del cine alternativo al organizar el Primer Concurso de Cine Experimental en 1965.
La mayoría de los filmes participantes, más que piezas auténticamente experimentales, se distinguieron por las estructuras narrativas no lineales de sus historias y, en el plano técnico, por la exploración con los movimientos de cámara y los encuadres.
El primer lugar del concurso correspondió al único filme no narrativo y cien por ciento experimental, tanto en fondo como en forma; una película a todas luces vanguardista que rompió de tajo con el concepto mismo de cine que hasta ese momento se tenía en México. Nos referimos a La fórmula secreta, mediometraje del camarógrafo de noticiarios, fotógrafo y documentalista mexicano Rubén Gámez.
La fórmula secreta es un ensayo repleto de alegorías sociales e ilustrado con imágenes poéticas de tinte surrealista, filmadas en blanco y negro. La cinta refleja a un México asolado, de tierras áridas y estériles, un pueblo de muertos vivientes al que se le inyecta Coca Cola en las venas para subsistir, un país aletargado y en pleno proceso de pérdida de identidad.
En un momento de la película, un ave de mal agüero vuela sobre la plancha del Zócalo de la ciudad de México mientras las cuerdas de Vivaldi crecen en intensidad, para luego dar paso a la escena delirante de una inmensa salchicha que se arrastra con el afán destructivo de una aplanadora.
El frenético montaje de las imágenes es acompañado por la voz del poeta Jaime Sabines, que lee un texto escrito por Juan Rulfo a petición de Gámez. En otra parte del ensayo, observamos a varios campesinos que yacen apoltronados en la tierra infértil de un páramo, imágenes intercaladas con tomas de querubines de iglesia, mientras la voz del narrador reza:
Ustedes dirán que es pura necedad la mía
que es un desatino lamentarse de la suerte
y cuantimás de esta tierra pasmada
donde nos olvidó el destino.
Años antes, en 1962, Rubén Gaméz realizó el cortometraje Magueyes, en el que se alternan imágenes fijas de magueyes editadas de tal manera que parecen danzar al ritmo que marca la IX Sinfonía de Shostakovich. Magueyes se exhibió en Europa como preámbulo de la película Viridiana, de Luis Buñuel.
Tras trabajar como fotógrafo en diversos proyectos fílmicos y dirigir media docena de documentales, en 1991 Gámez realizó Tequila, su único largometraje, en el cual mantuvo la línea crítica reflexiva sobre el tema de la identidad nacional y el estilo poético e irracional de La fórmula secreta.
De vuelta con el Concurso de Cine Experimental de 1965, el segundo lugar lo ocupó En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, parodia de ritmo aletargado que retrata la inactividad productiva en el medio rural. El tercer premio fue para Amor, amor, amor (1965), una producción de Manuel Barbachano Ponce integrada por cinco episodios de calidad desigual: Tajimara, de Juan José Gurrola; Un alma pura, de Juan Ibáñez; Las dos Elenas, de José Luis Ibáñez; La sunamita, de Héctor Mendoza y Lola de mi vida, de Miguel Barbachano.
Desde un punto de vista crítico, es posible afirmar que los filmes participantes en este primer concurso no aportaron los elementos suficientes para marcar una tendencia hacia lo experimental. De hecho, la gran mayoría se realizó bajo los esquemas tradicionales de producción de estudio, pero con un presupuesto reducido. Pese a ello, el concurso dio las primeras y necesarias señales de aliento para comenzar a revigorizar a una industria que llevaba varios años estancada en la mediocridad creativa.
Un claro ejemplo de esta apertura fue la aparición de la compañía Cinematográfica Marte en 1966, que se estrenó con la producción de Los caifanes (1966), filme de Juan Ibáñez (sobre un libreto de Carlos Fuentes) que narra el alucinante periplo nocturno de una pareja de burgueses capitalinos que dejan la comodidad de los bares y restaurantes de la Zona Rosa para sumergirse en el bajo mundo de la ciudad de México.
En los años siguientes, Cinematográfica Marte debutó a jóvenes directores dispuestos a innovar con temas y tratamientos arriesgados; entre ellos: Manuel Michel con Patsy, mi amor (1969); Jorge Fons con El quelite (1970); José “El Perro” Estrada con Para servir a usted (1971); Mauricio Walerstein con Las reglas del juego (1971) y Salomón Laiter con Las puertas del paraíso (1971).
Así, mientras la industria abría las primeras ventanas a la producción de cine independiente, en 1967 se llevó a cabo la segunda edición del Concurso de Cine Experimental, misma que resultó decepcionante, tanto por la escasa participación como por la miopía de un jurado que declaró desierto el primer lugar, cuando compitió una de las películas más insólitas y arriesgadas del cine mexicano: Juego de mentiras (1967), de Archibaldo Burns, libre adaptación de la pieza teatral El árbol, de Elena Garro. El filme de Burns es un sórdido drama que confronta a dos mundos, el criollo y el indígena, el de una señora de sociedad y la criada doméstica, a través del peso del idioma y la posición socioeconómica. La distinguida dama de labia incontinente que habla con toda propiedad pero no dice nada y la indígena de labia minimalista que con una cuantas palabras lo dice todo.
No obstante el entusiasmo de los concursos en la búsqueda de nuevos caminos en el relato fílmico, fue en las dos décadas posteriores cuando se materializaron los sueños de hacer, aunque a cuenta gotas, un cine auténticamente experimental.
Pánico en México
El movimiento pánico, descendiente directo del surrealismo, surgió en los años sesenta en Francia y tuvo en México al chileno Alejandro Jodorowsky como su principal exponente.
En 1967, de la mano del talentoso fotógrafo Rafael Corkidi, quien después destacaría como un director de avanzada, Jodorowsky inició el rodaje en nuestro país de una película tan extraña como perturbadora, tan provocadora como anticonvencional, tan vanguardista como incomprendida: Fando y Lis (1968).
Adaptación de la obra teatral del surrealista Fernando Arrabal, Fando y Lis se estrenó sin gloria en la edición de 1968 de la Reseña de Acapulco, donde de inmediato provocó un escándalo entre el público y la llamada crítica especializada, la cual, ni remotamente preparada para entender una cinta tan atípica, descargó su furia nacionalista bajo el increíble argumento de que Jodorowsky pretendía denigrar a México.
Lo cierto es que nunca antes en la historia del cine mexicano se había realizado un filme con tantas escenas de violencia extrema, disforia de géneros y alucines místicos y esotéricos, y mucho menos se habían visto imágenes tan perturbadoras como la de una mujer casi desnuda que yace tendida boca arriba, con brazos y piernas extendidos, sobre un montón de huesos de animales.
Ante tal provocación fílmica, apenas una semana después del estreno, los censores gubernamentales retiraron la mayoría de las copias que se exhibían en la ciudad de México, aunque ello no evitó que la película se convirtiera en una pieza de culto. Tuvieron que pasar cuatro años para que Fando y Lis fuera reestrenada con un número limitado de copias en la capital del país.
Apenas un año después del revuelo provocado por Fando y Lis, Jodorowsky presentó El Topo (1969), una alegoría místico-religiosa con elementos surrealistas, tintes de cine ultra violento y momentos de poética zen, mezclados en un ambiente inspirado en los espaguetti western de Sergio Leone.
Este filme también se convirtió en pieza de culto, pero, a diferencia del anterior, fue un éxito de taquilla en los circuitos de medianoche, lo que le garantizó a Jodorowsky, ya reconocido por su trabajo en el teatro y la novela gráfica, fama mundial como cineasta de ruptura.
A El Topo le siguió La montaña sagrada (1973), otro bizarro filme de corte sacrílego, repleto de referentes religiosos, filosóficos y cosmológicos que se fusionan con símbolos relacionados con el Tarot, la Cábala y el Corán. En este caso, Jodorowsky se inspiró en Subida al Monte Carmelo, del místico español San Juan de la Cruz, y en la novela Mont Analogue de René Daumal.
Después de un largo exilio en Francia, Jodorowsky regresó a México para filmar Santa sangre (1989), en la cual su hijo, Axel, encarna a Fénix, un joven traumatizado por la muerte de su madre. Jodorowsky muestra una habilidad magistral para tejer un relato metafísico que se desarrolla en el interior de una mente insana.
La influencia de Jodorowsky entre los cinéfilos y realizadores mexicanos provocó que varios intentaran sus propias aventuras pánico-fílmicas, pero ninguno de ellos, salvo Rafael Corkidi, logró ni siquiera apropiarse del estilo fílmico del llamado “maestro de la corriente esotérica”[9]. Tal vez nunca entendieron que lo pánico era una actitud ante la vida y no un estilo.
En 1971, empapado de la visión del mundo según Jodorowsky, Corkidi debutó como director de largometraje con Ángeles y querubines, un drama surrealista que aborda el relato bíblico de Adán y Eva en un contexto western.
En los años siguientes, Corkidi mantuvo la línea experimental y de influencia pánico-surrealista en tres largometrajes: uno de 1975, Auándar Anapu (el que cayó del cielo), y dos realizados en 1977: Pafnucio Santo y Deseos, ésta última inspirada muy libremente en la novela Al filo del agua, de Agustín Yánez.
Otros caminos…
Paul Leduc
Los setenta dieron la bienvenida a uno de los autores más importantes del cine independiente mexicano: Paul Leduc. Con apenas 28 años de edad, Leduc se dio a la monumental tarea de filmar, con cámara de 16 mm y en blanco y negro, Reed: México insurgente (1970), una recreación de las jornadas del periodista estadunidense John Reed durante la Revolución Mexicana.
El resultado fue por demás sorprendente. Aunque realizada con escasos recursos económicos y técnicos, y rodada los fines de semana con el apoyo de amigos y colegas, este filme confirmó que la calidad artística de la obra no está directamente relacionada con el presupuesto. De hecho, desde el punto de vista artístico, esta película es muy superior a las dos superproducciones que en los ochenta se realizarían sobre el mismo personaje: Campanas rojas (1981), del ucraniano Sergei Bondarchuk, y Rojos (Reds, 1981) de Warren Beatty.
Cineasta de ruptura, Leduc desarrolló un estilo artístico consistente desde su ópera prima, hoy día confirmado en los diez largometrajes que a la fecha componen su filmografía, y con ello abrió una brecha en la producción de cine independiente en México.
La obra fílmica de Paul Leduc incluye títulos reconocidos a escala internacional como Frida, naturaleza viva (1983), retrato excepcional y crudo de la artista Frida Kahlo, con un reparto encabezado por Ofelia Medina, Juan José Gurrola y Max Kerlow; ¿Cómo ves? (1985) y la trilogía caracterizada por la casi total ausencia de diálogos: Barroco (1989), Latino Bar (1991) y Dollar Mambo (1993).
Ariel Zúñiga
Otro explorador de nuevos caminos en la narrativa fílmica es Ariel Zúñiga, fotógrafo y asistente de Paul Leduc en Reed: México insurgente, educado en La Sorbona de París, comprometido desde muy joven con las causas sociales y egresado del CUEC.
Del trabajo de Zúñiga en el medio cinematográfico destacamos dos filmes que encajan perfectamente en el rubro de cine alternativo: Anacrusa (1978), sobre una mujer que decide combatir a las fuerzas opresoras del gobierno tras el asesinato de su hija, y El diablo y la dama (1983), filme que, no obstante su factura industrial, relata una historia sólo posible en el complejo mundo de los sueños, y que ha provocado acaloradas discusiones sobre su calidad entre la crítica y el público.
Arturo Ripstein
La influencia de la corriente experimental nacida en los sesenta alejó a varios cineastas de la ruta que marcaba el cine industrial. En 1969, un talentoso joven llamado Arturo Ripstein, hijo del productor Alfredo Ripstein, fundó con Felipe Cazals, Rafael Castanedo, Pedro F. Miret y Tomás Pérez Turrent el grupo Cine Independiente de México,[10] el cual se disolvió al año siguiente, pero logró respaldar a Ripstein en la dirección de La hora de los niños (1969).
Apenas iniciada la década de los setenta, Arturo Ripstein realizó el corto experimental Crimen (1970) y el mediometraje documental sobre Luis Buñuel El náufrago de la calle de la Providencia (1971), codirigido con Rafael Castanedo.
Con el paso del tiempo, Ripstein se consolidó como uno de los cineastas mexicanos más arriesgados, y a la vez reconocidos y premiados en festivales internacionales de cine, con películas como El castillo de la pureza (1973), El lugar sin límites (1977), adaptación de la novela homónima del chileno José Donoso, y Principio y fin (1993), basada en la novela de Naguib Mahfuz. Hoy día, Arturo Ripstein es uno de los principales representantes y promotores del llamado cine digital, tema que abordaremos más adelante.
Felipe Cazals
Además de ser uno de los directores más respetados dentro y fuera de México, Felipe Cazals es un autor cinematográfico en toda la extensión de la palabra. Su primer largometraje, La manzana de la discordia (1968), se exhibió en el Festival de Cannes. En los setenta, Cazals realizó su obra más personal -razón por la cual amerita un espacio en este texto- conocida como “La trilogía de la violencia”, compuesta por Canoa (1975), una punzante recreación de los trágicos sucesos que ocurrieron en 1968 en San Miguel Canoa, donde la población, impulsada por los resortes anticomunistas del párroco local, linchó hasta la muerte a un grupo de estudiantes inocentes; El apando (1975), retrato de la infame prisión de Lecumberri, con guion de José Revueltas; y Las Poquianchis (1976), perturbadora recreación de un caso real de lenocinio descubierto en 1964.
Nicolás Echevarría
A principios de los setenta, tras realizar estudios de pintura y arquitectura en Guadalajara, de música en el Conservatorio Nacional de la ciudad de México, de cine en el Millennium Film Workshop de Nueva York y después de trabajar como exhibidor itinerante para la Cineteca Nacional[11], Nicolás Echevarría se dedicó a la realización de documentales sobre temas antropológicos.
Preservador de la cultura intangible de los pueblos prehispánicos, Echevarría ha dado seguimiento a los rituales y ceremonias religiosas de diversos pueblos indígenas, con lo que ha logrado formar un cuerpo fílmico de estudio antropológico sin precedente en nuestro país. Su obra se distingue por el acercamiento benevolente al fenómeno místico, por el registro puntual de la experiencia mágica y por la acertada ausencia de un narrador que explique el discurso de las imágenes.
En su faceta como documentalista, Nicolás Echevarría filmó a los indígenas coras en Judea (1973), a la memorable y querida sacerdotisa mazateca de los hongos alucinógenos en María Sabina, mujer espíritu (1978), a los rarámuris del Norte de México en Teshuinada, Semana Santa tarahumara (1979), al niño curandero José Fidencio Síntora Constantino en Niño Fidencio, el taumaturgo de Espinazo (1980), a los poetas más pobres y desconocidos de México en Poetas campesinos (1980) y a los huicholes en peregrinación a la tierra del peyote en Hikure-Tame (1982).
En 1991, inspirado en el libro Naufragios, escrito por Alvar Núñez Cabeza de Vaca en el siglo XVI, Echevarría dirigió el largometraje de ficción Cabeza de Vaca (1991), una película que muestra el choque cultural durante la conquista desde una alucinante perspectiva místico-religiosa.
Como dato adicional: ese mismo año, Juan Mora Catlett dirigió Retorno a Aztlán (1991), filme hablado en lengua náhuatl que se remonta a tiempos prehispánicos, otra auténtica rareza del cine mexicano de tema antropológico.
Reedificación esporádica
En términos generales, el cine que ha transitado fuera de los caminos convencionales, el que se ha alejado de las normas y que ha confrontado al público con propuestas a las que no está acostumbrado ha tenido una presencia esporádica en la historia fílmica de México.
A lo largo de este texto hemos ubicado a un grupo minoritario de realizadores, varios de origen extranjero, que ha desarrollado, cada uno en su lugar y momento, un estilo muy personal de hacer cine. Más que movimientos o corrientes específicas, nos hemos encontrado con autores que han levantado proyectos de manera independiente o que han trabajado con relativa libertad dentro de la industria. Algunos incluso han aceptado alternar proyectos personales con cintas comerciales, como sucedió con muchos de los directores surgidos en la euforia experimental de la década de los sesenta. Pero lo cierto es que no podemos hablar de una presencia constante ni de un movimiento consolidado de cine experimental en nuestro país, sino de casos aislados y muchas veces olvidados.
El consenso dicta que El día que murió Pedro Infante (1982), de Claudio Isaac, es una película “extraña”, “atípica” y de incuestionable calidad artística, pero son pocos los historiadores que reconocen, por ejemplo, el trabajo de Juan López Moctezuma, autor de una trilogía de terror (La mansión de la locura (1971), Mary, Mary, Bloody Mary (1974) y Alucarda, la hija de las tinieblas (1975), que hoy día es objeto de culto en diversos círculos cinéfilos. Lo mismo sucede con Raúl Busteros, director de dos bizarros filmes que navegan a contracorriente, pero que casi nadie valora: Redondo (1984) y Otaola o la república del exilio (2000).
Sólo el paso del tiempo permite a los estudiosos de las imágenes en movimiento determinar el grado de trascendencia de un filme que en su momento provocó “extrañeza” entre el público y la crítica. Basta recordar el caso de Fando y Lis (1968).
Sin caer en la tentación del juicio inmediato y poco razonado, si revisamos detenidamente la producción fílmica de los últimos años, es posible detectar diversas películas, algunas incomprendidas y otras sobrevaluadas, que han recorrido caminos alternativos y cuya visión estética y estructura del discurso se alejan de las normas imperantes.
A finales de los noventa, el veracruzano Carlos Bolado debutó como director con Bajo California, el límite del tiempo (1998), largometraje que narra el periplo de auto descubrimiento de un artista plástico, tanto en el plano físico como espiritual, que recorre las tierras de Baja California. El discurso de Bolado se centra en el viaje interior y la consecuente transformación vital de su personaje, un hombre que encuentra su identidad cultural a través de las experiencias rituales. La cinta recibió varios premios a su paso por el circuito internacional de festivales de cine, y en el 2003 apareció en la lista de las 50 mejores películas mexicanas de todos los tiempos publicada por la revista mexicana Día Siete.[12]
Tras codirigir el documental Promesas (2001), en el que aborda el conflicto entre Israel y Palestina desde la perspectiva de los niños, Carlos Bolado realizó la cinta de ficción Solo Dios sabe (2005), otro periplo de aventuras con tintes místico-religiosos, pero de corte abiertamente comercial.
Por su parte, Jorge Bolado, hermano de Carlos, presentó en el año 2000 el filme Segundo Siglo (1999), tal vez la película más vanguardista del cine mexicano, pero también la más incomprendida.
En el ocaso del siglo XX, Jorge Bolado, el fotógrafo Lorenzo Hagerman, un asistente y Martín Lasalle, el legendario carterista de Pickpocket (1959), de Robert Bresson, viajaron por varios estados de México y después se desplazaron a Gran Bretaña para hacer un recorrido a pie de costa a costa. El relato se construyó sobre la marcha, sin tener un guion como base, y se centra en las emociones, divagaciones mentales y desventuras del personaje.
Al tratarse de una película tan atípica y extraña, el estreno de Segundo Siglo pasó casi inadvertido entre el público, mientras que el grueso de la crítica de plano prefirió ignorarla. Se tarta de una verdadera rareza fílmica que, sin duda, algún día será revalorada.
Apenas iniciado el nuevo milenio, cuando el cine mexicano comenzaba a dar señales de recuperación en cuanto al número de producciones, el oaxaqueño Ignacio Ortiz realizó Cuento de hadas para dormir cocodrilos (2000), un intrincado filme que aborda el no menos complejo tema del mestizaje en México a partir de una trama que mezcla hechos históricos con mitos nacionales. Sin conceder un ápice de libertad creativa, Ortiz creó una portentosa metáfora sobre la pérdida de identidad nacional.
Pasaron varios meses sin novedad en materia de cine alternativo, hasta que, en el verano de 2002, la Cineteca Nacional incluyó en la programación del 22 Foro Internacional la película Seres humanos (2002), del debutante Jorge Aguilera. Inspirado en la estética visual de Azul (1993), de Krzysztof Kieslowski, Aguilera narra un drama familiar sobre las tribulaciones de una pareja ante la muerte de su pequeña hija. El filme se distingue por la frialdad en el discurso visual, la fragmentación de la línea narrativa y la sordidez en el tratamiento del tema, elementos poco vistos en el cine mexicano.
Ese mismo año, Carlos Reygadas, entonces desconocido en el medio cinematográfico mexicano, sorprendió al jurado del Festival de Cannes con su ópera prima Japón (2002), la cual fue reconocida con la Cámara de Oro, mención especial que otorga el festival francés. Realizada de manera independiente, Japón dividió a la crítica nacional e internacional, tendencia que se agudizó tras el estreno de su segundo largometraje Batalla en el cielo (2005). Mientras un sector de la crítica alaba su propuesta estética y narrativa, la contraparte pone en evidencia el desconocimiento del lenguaje fílmico del director autodidacta.
Nosotros nos limitamos a señalar que sus películas se distinguen por la independencia y libertad del director en la selección del tema, el impecable trabajo fotográfico, la construcción de largos planos secuencia, el ritmo semilento de la historia, la inclusión de imágenes provocadoras (sexo sin tapujos), el contraste estético entre los personajes y el uso de actores no profesionales. La suma de estos elementos da como resultado un estilo propio, nunca antes visto en el cine mexicano.
Mientras los filmes de Carlos Reygadas desatan controversias, los de Julián Hernández provocan aplausos. Su ópera prima, Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor (2003), recibió el Oso Teddy en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2003, premio que se otorga a la mejor película de temática gay.
Julián Hernández, además de lograr un magistral ejercicio de estilo, realizó una de las películas más honestas (y a la vez transgresora) del cine nacional. Una historia sencilla de desamor homosexual que transcurre sin la menor prisa narrativa. Hernández no busca provocar al espectador con las escenas de sexo; simplemente lo muestra tal cual es: un acto natural, un acto humano. Con la misma nobleza aborda el sufrimiento y el dolor de su personaje, un joven de 17 años que deambula por las calles tras haber roto con su pareja sentimental.
En su segundo largometraje, El cielo dividido (2005), Julián Hernández da continuidad al ejercicio de estilo e insiste en el tema de encuentro-desencuentro entre jóvenes citadinos del mismo género. Con ello, Julián Hernández se ha convertido en el principal referente del cine de autor de temática gay y en ejemplo de honestidad para las nuevas generaciones de cineastas.
Tras realizar el corto experimental Vocación de martirio (1999), Iván Ávila realizó el largometraje Adán y Eva (todavía) (2004), cuyo relato parte de una suposición extraordinaria: Adán y Eva no sólo probaron el fruto del árbol de la sabiduría, como reza en el Libro del Génesis; también lo hicieron del árbol de la vida, lo que los hizo inmortales. A partir de esta hipótesis, Ávila narra una historia en la que Adán y Eva viven con hartazgo en la ciudad de México del siglo XXI.
Lo más reciente en materia de cine alternativo es Historias del desencanto (2005), ópera prima de Alejandro Valle y Felipe Gómez, que combina el formato fílmico con el digital. En este caso, los realizadores retoman la propuesta de intemporalidad de Eisenstein para contar una historia de amor en la que el tiempo no transcurre y los personajes se mueven en espacios oníricos, propios del mundo de los sueños. Historias del desencanto nació en 1996 como un proyecto interactivo en DVD-ROM, de experimentación con las nuevas tecnologías, igual que la controvertida cinta Vera (2002), de Francisco Athié, y Pachito Rex, me voy pero no del todo (2001) de Fabián Hofman. Estas tres películas mexicanas tienen en común el uso de la tecnología digital con fines fílmicos, tanto en la grabación de imágenes con cámaras de video de alta definición como en la creación de espacios virtuales y personajes animados en la computadora.
Hoy día, en México se realizan más películas en video de alta definición que en material fílmico. Si consideramos que el uso de la tecnología digital reduce sustancialmente los costos de producción y ofrece plena libertad creativa a los autores, resulta lógico suponer que los nuevos proyectos de corte alternativo y experimental surgirán del llamado cine digital.
[1] Luis Roberto Vera, Suplemento Cultural No. 625, Uno más Uno, p.1.
2 Rita González y Jesse Lerner, p. 20.
3 En Japón, durante la época del cine silente, los exhibidores contrataban a un actor benshi, o narrador, que se paraba junto a la pantalla y explicaba con lujo de histrionismo cada escena de la película. Esta tradición se mantiene viva en algunas salas de Japón y Corea.
4 Francisco Sánchez, p. 39.
5 Francisco Sánchez, p. 42.
6 Luis Buñuel, p. 253.
7 Luis Buñuel, p. 232.
8 En el No. 204 de la revista mexicana Día Siete, se publicó un artículo titulado El cine mexicano que somos, en el cual se dieron los resultados de una encuesta realizada a 7 especialistas (Jorge Ayala Blanco, Leonardo García Tsao, Gerardo Salcedo, Tomás Pérez Turrent, Mauricio Montiel Figueiras, Carlos Monsivás y Carlos Bonfil), a partir de la cual se obtuvo una lista con las mejores 50 películas mexicanas de todos los tiempos. Los olvidados (1950), de Luis Buñuel, ocupó el primer lugar.
9[1] Definición utilizada por el escritor Daniel González Dueñas en el texto de introducción al ciclo Otros caminos del relato fílmico mexicano, publicado en el Programa Mensual de la Cineteca Nacional del mes de agosto de 2005.
[1]0 Perla Ciuk, 221.
[1]1 Perla Ciuk, 514.
12 Revista Día Siete, Número 204. El cine mexicano que somos.
Bibliografía
Ayala B., Jorge. La aventura del cine mexicano. 1ª ed. México, Era, 1968. (Cine Club Era). 2ª ed. México, Era, 1979. 3ª ed. México, Posada, 1985.
Ayala B., J. La eficacia del cine mexicano. México, Grijalbo, 199.
Buñuel, Luis. Mi último suspiro (memorias). Madrid, Plaza & Janés, 1982.
Ciuk , Perla: Diccionario de directores del cine mexicano, Cineteca Nacional, México D. F., 2000.
Garza, I. Roberto. El cine mexicano que somos. Las 50 mejores películas del cine mexicano. Revista Día Siete, Número 204, México.
García Gutiérrez, Gustavo; José Felipe Coria. El nuevo cine mexicano. México: Clío, 1997.
García Riera, Emilio. Historia documental del cine mexicano. México, Era, 1967-1978. 9v.
González, Rita y Lerner, Jesse: Cine Mexperimental. 60 años de medios de vanguardia en México. Fideicomiso para la Cultura México / USA, México, 1998.
Manifiesto del grupo Nuevo Cine. Nuevo Cine. México, 1 de abril de 1961.
Sánchez, Francisco, Luz en la oscuridad: crónica del cine mexicano 1986-2002. Ediciones Casa Juan Pablos, Cineteca Nacional, México, 2002.
Sánchez, Francisco. Todo Buñuel. México, Secretaría de Gobernación, 1978.
Vera, Luis Roberto, Viajes a Tehuantepec: entrevista a Manuel Álvarez Bravo, Suplemento Cultural No. 625, Uno más Uno, 23 de septiembre de 1989, pp. 1-3.