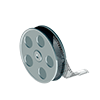ENSAYOS

NADA ERÓTICO: PESQUISA SOBRE EL CINE PORNOGRÁFICO MEXICANO (1918 – 2005)
José Felipe Coria
Publicado en el: Diccionario del Cine Español e Iberoamericano España, Portugal y América. (2012)
(Coordinación México, Perla Ciuk)
El sexo en México es una obsesión que nunca sucede. A excepción del auge que hubo cuando circularon estampas victorianas a fines del siglo XIX en su limitada clandestinidad, la situación permanece estancada: la quietud se impone para impedir que salgan los demonios del sexo parapetados tras cada imagen. Dice el teórico y ensayista francés Gilles Lipovetsky que “en el siglo XIX, las representaciones de la mujer se ordenaban principalmente en torno a la oposición de dos grandes estereotipos clásicos: la pureza y la lujuria, el ángel y el demonio, la belleza virginal y la belleza destructora”. Esta es la situación de la sexualidad mexicana desde la aparición de la fotografía.
La condena hacia el sexo superada en todas partes del mundo, en México sobrevive: se cree actividad propia de burdel; forma de vida sórdida que inevitablemente implica sufrir su consecuencia, la enfermedad. El sexo es algo que, de plano, se pronuncia con las mismas letras que muerte. La sexualidad sucedía y sucede y sucederá en la parte oscura de cualquier calle. Precisamente en la de San Juan de Letrán: ahí a partir de 1833 comienza a documentarse el llamado, por el escritor mexicano Sergio González Rodríguez, “tráfico prostibulario”. Este tráfico creó una zona mitológica en la Ciudad de México. En los inicios del siglo XX esas zonas de tolerancia se expandieron a esa parte urbana que inmortalizó el fotógrafo galo Henri Cartier-Bresson: las calles de Cuauhtemotzin. Indefectiblemente el sexo, en cultura tan centralista como la padecida en México, tuvo su lugar de privilegio en San Juan de Letrán y calles adyacentes.
Aunque se denunciaron sus “antros de vicio”, San Juan de Letrán fue espacio para inmoralidades y secretos vergonzantes (consultorios para enfermedades venéreas aún subsistían en vetustos edificios entrado el siglo XXI). También para el comercio marginal de diversos productos, antes revistas e impresos (fotos, dibujos, grabados), hoy videos, software, discos digitales y piratería de todo tipo. A pesar de las censuras y de planes urbanísticos que privilegian el sacrificio y ocultamiento de esta subcultura del pecado, subsiste el comercio, medianamente tolerado, abundante en productos de ínfima calidad tanto visual como humana.
En San Juan de Letrán se exhibió legalmente cine pornográfico en algunas venerables pantallas de antaño. Su éxito estuvo en la curiosidad por la esencia de un filme pornográfico: los cuerpos, los actos, las formas tan variadas e imaginativas de concebir el sexo. En México la materia sexual se aprende en la calle porque el cuerpo y su conocimiento son tema prohibido. Es esto lo que mantiene intacta la necesidad de ver para saber, de conocer para explicar, de descubrir para comprender. El misterio del cuerpo y su difícil vinculación con el mundo real; esas opciones que una sexología elemental explica a partir de funcionamientos y sensaciones, son desplazadas por la cualidad onírica del cine pornográfico, por su carácter insólito al filmar cópulas como si fueran cirugías, por su urgencia de explicar al sexo sin tanta teoría, por su interés para contar y representar al sexo fuera del territorio de la clínica o del mundo new age.
Pensar que lo degenerado es el sexo per se, es lo que pone en duda el cine pornográfico, de ahí su constante deslumbramiento cotidiano, mayúsculo, vívido: lo que este subgénero fílmico representa como texto es el conocimiento y su embeleso en el placer. También explora una cierta estética, ya por medio de los cuerpos que filma, ya con atrevidos emplazamientos de cámara, destacando lo fragmentario para crear una semi-dramaturgia del cuerpo desnudo y en una actividad sexual aún inasimilable por el incipiente y famélico cine pornográfico mexicano.
Un principio
En los albores del siglo XX la difusión de literatura galante reemplazaba idealmente al desconocimiento que sobre materia sexual había. Una novela, ajena a dicho tema, Santa (1905) de Federico Gamboa, puso en boca de todos el asunto sexual. Su tono y tratamiento realista-naturalista mostraba lo inocultable de la materia, con un esquema en el que se reducía el conocimiento sexual a lo que una mujer engañada obtenía cuando le resultaba imposible redimirse del destino al que es condenada tras obtener dicho conocimiento, producto de la violencia antes que de la seducción. Ese destino fue, qué remedio, la prostitución. La moraleja, simple: cada mujer dedicada al oficio muere consumida por tuberculosis, elegante alusión del omnipresente mal venéreo, aunque el pianista ciego del burdel la reivindica con sinceras lágrimas al pie de la tumba. Curiosa imagen: el ciego es puro y romántico porque desconoce lo sexual a pesar de trabajar en lugar donde se trafica con el cuerpo. Su ceguera, más que física, es emocional y carnal.
La noción de castigo asociado al sexo causó estragos. A ello mucho ayudó que Santa pasara al cine en 1918 –dirigida por el mexicano Luis G. Peredo-, y 1931 –dirigida por el ex galán español Antonio Moreno que venía de una exitosa carrera hollywoodense-, y 1943 –dirigida por el estadounidense Norman Foster, instalado en México tras vivir varias aventuras en el Mercury Theatre de Orson Welles-, versiones todas casi idénticas en su tratamiento de la sexualidad. El cine obligó a que los folletines se concentraran en lo sexual. Los intentos de los años 1930, decenio en extremo permisivo para una sociedad tan represiva y reprimida, estuvieron en los escasos desnudos en pantalla -en La mujer del puerto (1933, Arcady Boytler)-, o en el concepto hiperrealista de erotismo intenso, por completo fetichista, de La mancha de sangre (1937, Adolfo Best Maugard). Ejemplos que fueron excepción.
El investigador mexicano Miguel Ángel Morales precisa que 1936 fue un año de auge para la folletería pornográfica, aparentemente impresa en Ciudad de México, La Habana, Camagüey y Madrid. Tuvieron su origen en la madrileña colección “La novela nocturna” de Editorial Eros. Otras obtuvieron éxito parecido: “Biblioteca Santa”, “Colección Santa”, “Colección 2 Minutos”, “Colección Afrodita”, “Ediciones Venus”, “Duerma calientito y…”, y muchas más. Algunas de estas colecciones se disfrazaban de obras pías. El sexo asociado a lo religioso, en lugar de un acto hipócrita, parece una suerte de esquizofrenia del deseo: anhelo y culpa, santificación y pecado: cancelar la fe en lo espiritual para darle cabida a la fe en lo sensual. El sexo, indisociable del castigo. Entre estas series eróticas impresas destacó “Vida alegre”, publicación que en su origen editara Adrián Devars jr., hijo del impresor homónimo, vida ejemplar para la historia de las imágenes y la imaginación pornográficas a la mexicana.
Morales llama la atención sobre cierta característica de los populares folletos sexuales: su autoría se debió, ampliamente, a mujeres. Qué apariencia: la mujer, propagadora de saber sexual, sabia, experimentada, consciente de su conocimiento secreto. Por supuesto, existe la duda de dicha autoría. Podría tratarse de un simple acto de travestismo literario: hombres firmando como mujeres. La saga de los folletos llegó a su fin en octubre de 1936, cuando quienes los distribuían fueron remitidos a la penitenciaría por las situaciones explícitas del material del cual -cita Morales una nota del diario El Universal del 18 de octubre de ese año-, era evidente su carácter pornográfico de toda laya, “desde las meramente frívolas, cuajadas de dibujos deshonestos y retruécanos más o menos ingenuos, hasta las hipócritamente científicas y con humos de propaganda de higiene, que en realidad no eran sino expresión de descarnados temas eróticos”. O sea, que el ambiente urbano comenzaba a hervir por un sexo por el que bien valía la pena arriesgarse en productos de mayor ambición.
El mismo Morales desempolvó la figura de Adrián Devars jr., acaso el pionero definitivo del cine pornográfico mexicano, que puso sus capacidades como editor, fotógrafo y director al servicio de ciertas cintas producidas en la clandestinidad entre 1936 y 1939, aparentemente en asociación con el librero, editor y exhibidor Amadeo Pérez Mendoza, de origen español, dueño de la librería La Tarjeta, sita en la calle de Isabel la Católica, la cual, sugiere Morales, serviría de sala, al estilo de las smokers estadounidenses -se permitía fumar y beber en ellas-, para exhibir este material restringido. Morales: “las funciones se anunciaban entre la clientela de los cabarets y los prostíbulos. La entrada tenía un costo de tres pesos. Antes de comenzar la función, se ofrecía a los espectadores una copa y se les suplicaba, apelando a su honor, la más absoluta reserva. Una denuncia anónima hizo que la policía llegara al cine-bar en mayo de 1939”. Pérez Mendoza fue aprehendido, no así el pretendido autor de los filmes, Devars jr. El asunto confirma el modo en que se formaron ciertos productores de pornografía fílmica durante la primera mitad del siglo XX: egresaban de librerías estilo francés, donde la literatura galante los obligaba a poner en práctica su lúbrica imaginación. Empezaron con folletería y dieron el paso al cine. A cambio de un puñado de pesos, convencían a sus actores para interpretar escenas de sexualidad explícita. Las participantes eran ingenuas, con improvisaciones que a veces mostraban evidente rechazo a los actos filmados, a estar frente a cámara: en algunos ejemplos abundan personajes con máscara, para ocultar sus rasgos y no ser escarnecidos socialmente por participar en dichos filmes; a esta misma situación se recurrió incluso en el inicio del siglo XXI: enmascararse para el sexo ante la cámara como si lo amateur fuera un aliciente para producir estos films, concebidos como cortometrajes en 16 milímetros o formatos más simples: 8 mm & super 8 mm, o el de efímera existencia, 9.5 mm.
Pioneros tipo Devars jr. hicieron un cine sin artificios, filmado en directo, a la luz del sol, o en interiores suficientemente iluminados para no perder detalle de las acciones, con momentos cargados de humor o con referencias directas a asuntos políticos del momento, como la Guerra Cristera que sucedió tras la prohibición gubernamental del culto religioso entre 1929 y 1935. Tal vez se hacían estos filmes con la connivencia de autoridades corruptas para evitar la clausura del local o impedir se confiscara el material. De nuevo, lo inevitable: el cine pornográfico como instrumento político.
El hecho es que los pioneros pornográficos trabajaron cerca de los pioneros del cine mexicano, de la llamada época de oro, filmando en locaciones similares y casi compartiendo lugares de exhibición o producción, próximos a las nacientes empresas de la industria que, en su mayoría, poseían oficinas en las céntricas calles de la Ciudad de México. Ahí también se concentraban los mejores cines, las librerías, las tiendas de material fotográfico, los talleres de impresión. Todo un microcosmos jerarquizado. ¿Por qué Devars jr. nunca fue detenido? Existe la sospecha de que pudo continuar su obra cobijado por una red de complicidades. Acaso sea él quien contaría con mayor número de filmes porno en su haber. Ejemplo de ello puede ser un título, Las ninfas o Las muchachas, prestigiado entre los consumidores de este tipo de cine, probablemente producido entre 1933 y 1937. La anécdota describe un triángulo: dos mujeres en un jardín invitan a participar en sus juegos eróticos al mirón que las observa bajo la luz del sol.
Sin embargo, abundan títulos que representan la constante aunque secreta curiosidad de un género, anexo al comercio prostibulario; género nunca cabalmente documentado. Porque es cierto que el Chihuahua dog, (c,1920) es un clásico del cine pornográfico cuya factura es considerada ciento por ciento mexicana. Llamativa entrada al porno: una mujer y un perro; sorprendente ejemplo inicial de bestialismo que parecería empeñado en afirmar la desvergüenza cotidiana del mexicano: su animalidad sexual. Definición contundente del sexo a la mexicana: imposible pensar en un coito normal, o en el deseo puro, incluso en cualquier tipo de fantasía. Si el acto es animal, entonces a representarlo con rasgos infames. Los historiadores y críticos españoles Ramón Freixas y Joan Bassa afirman que el interés por los animales en México es más que evidente y mencionan las siguientes producciones: El perro masajista (1930), Rin-tin-tin mexicano (1930), Rascal Rex (1930), A hunter and his dog/Un cazador y su perro (1935).
Este despliegue inicial cambió conforme avanzó el siglo: de catálogo de burdel hasta antesala de cualquier clase de bar, table dance o actualidades similares, para calentar la mente y fomentar el contacto con mujeres dispuestas a materializar la urgencia sexual, si se les paga. El género formó su sólida mitología de lo mexicano: las carencias de lo real sublimadas en las resistencias inverosímiles del Semental mejicano, o sus vocaciones sadomasoquistas y de dominación para justificar la bigamia, o su manejo de la sala oscura como sucedáneo de la recámara, o la idea de que hay en cada mujer una insatisfecha eterna que por ello se masturba al lado de su soñoliento marido imaginando que dos hombres le hacen el amor, o su fe moral en que la sexualidad estable permite la estabilidad de un matrimonio, o representar el afecto como deseo que se permite caricias previas y besos vistos con veneración sentimental, o esa vocación anticlerical que muestra la eyaculación de un cura en la novia mientras ambos esperan la llegada del novio.
Aunque carecen de título, estos breves bosquejos sexuales son ejemplares únicos, de los escasos cortometrajes sobrevivientes y recuperados por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. La mayoría de ellos son anónimos y muestran varias situaciones con personajes disfrazados de árabes, como si la sexualidad fuera algo extranjero por definición. Esto lo confirman otros filmes, protagonizados por estadounidenses. De igual forma, existe una curiosa exaltación, aparentemente titulada Antonio Vargas Nereida, torero, donde el personaje destaca su vitalidad sexual y su aparente liberalidad para mantener relaciones múltiples y al mismo tiempo infatigable, casi como trasplante del matador que habita las páginas de Santa. Otros cortos llaman la atención porque se trata de simples parejas teniendo sexo. Podría decirse que poseen un cierto tono didáctico y parecerían hechos para enseñar al futuro esposo cómo comportarse en el tálamo nupcial.
Asimismo, existen filmes que retratan ciertas formas de seducción, como utilizar una pastilla para narcotizar a la protagonista y así poder fornicarla. Hay también los que tienen una cierta “poesía”: la figura de un cuadro cobra vida. Vida sexual, claro. Hay igualmente dibujos animados de un simple interés cómico inspirado en lo obsceno, y curiosas escenas de burdel como el de una mujer vestida con ropajes folclóricos que al hacer el strip tease revela no un cuerpo femenino sino uno masculino; o el de una evidente prostituta que atiende sin descanso clientes, quienes ostentan luengas barbas o vistosos bigotes postizos.
No faltan ejemplos con situaciones lésbicas: dos mujeres desnudas, uno, y otro, una relación de dominación social entre una señora y su sirvienta. Incluso existe alguno pintoresco ambientado en el siglo XIX con personajes que visten llamativos trajes de chinaco, característicos por las costuras laterales en el pantalón y en el sombrero, por su estilo rudimentario, previo al actual traje de charro. Estos personajes se escapan de una prisión para, por supuesto, depredar sexualmente donde pasan. ¿Por qué ambientarlo tan precisamente en el siglo XIX, en tiempos regidos por la llamada pax porfiriana en la que bajo el dominio del general Porfirio Díaz, México logró una época de auge durante su tiranía que concluyera a 33 de años de iniciada en 1910? A saber, porque finalmente la densidad política de este cortometraje tan preciso se diluye por su sexo en crudo.
También hay un corto dedicado a un personaje característico de la radio y la historieta mexicanas, el Monje Loco, que por supuesto deambula por el campo en busca de mujeres a las que poseer mientras suelta estentóreas carcajadas, que no se escuchan, por ser silente la cinta, pero que el actor sobreactúa con cierta gracia.
Todos estos cortometrajes de varia duración, que oscila entre los 3 y los 15 minutos, filmados con 45 planos máximo, son, por supuesto, de difícil ubicación por el extenso periodo que abarcan. En apariencia, fueron producidos entre 1930 y 1950, decenios en los que el cine mexicano pasó de ser una raquítica industria a la segunda generadora de divisas internacionales para el erario. ¿Cuántos de estos cortometrajes se deben a la iniciativa de Devars jr.?
En estos cortos destacan algunas series, como la del adoctrinamiento moral, la puesta al día de la vieja idea revolucionaria del XVIII: el porno, retrato pícaro de las intenciones -y los actos explícitos- de los curas. Esto responde a lo que el historiador holandés Wijnad W. Mijnhardt detectó como “la tradición pornográfica internacional. Un catálogo de variantes sexuales y un ataque a las ideologías y las instituciones que prohíben el placer sensual como son la educación tradicional, el matrimonio monógamo, el celibato de los clérigos y las prescripciones bíblicas”. Por supuesto, la intención del ataque principal del porno vernáculo es contra la clase eclesiástica. Aunque los ejemplos sobrevivientes van de la admonición escolar y el sabotaje burlesco, a variantes sobre el sexo como forma de deterioro. De tan completa y diversa serie existe la sospecha de que uno que otro título se produjo en algún punto de la frontera norte, entre la dudosa bruma de lo mexicano-estadounidense, explotando el estereotipo “latino”. Era la promoción de esa clandestina imaginación: el eros fílmico mexicano.
Conviene destacar el punto anticlerical por sus casi excepcionales condiciones erótico-estéticas. Los títulos sobrevivientes tienen la eficacia de una guerrilla ideológica de baja intensidad, acaso alentada desde el Poder a partir de su enfrentamiento con el clero y que desembocó en la mencionada Guerra Cristera. El tema anticlerical tenía, pues, que trasminarse hacia el submundo del cine pornográfico; había que poner en duda los rasgos nobles de esa profesión en apariencia célibe evidenciándolos a través del ángulo de la sospecha o al destacar una hipocresía considerada propia de los portadores de sotana. Por ello el cine pornográfico que puede ubicarse en ese periodo histórico es una carcajada franca que enjuicia al celibato y su vocación moral. Los ejemplos tienen algo raro dentro del porno: un gusto por la sátira, partiendo desde el título mismo (Fray Vergazo) y terminando en los apócrifos créditos que establecen una identidad escondida tras albures (dirección de Agapito Vélez Obando, léase así: Aga pito véle sobando, o sea: sóbame la verga). La situación de los personajes nunca arremete, curiosamente, contra el dogma religioso. El combate no es contra Dios, es contra los curas y, en muchos sentidos, contra esa provincia mexicana acusada de vivir bajo la sombra del oscurantismo, alentando inmerecidos beneficios para hombres nunca santos o ejemplares. La tesis de esta operación, hay que insistir en ello, es política: desacreditar al clero. Quien haya estado detrás de estos cortometrajes, produjo la veta más consistente de cualquier cinematografía pornográfica.
Concluido el conflicto cristero la serie se canceló: desaparecen los personajes clericales, episódicos o protagónicos en las ficciones pornográficas. El asunto clerical quedó a la deriva, por decirlo de alguna manera. Afectaría con posteridad al cine mexicano, sexual pero no explícitamente: el escándalo de la nominada al Oscar hollywoodense, El crimen del padre Amaro (2002, Carlos Carrera), puso en crisis a la censura cuando se revisaron profundamente las relaciones entre clero y sexo con denuncias mundiales ese año por abusos cometidos contra niños. La vocación crítica anticlerical del cine mexicano está siempre ligada a un momento histórico.
Ideológicamente, el cine pornográfico mexicano buscó otros temas cuando el boom del super 8mm en los 1970, y el video, Betamax o VHS, en los 1980-90, tanto que forma otra serie consistente, en la que al fin se le da cauce a una fantasía en apariencia recurrente, soterrada, el menáge a trois, alternativa al solicitado género del escalofriante Rin Tin Tin mexicano. En el ciento por ciento de los casos, los filmes se hicieron sin otra finalidad que para consumo de casas non sanctas. Aunque insistir en lo clerical como rostro del pecado parece que fue una constante difícil de soslayar.
La añeja relación de la lubricidad clerical con imágenes pornográficas tiene demasiados antecedentes en la literatura. El erotómano mexicano Andrés de Luna detecta esa experiencia que Sade define así: “para los auténticos libertinos, las sensaciones auditivas son las que más halagan y las que suscitan las más vivas impresiones”. En efecto, el cine porno confirma siempre que después de la confesión es la inflamación la que se apodera de las sotanas. Existe algo inquietante en escuchar confesiones. La imaginación pareciera transformarse ante revelaciones que sólo en ese ambiente de secreto surgen. Precisa De Luna: “la cortinilla del confesionario o las rejillas que impiden ver al pecador hacen de esa fantasía erótica un juego inacabable […] Las culpas adquieren olores, texturas, presencias y todo aquello que los recuerdos hacen fluir bajo la confesión anónima y la complicidad del sacerdote”. Es precisamente ese espacio dedicado a la confesión que el porno captura y transforma en concupiscencia.
Las ficciones porno de la época clásica, El sueño de Fray Vergazo y Luna de miel mexicana (1935), se ceban a fondo con lo clerical. En la primera se trata de un sueño húmedo que tiene el protagonista con una feligresa, pecadora hasta decir basta, que constante se confiesa. El pecado escuchado es tentador. Existe un estímulo externo: Fray Vergazo sueña su sueño erótico mientras su sacristán, Ventosilla, le “espulga los cojones”, según reza el intertítulo. La obra concluye con golpes y paliza a Ventosilla por inspirar semejante circunstancia… e intentar masturbar al buen Fray para bajarle la calentura. Pero la pulsión deseante está en su cenit. Lo onírico es tangible, con la contundencia de las imágenes, y lo porno analiza la solitaria circunstancia de hombres acostumbrados a escuchar pecados sin posibilidad de liberarse de ellos por la oración. Sí por la tentación.
La segunda cinta, Luna de miel mexicana, de no ser por su condición política, sería un regreso a lo primario en el hombre. Aquí el protagonista jugaría el papel de sumo sacerdote que utiliza la sexualidad como bendición: demuestra el poder de esa semilla que produce vida. El tono es de farsa: es un engaño, una mentira. El cura desea a la novia. La seduce. El matiz es sutil: la mujer se somete por la investidura del Poder eclesial. El cura materializa su instinto, elemental. El engaño es perfecto y el gusto sexual para la mujer se convierte en disgusto. Sólo le queda liberarse de semejante enseñanza, de esa sexualidad, con su marido, ajeno a la traición del cura y a sus sofisticaciones eróticas. Este filme pornográfico evidencia el mecanismo libidinal de la caída de un ángel en el lodo humano.
Luna de miel mexicana plantea una relación convencional: una pareja está por casarse. Él deja a su novia en compañía del cura. Ella espera confesarse para entregarse pura en la noche de bodas. Sus pecados inspiran al cura para darle una lección… sexual. Si ella se somete a los deseos del presbítero es tanto una relación de poder como una necesidad por aprender qué gusta a los hombres. En esencia no existiría contradicción: el cura sabe y, consecuentemente, está capacitado para mostrar esos secretos que sólo ahí, tras el velo de la confesión, pueden enseñarse. Lo aprendido pertenece a un lugar, valga la ironía, sacro. Con esta actitud, pareciera que el cura se transforma en oficiante de un rito pagano no despojado de actitudes misteriosas: el conocimiento sexual. A pesar del tono satírico, el filme subraya que lo sucedido es una ceremonia de iniciación a la sabiduría sexual. El fin del sacerdote es practicar ese culto, sobre todo cuando la mujer no opone resistencia porque asume que su destino es complacer al marido. La ambigüedad del novio dejando a la novia, se despeja: no es un hombre engañado sino un esposo en ciernes que desea a su novia hábil, preparada para el encuentro íntimo. El filme, entonces, denuncia la hipocresía y la complicidad, pero también una necesidad: el conocimiento sexual. Al diluir la frontera entre castidad y lubricidad, el filme exhibe el interés del malicioso marido hacia la verdad sexual.
Una constante
La proximidad con Estados Unidos propició que México realizara abundante pornografía. El especialista en este tipo de cine Casto Escópico (née Lucas Soler) lo cuenta en términos que confirman la imagen y la imaginación del sexo a la mexicana:
“las películas mexicanas se especializaron prácticamente en prácticas zoofílicas. Los títulos de estos lúgubres cortometrajes de escasa calidad técnica no ofrecen dudas sobre su adscripción al singular subgénero protagonizado por animales: Rin Tin Tin Mexicano (1930), Un cazador y su perro (1935) o El perro masajista (1930). En esta última, un perro de raza indeterminada es obligado por su dueño a aparearse con tres muchachas en una tenebrosa habitación. La permisividad de una policía fácilmente sobornable y la posibilidad de encontrar chicas de la calle dispuestas a someterse a cualquier tipo de desviación sexual pueden explicar que en México se desarrollase un subgénero perseguido y penalizado en otros países”.
Aclara Escópico que no toda la producción hecha en México tuvo de protagonistas a febriles canes, pero se olvida de un filme en que el estelar apenas es un cachorro. Este filme es muy peculiar: es un corto dentro de otro, un ejemplo de cine pornográfico que se mira en su propio espejo: lo que se ve con el caniche es preámbulo a las aficiones voyeristas de la pareja protagonista que tras mirar el filme canino mantiene intensas relaciones sexuales.
En estos años que proliferaron cortometrajes anticlericales como el mencionado Luna de miel mexicana, precisa Escópico, en “Estados Unidos las películas mexicanas se solían comercializar indicando en el título su procedencia: Mexican Mix-Up (1945), Mexican Dream (1939) o Mexican Big Dick. Al Di Lauro y Gerard Rabkin señalan que estos cortometrajes se rodaban en los burdeles de Tijuana, utilizando como improvisadas actrices a prostitutas recién salidas de la adolescencia”. Lo dicho, el sexo en México es una aberración: lo animal es su principio; lo prostibulario, su medio; el ataque anticlerical su chispa pícara salpicada con corruptelas, clandestinidad, contrabando y perversión; las figuras apenas post-adolescentes, sus objetos sexuales solicitados. El trasfondo es lo que apunta Margaret C. Jacob:
“la pornografía frecuentemente se enfoca no en reinos alternativos o sexualidades sino en la corrupción existente entre las autoridades de la iglesia y el estado. En un estilo naturalista más obsceno que pornográfico, y en consecuencia, más provocador que incitante, un tratado [que] amargamente ataca al clero y ‘su tiranía’. Desde esta misma postura desafiante, otros tratados naturalistas atacaban la corrupción utilizando la escatología animal; Le Cochon mitré, usaba la metáfora en 1689, precisamente durante el periodo represivo del reinado de Luis, para describir la moral de la corte y el clero”.
Al ser subversivos, el decidido tono naturalista de estos cortometrajes demostraba el afecto de sus creadores por un cine que hiciera explícita antes que la sexualidad, la suciedad de ésta. El interés era representarla siniestramente. La verdad del hombre al natural era ajena a la salud sexual. Se imponía insistir en lo enfermizo. Y aunque en el porno tradicional, prostituta y mujer nunca son sinónimos, en el porno mexicano sí. Ignorando por igual que la prostituta, gracias al cine porno, no es modelo erótico, ni mucho menos atractivo. A lo largo del siglo XX la liberación sexual rompió y transformó esquemas. El cine mexicano, porno o no, decidió ignorar olímpicamente que el mundo erótico era o es o será diferente a anacronismos heredados desde el siglo XVIII.
Una producción asimismo imprecisa, por su abundancia clandestina, que abarca los años 1960-70, se hizo entre Tijuana y San Diego, o de plano en Arizona y Texas con personajes mexicanos, para sólo exportarse. La indefinición permanente de la geografía y los personajes en los títulos agrupados en la videoserie “Pornografía mexicana”, sirve para explotar el estereotipo de la hábil mexicana, servil a la hora del sexo, aunque luego el asunto se cancele al difuminarse los sketches con situaciones que representan al sexo en California, reflejo de la falta de un imaginario incapaz de precisar el gusto de una sexualidad mexicana, a la que se adjudican ciertas características perversas, a veces fantásticas hasta para los mexicanos.
Una excepción
El lento, mínimo arribo del cine pornográfico mexicano a las pantallas de cine, y su inmediato repliegue (¿por falta de rentabilidad, ausencia de star system, incapacidad de crear un imaginario a la altura de cualquier cinematografía internacional?) habla de cuán deformada está la sexualidad. Nunca es opción erótica, como si el sexo fuera indisociable de una actividad que implica utilizar adminículos abyectos: los genitales que producen indistintamente orina y semen, a veces sustancias inidentificables, pero vistas con igual repulsión: ¿a qué diferenciar fluidos puesto que provienen de ese lugar miserable, el sexo? Por lo mismo es imposible sugerir la existencia del placer femenino: su cuerpo se considera útil sólo para la reproducción, nunca debería experimentar placer. De ahí que sea anómalo el tardío ingreso de México al porno, con ejemplos industriales, filmados en 35 mm: como cinematografía clandestina tiene demasiados años de historia desde que sacudió frenético su cola en pantalla El perro chihuahua.
Fue durante 1994 cuando el director Ángel Rodríguez Vázquez, autor de algunos filmes mexicanos entre violentos y amarillistas (Lo negro del Negro Durazo, Casos de Alarma!: sida) produjo el primer largometraje industrial pornográfico en forma: Traficantes del sexo, aunque se considera que sus anteriores Las profesoras del amor y Las paradas de los choferes, ambas de 1988, fueron filmes pornográficos ampliamente censurados, con vida particular fuera de canales comerciales tradicionales. Asimismo, se cree que el filme Las profesoras del amor (1987, Gabriel Vázquez) disputa el mérito de ser el pionero en 35 mm de este tipo de filmes. Pero el de Rodríguez Vázquez fue, sin duda, el primero mexicano en recibir legalmente una clasificación D, sólo para mayores de 21 años, y en tener una abierta difusión: se exhibió oficialmente en un cine, el Venus de la Ciudad de México, sin ningún escándalo. El despertar del sexo (1996) y Sexo para… dos (1997) son otros títulos explícitamente sexuales de la autoría de Rodríguez Vázquez.
La finalidad obvia de tales títulos fue aprovechar la ola de éxito que tuvo la exhibición abierta y sin censura del género cuando a partir de mayo de 1993 se permitió por vez primera la exhibición de este tipo de cintas recurriendo a la vieja clasificación D, equivalente nacional de la mundial X o XXX, en desuso desde los 1970 cuando con ella se estigmatizaron filmes tipo El último tango en París (1972, Bernardo Bertolucci), Les valseuses (1974, Bertrand Blier) o el mexicano La india (1974, Rogelio A. González).
Traficantes del sexo en ningún momento decepciona a pesar de ser en el fondo un filme pornográfico amateur: escenas mal planteadas, excesiva morbosidad previa a las situaciones sexuales, técnicos que involuntariamente aparecen en pantalla. En espíritu es lo que se conoce como “churro”, turkey, bodrio, culebrón. Pero la intensidad de lo abordado, por el tema en sí y por sus repercusiones estéticas, y su impudicia, la hacen una cinta fuera de serie que maneja dos vertientes. La primera: un relato en esencia melodramático, convencional, respetuoso de extender al territorio porno la tradición en la que dos mujeres, que desean mejorar su nivel de vida, acaban vendiendo su cuerpo, aunque sin mucho pensarlo y con ausencia total de remordimiento. La segunda: una moraleja del relato cargada de opacidades: la enfermedad acecha tras la puerta y golpea con fuerza cuando se aparece; lágrimas en lugar de orgasmos. El flagelo emocional va antes que el ejercicio físico.
Imposible abordar la esencia de la pornografía en México con la misma apertura que en cualquier otra sociedad. Los países que pecan de excesiva “moralidad”, como México, confirman que tienen una tensión inocultable, la misma que inunda su cine desde hace décadas y que en este filme queda como inherente a un país donde nace la obsesión por buscar otra vida convirtiendo al cuerpo en herramienta.
La metafísica y la economía del cuerpo mexicano son diferentes a las de cualquier otra nacionalidad. El cuerpo en México es irrepresentable, significa una tentación para el desperdicio. Perversamente se cree que desnudarse es sinónimo de masturbarse. Y para ciertas mentalidades mientras más bello o atractivo sea ese cuerpo, más terrible, ¿Qué sucedería si la invitación fuera la opuesta, un cuerpo desagradable? Desnudar un cuerpo atenta contra lo que debe ser en esencia y por destino: productivo, sin deseos ni atracciones, véase si no el ejemplo extremo del sexo entre los seres diametralmente opuestos de Batalla en el cielo (2005, Carlos Reygadas), cinta cuya sexualidad explícita se exhibió en el mundo entero y en México se veló, se censuró por el director mismo, ¿por temor a qué, al contraste entre físicos, a un público menospreciado en su mirada hacia el sexo, a la simple sexualidad que exhibe?
Utilizar mujeres que pueden clasificarse como jamonas, antes que deficiencia en Traficantes, es atentado, el único que se permite: el cuerpo feo vuelto atractivo por la pulsión sexual que despierta. Es un genuino discurso sobre la fealdad, aunque funciona de manera espontánea. El cuerpo es visto y minuciosamente presentado a partir de sus deformidades. Traficantes propone, desglosa y agota el género porno-melodramático tomando como punto de partida la apabullante imagen que describe y despliega las enormidades corporales de ese par de mujeres que ven en la prostitución la única salida a su estancamiento existencial. El tono hiperrealista de la fotografía en agresivas tonalidades brillantes, se abstiene de cualquier intento de excitación sexual: el cuerpo en sus carencias funciona para descubrir la veta que le faltaba al melodrama de siempre en su evolución-involución histórica acumulando lugares comunes y manifestando pulsiones ocultas del sexo, reducido a frágil escalera para el ascenso socio-económico.
El cuerpo de la fichera-cabaretera-prostituta-arrabalera, esa Santa que tanto domina al cine mexicano en su largo devenir histórico, aparece por vez primera en desnudez grotesca, ausente de glamour, de seducción, aunque es plena contradicción que necesita sexo, coitos. Traficantes es un porno que ni siquiera se propone ser enunciado en cuanto a su fantasía, aunque un paso grande se da cuando el cuerpo al menos completa el coito siempre insinuado y ahora efectuado en la virulencia del escalofriante escenario. Porque la obtención del orgasmo, las pocas escenas de sexualidad explícita del discurso son: a) resultado de una seducción intencionada (desvirgar a las mujeres, primer paso a su vida en un burdel); b) de un simple deseo (una única escena más o menos bien concebida visualmente de sexo bucogenital); y c) de la simple necesidad económica (la prostitución en la siempre satánica Ciudad de México).
Las mujeres se fugan al sexo por una sencilla razón: se mueren de aburrimiento. No hay nada que las motive. Ni trabajan ni se enamoran. Viven sin ideología que las guíe. Aunque la moral es implícitamente asumida, y se resquebraja cuando consideran su virginidad perdida cuota de liberación. En el sexo hay una salida por encima de esa escondida existencia moral, existencia nutrida en la quietud que es centro sin circunferencia, asfixia: la vida provinciana. Esto se contrapone con la generalizada idea de que en la ciudad siempre subyace la perdición: la multitud implica pérdida de personalidad. Si la provincia es luminosa, traslúcida, la ciudad es oscura y turbia: es la masa de concreto que desprecia la vida. Las imágenes de Rodríguez Vázquez se acercan a esa opinión que le merecía la arquitectura de Robert Moses al teórico Marshall Berman: “burlonamente indiferente a la calidad humana”. Así la historia de alguna manera se rescribe según la calidad de sus imágenes y de su encierro. Si bien en la parte provinciana hay calidad en los exteriores, una mirada hacia la vitalidad desnuda del río y sus alrededores, en la ciudad la inminencia del sexo, rebajado de calidad, encierra los personajes hasta enfermarlos o enloquecerlos. No hace falta abrumar sus vidas con cadenas de cemento y acero; lo inhumano es eso asqueroso que imagina el filme: el sexo.
Traficantes del sexo reprime al placer sexual con brutal metodología: la prostitución y su consecuencia, el sida, enfermedad innata a lo urbano. Propone que una mujer jamás debe salir de esa provincia ideal detenida en un tiempo sin evolución. Ante la tentación por practicar simbólicamente la ablación del clítoris-placer, el porno tradicional opone un discurso revolucionario al que incluso, brevemente, accede el filme de Rodríguez Vázquez, reconociendo que podría re-codificar el placer prohibido del cuerpo.
Este emblemático ejemplo es más retrógrado que cualesquiera de los sobrevivientes cortometrajes de la era 1920-50. El porno clásico es, en términos mexicanos, reivindicación de que al menos en los burdeles de antaño hubo un elemento underground, justamente el que el cine industrial ni siquiera se atrevió a pronunciar: el cuerpo. Ora que, por sus logradas ambigüedades, puede interpretarse como la reivindicación in extremis del gusto por el exotismo: ¿al fin un filme porno que se solaza con la fascinación y el horror por el sexo al mismo tiempo?
Una conclusión
En el cambio de milenio surgió una curiosa, inesperada propuesta: industrializar el sexo amateur con breve historia presumiblemente real. La revista Gente Erótica, especializada en relatos swinger y en mantener una sección de contactos para hombres, mujeres y parejas, tomó algunos textos espontáneamente enviados por sus propios lectores y en septiembre de 2003 publicó la “Colección GE. El reino de la carne y el éxtasis”. Su peculiaridad: un video VHS -luego DVD- donde unos actores, improvisados o aficionados, representan la situación de dichos relatos. Fueron cortometrajes siempre de media hora. Su estética era similar a los pornos clásicos (encuadres sencillos, iluminaciones directas, una banda sonora por completo impostada que finge el placer), ya sin ningún interés sociopolítico ulterior, excepto mostrar sexo explícito, dizque queriendo fraguar fantasías.
El transcurso de los años 1930 a los años 1990 fue recorrido a contrapelo por el cine pornográfico nacional. A mayor represión mejores propuestas, a mayor apertura evidentes retrocesos. El sexo, en seis decenios, fue de la pulsión sexual, sin argumento, con curiosas participantes que ocultaron su rostro con una máscara, a de nuevo pulsiones en las que se tapó el rostro para destapar lo sexual.
La colección Gente Erótica es anónima a la antigüita (sin créditos en pantalla de nadie, delante o detrás de cámara). Tuvo una copia inmediata en Relatos Eróticos Mexicanos, serie “made in España” (sic), en donde repiten algunos actores de Gente Erótica anécdotas por lo general más simples. Gente Erótica produjo poco después otra serie, SW, de supuesto corte swinger. Las tres tienen la audacia de actualizar el cortometraje y cerrar al círculo iniciado por el porno del pasado. Lo vincular en el espacio y el tiempo mexicanos es la necesidad de superar complejos para lograr la satisfacción de al menos tener relaciones en pantalla.
El cine pornográfico mexicano se imagina, al fin, el sexo sin culpa. Deseo que a saber cuándo será erótico.
© 2005, Anderson Manor, LLC
Bibliografía
*Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI, Madrid, 1988.
*De Luna, Andrés, Atisbos en la bruma, Ediciones Sin Nombre/CONACULTA, México, 2002.
*Escópico, Casto, Sólo para adultos Historia del cine X, Midons-La máscara, Valencia, 1996,
*Freixas, Ramón y Joan Bassa, El sexo en el cine y el cine de sexo, Paidós, Barcelona, 2000.
*González Rodríguez, Sergio, “Años 50 y porno-erotismo callejero”, en Reforma, 1/XI/1998.
*Hunt, Lynn, (comp.), The invention of pornography. Obscenity and the origins of Modernity, 1500-1800, Zone Books, Nueva York, 1993.
*Jacob, Margaret C., ver Hunt, Lynn.
*Lipovetsky, Gilles, La tercera mujer, Anagrama, Barcelona, 1999.
*Minjhardt, Wijand W., ver Hunt Lynn.
*Morales, Miguel Ángel, “Adrián Devars, jr., pionero”, en El Universal, 11/XI/1995.