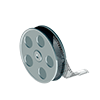ENSAYOS

LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN MÉXICO (1896 - 2007)
Gustavo García
Publicado en el: Diccionario del Cine Español e Iberomaericano, España, Portugal y América. (2012)
(Coordinación México, Perla Ciuk)
La exhibición, el fin último de toda película; mientras no entre en contacto con el público, puede ser un dato en una filmografía o un esfuerzo que no llegó a su vida real. La exhibición es la esencia del cine, así como la lectura lo es de todo texto, por eso, está sujeta a leyes económicas y políticas que muchas veces desbordan el marco más restringido de la producción del cine en cada país. En el caso mexicano, por ejemplo, sigue un camino que no es paralelo al cine nacional, pero es un índice de la formación de una mentalidad de clase y, en un momento dado, hasta de nación.
En su origen, la exhibición y la distribución de películas eran una y la misma cosa; para dar a conocer el Cinematógrafo, los agentes de la casa Lumiére, Gabriel Vayre y Claude Ferdinand Bon Bernard, hacen el 6 de agosto de 1896, de un salón del Castillo de Chapultepec, residencia del presidente Porfirio Díaz, la primera sala de exhibición de películas en México, donde se verán algunas de las “vistas”, como se les dirá en la época, filmadas por los Lumiére.
Una semana después de su éxito en Chapultepec, el 14 de agosto, en el entresuelo de la droguería Plateros, en la actual avenida Madero, tenía lugar la primera exhibición pública: los agentes dudaban del éxito de su presentación y habían prodigado invitaciones a 1 500 personas. Todos fueron. La multitud se agolpaba a las puertas del lugar. En la misma carta a su madre, Viere le comunica: “Desde ayer 15 de agosto trabajamos. Antier hemos dado nuestra primera función. Para esa tarde, dedicada a la prensa, hemos invitado a 1 500 personas; luego no sabíamos dónde ponerlas. Sus aplausos y bravos nos han hecho prever un gran suceso. Cada uno gritaba “muy bonito” que c’est beau, que c’est beau! Las mujeres sobre todo (las mouchairez) como diría José, y los moutchachos (les enfants) aplaudían a ultranza. En suma, tarde de inauguración espléndida. (…) Ayer, nuestra primera función al público ha estado un poco deslucida por la lluvia. No obstante, no hemos tenido una mala concurrencia. El día de hoy creo que habrá mucha gente porque esta mañana muchas personas han venido a ver pero no podemos funcionar hasta las 5 de la tarde porque es la hora en que se prende la luz eléctrica”.
Cada programa se componía, en principio, de 8 “cuadros”, como se llamaba a las brevísimas películas (apenas unos cuarenta segundos de duración) presentadas, y variaban los títulos de función en función, que se daba con media hora de intervalo. Las fuentes varían en algunos títulos, pero entre los que coinciden, están Montaña rusa, Llegada del tren a la estación de La Ciotat, Jugadores de cartas, La comida del niño, El regador y el muchacho y Los bañadores; el periódico Gil Blas agrega Disgusto de niños, Quemadoras de yerbas, Juegos de niños, Comitiva imperial en Budapest y Una plaza de Lyon, mientras El Monitor Republicano, menciona Una carga de coraceros, Salida de los talleres Lumiére en Lyon y Demolición de una pared. La nota de El Monitor Republicano describe con puntualidad el contenido de cada “cuadro”; el costo del boleto por función era muy elevado, 50 centavos, el equivalente a una entrada a un teatro de revista; aún así, la base democrática del espectáculo molestó al sector de clase alta que asumía a la calle de Plateros como territorio propio, y sugirió a los agentes que, los jueves, ofreciera funciones de acceso más restringido, a un peso por boleto, que evitara los roces excesivos e indeseados con otras clases sociales.
El México cinematográfico era el registrado casi al azar; cuando Veyre y Bon Bernard sugirieron en un anuncio periodístico que los miembros de la mejor sociedad pasearan un domingo a una hora específica para ser registrados en cine, sólo asistieron unos cuantos ciclistas; las actividades de ambos se extendieron de inmediato a Guadalajara, donde, además de su ya amplio repertorio de imágenes importadas y locales, filmaron varias situaciones tapatías, como atractivo adicional. Un duelo a pistola en Chapultepec, de hecho, una recreación actuada, pues los duelos estaban prohibidos, fue lo último que filmó Veyre en México antes de salir rumbo a La Habana el 11 de enero de 1897; dos días antes, un Porfirio Díaz que se adivinaba consagrado de manera mágica por las imágenes del nuevo invento, fue a despedirse, con su esposa y gabinete, al local del Cinematógrafo. Unos meses después, Bon Bernard, quien se quedó con un aparato y todo el sistema de revelado, también emigraba a Buenos Aires. Pero el cine no sólo había entrado a México, se quedaba en las manos de los primeros cineastas
mexicanos, Ignacio Aguirre y Salvador Toscano.
Sobre Aguirre hay pocos datos: sólo se sabe que adquirió el aparato de Bon Bernard apenas unos días antes de que éste partiera a La Habana rumbo a Argentina; el 29 de agosto de 1897, ya se ha instalado en la Calle del Espíritu Santo número 4, en un salón llamado simplemente Cinematógrafo Lumiére; se le conocen cuando menos dos películas filmadas por él: Pleito de hombres en el Zócalo y Rurales mexicanos al galope. Un anuncio publicado en el diario El Tiempo revela algunas condiciones de las funciones que ofrecía: “Local amplio, decente y céntrico. Punto donde se reúne el público más selecto y escogido, a admirar la invención grandiosa ‘La fotografía del movimiento’, amenizando el espectáculo la familia Tovar, cuyo cuarteto maestramente organizado, toca las mejores composiciones… Dos espectáculos por un solo precio: 8 vistas del cinematógrafo y 25 estereocópicas que se varían los jueves y domingos de cada semana. ENTRADA GENERAL 25 CENTAVOS. Función diaria por tandas de las 6 a las 10 de la noche.”
Su principal competidor fue el joven ingeniero Salvador Toscano, de quien, al contrario, hay información en abundancia: nacido en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 1872, se acababa de recibir como ingeniero topógrafo en 1897 cuando adquirió su Cinematógrafo y se inició como exhibidor y documentalista, sobre todo en la Ciudad de México y el estado de Puebla, donde instaló varias salas y, al mismo tiempo, practicó la ingeniería. Con una vena narrativa que no tenían sus contemporáneos, e influido por las cintas francesas, filmó una versión breve de Don Juan Tenorio, aprovechando la representación que se llevaba al cabo en el teatro Principal, así como Rosario Obregón en Sevillanas y, en Atlixco, Luisa Obregón y su esposo en Los Canarios de Café, todo esto entre 1897 y 1899, cuando ya practica la ficción autónoma en Terrible percance de un enamorado en el cementerio de Dolores. En 1904, aplicará los trucos que ya eran
comunes en el cine de George Méliés y algunos comediantes franceses para filmar un corto publicitario para la casa tabacalera El Buen Tono, Paco Gavilanes aplastado por una locomotora, donde el comediante Gavilanes era sustituido por una figura de cartón al paso de la máquina; al levantarse la figura, fumaba tranquilamente un cigarrillo de la marca patrocinadora.
Pero nos estamos anticipando. Desde 1897, casi inmediatamente después de la partida de los agentes de Lumiére, y conforme se van ofreciendo en México equipos de filmación de diversas marcas, como el Vitascope de Edison, nacen los exhibidores a quienes la competencia volverá trashumantes. Toscano se asoció con un empresario de espectáculos francés, Carlos Mongrand, e instaló su propio Cinematógrafo Lumiére en el número 9 de la calle de Plateros, el mismo local de Veyre y Bon Bernard, y a unas cuadras del de Aguirre; Mongrand era ese empresario tan característico del siglo XIX que vendía fantasías de pueblo en pueblo, como “Amphithitre o la mujer de tres cabezas” y alternaba ese tipo de espectáculos con “vistas” breves. Entre las que filmó el propio Toscano hay una de Mongrand realizando un truco de prestidigitación.
Toscano recorrió prácticamente todo el estado de Puebla, tanto en su calidad de exhibidor como para trabajos de ingeniería agrícola). Sin embargo, el negocio se dificultaba enormemente; el precio de las entradas, para 1900, ya era de 10 centavos en las salas más elegantes, y de 3 en las carpas de las barriadas, muy lejos del peso que se cobraba apenas dos años atrás.
En 1900, por ejemplo, Toscano y Mongrand viajaron, cada uno por su lado, pues habían disuelto ya la sociedad, a Estados Unidos; filmaron imágenes de Ciudad Juárez y exhibieron el material que tenían ante un público norteamericano y chicano que nunca antes había visto cine, ni siquiera en los aparatos Edison El viaje iba a dar el primer encuentro de un cineasta mexicano con un genio del cine mundial: Toscano asistió en París a la Exposición Universal, donde se puso al tanto de los adelantos tecnológicos de Europa; en compañía del poeta Amado Nervo asistía al Gran Café del Boulevard de las Capuchinas, donde se mantenía una tertulia cinematográfica que celebraba el que ahí hubiera tenido lugar la primera exhibición pública del Cinemathographe, pero procuraba escapar temprano para asistir al Salón Indien de los propios Lumiére para ver películas nuevas y tener una entrevista con ellos, que nunca logró. En cambio, aconsejado por el escritor hispano- puertorriqueño Luis Bonafoux, conoció a George Méliés, ya para entonces un destacado cultivador del cine fantástico, quien le surtió de sus últimas novedades.
LA ERRANCIA
Después de Mongrand, Aguirre y Toscano, abundaron los “cinematografistas” que siguieron sus pasos; otro francés, Enrique Moulinié, lechero de oficio, se asoció con un paisano, Churrich, para disputar el territorio poblano a Toscano; el doctor William Taylor Casanova partió de Tabasco pata terminar sus aventuras cinematográficas en Veracruz; Guillermo Becerril, Jorge Stahl, Jesús Abitia, Manuel Aguirre y otros se las ingeniaron para adquirir sus aparatos en Estados Unidos o Europa. La competencia fue feroz y agotadora; el público veía una y otra vez las mismas “vistas” exhibidas por distintos empresarios. El precio del boleto debía bajar, el salón de proyecciones era, con cada vez más frecuencia, una carpa improvisada; encontrar público virgen era casi imposible en el centro del país. Así empezó la errancia.
Aprovechando el extenso y eficaz sistema ferrocarrilero implementado durante el régimen de Díaz, los exhibidores ya no se contentaron con las grandes capitales, sino que se instalaron en los pueblos intermedios, en las rancherías (mientras tuvieran energía eléctrica), llevando la buena nueva del cine. No fue una acción del centro a la periferia; como se ha visto, Taylor Casanova y el sonorense Abitia, empezaron sus actividades en suciedades natales. Sólo el sureste (Chiapas, Quintana Roo) quedó fuera de la presencia del espectáculo.
Se tiene un recuento de 36 salas cinematográficas en activo en la Ciudad de México para 1906; de ellas, la mayoría eran carpas efímeras, con el nombre del dueño por delante (Jorge V. Alcalde, Daniel Leal, Tranquilino Loyola, Alva y Cia.); los cinematografistas errantes empezaban a replegarse. Algunos se habían arruinado, otros simplemente se instalaban en algún punto; el cine sobrevivió en las grandes ciudades (Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Veracruz) con seis u ocho locales, en los mejores casos. En 1907 iba a cambiar la situación; ya se contaba con 17 salas perfectamente adecuadas, como el Salón Morisco, La Boite, la sala Pathé y el teatro Riva Palacio, cuando Jacobo Granat construyó, en el punto más céntrico de la ciudad, San Francisco y Bolívar, y aprovechando un viejo palacio colonial, la Casa Borda, el Salón Rojo, un centro de diversiones que transformó para siempre el competo del salón cinematográfico; en sus plantas baja y alta había pista de patinaje, fuente de sodas (una novedad traída de Estados Unidos), salón de espejos deformantes, las primeras escaleras eléctricas que se veían en México, para asombro de todos y, finalmente, un salón de exhibición con luneta y gayola. Se convirtió en el punto de encuentro para unas clases media y alta urgidas de un entretenimiento que gradualmente filtraba la influencia norteamericana en un ambiente, hasta entonces, dominado por la cultura europea.
LOS PALACIOS CINEMATOGRÁFICOS
Pero además fue el verdadero origen de la exhibición profesional de México. A partir del ejemplo del Salón Rojo, la sala cinematográfica adquiere autonomía; deja de ser un viejo teatro habilitado, y mucho más queda atrás la carpa en inminente riesgo de incendio, para dar paso a salas en toda forma, con cabina de proyección aislada, sanitarios (materia de continuos conflictos con las autoridades durante los siguientes 20 años), dulcería, foso para los músicos y camerinos para los números de variedad con que se alternaban, aún, las breves “vistas”. Para 1911, la Ciudad de México ya tiene 32 salas, de distintas dimensiones. Ni siquiera la revolución, que hacía acto de presencia en la ciudad de manera intermitente, impidió no sólo la proyección de películas, sino la construcción de salas. En 1914, las tropas de Emiliano Zapata y de Francisco Villa se encontraron con ¡44 salas!, casi tantas como las que había en todo el resto del país. La publicidad de inauguración de El Alcazar (calle de Ayuntamiento) da una idea de la ambición con que se construían ya las salas: “Único local en México que facilita a las familias, a la vez que ven el espectáculo, tomar en el foyer alto exquisitos refrescos, helados, café, chocolates, etc. (…) Primera vez que el público disfrutará de pormenoirs o lugares especiales para permanecer de pie viendo la función.”
La asistencia masiva al cine hizo que la primera forma de censura, municipal, se orientara a los exhibidores, penados si exhibían películas que provocaran el desorden en el público. Sintomático fue que la orden se diera en 1913, durante el gobierno de Victoriano Huerta tras la exhibición de la película de los hermanos Alva: Sangre hermana, donde se detallaban las victorias zapatistas contra el ejército federal.
Los cines se construían según el cine mismo iba desarrollándose, en una adecuación arquitectónica de las nuevas exigencias técnicas: el Olimpia, del emprendedor Granat, pasaría por varias remodelaciones, de foso con orquesta a órgano monumental Wurlitzer a bocinas para las primeras cintas sonoras entre 1919 y 1927. Aunque para 1930 sólo había 30 salas en toda forma, muchas ya estaban instaladas fuera del perímetro de la antigua ciudad de México, para acompañar el crecimiento urbano (el Primavera en Tacubaya, al sur, el Balmori en la elegante colonia Roma). En 1931, ya había 41 salas, reflejo del entusiasmo generado por el cine sonoro, por una parte, y por los inicios del cine mexicano en forma. Y eran verdaderos palacios con escaleras de mármol, barandales de bronce, diseño art deco (Hipódromo, Teresa, Odeon, Rex). La inauguración del Alameda, en 1936, inauguró la moda de los cines escenográficos: su decorado, estilo colonial, con herrerías, azulejos de Talavera, sillones rústicos, eran sólo el anticipo de una sala con 3450 butacas cuyos muros reproducían en estuco la plaza de Taxco, mientras en el techo paseaban nubes en un cielo azul durante los intermedios, pues al apagarse la luz, se encendían estrellas. El Alameda era la cabeza de playa del circuito Oro, de Emilio Azcárraga, el magnate radiofónico, que había visto en la exhibición cinematográfica un mundo en plena expansión. Pronto habría un cine Alameda en la capital de varios estados.
Hasta mediados de los cuarenta, el negocio funcionaba entre particulares, algunos con capacidad para establecer circuitos de exhibición en sus estados o, en la Ciudad de México, de unas cuantas salas: el infalible Granat había vendido a la empresa Echeverría y Cia., que manejaba 6 salas, su propia sala Granat, pero era dueño del inmenso Coloro y estaba construyendo el escenográfico Colonial, siguiendo los pasos del Alameda. El cineasta Arcady Boytler (La mujer del puerto, El capitán aventurero) era dueño del Cinelandia y el veterano Regis, y unos años después construiría el modesto Arcadia. Cada exhibidor se arreglaba con los distribuidores, según la calidad de las salas, para manejar estrenos, reestrenos o terceras y cuartas corridas en los cines más humildes, con precios de boleto diferentes, obviamente.
En el país, el negocio había crecido abrumadoramente, conforme las distribuidoras norteamericanas afinaban sus estrategias de mercado y el propio cine mexicano dominaba en sectores enormes de las clases media y baja. Sin embargo, su crecimiento es una radiografía de la economía nacional: mientras en Jalisco, sólo en su capital, Guadalajara, había 16 cines, en todo el estado de Chiapas había 14, con dos salas en la capital, Tuxtla Gutiérrez. En esos años, del único estado del que no hay datos es de Puebla, territorio dominado por una sola persona que llegaría a dominar el 80 por ciento de la exhibición nacional en los años por venir, el norteamericano William Jenkins.
EL MONOPOLIO JENKINS
Los orígenes de William Jenkis son nebulosos; en 1901 ya está en México, trabajando para los Ferrocarriles de México; afincado en Puebla como empresario textil, es vicecónsul durante el carrancismo, cuando, realizando un autosecuestro que amenaza con volverse un conflicto internacional de carácter bélico, sale del asunto fortalecido política y económicamente.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el contador y administrador de Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias, lo interesa en el negocio de la exhibición, junto con Gabriel Alarcón, un empleado sin oficio fijo del magnate. Gobernaba Puebla Maximino Ávila Camacho, quien abriría todas las puertas necesarias al grupo. Sus métodos se pasaban de astutos; adquirían a precios bajísimos salas en crisis, hasta acumular una buena cantidad; después obligaban a los distribuidores a surtirlos, con preferencia a los competidores, bajo la amenaza directa de no programarlos en el futuro; la amenaza se cumplía contra los desobedientes, quienes se encontraban con que, de un año a otro, la influencia del grupo se había extendido, de Puebla, a Veracruz, y las pérdidas para distribuidores y productores empezaban a sentirse. La situación, entonces, se invertía; éstos dejaban de surtir a los exhibidores ajenos al grupo, que entraban en crisis tremendas, surtiéndose con material viejo o menos atractivo que los estrenos fuertes, hasta que terminaban cerrando y vendiendo sus salas a Jenkins.
Cuando ocupa la presidencia de la República Manuel Ávila Camacho, hermano de Maximino, es el momento de ataque final de Jenkins; Espinosa Iglesias se instala con la empresa Operadora de Teatros, S.A. (Cotsa) y desde ahí enfiló sus baterías contra el Circuito de Oro de Azcárraga; los métodos fueron los mismos y los detalla el cineasta y productor Miguel Contreras Torres en su libro- diatriba contra Jenkins, El libro negro del cine mexicano: “Manuel (Espinosa Iglesias) dijo a los productores mexicanos y a las distribuidoras norteamericanas (…): -Si ustedes alquilan películas al Cine Alameda y a su circuito, no exhibiré ninguna película de ustedes en nuestros cines de México, Puebla, Veracruz, Torreón y otras plazas que empiezo a controlar. Por ahora les daré a ustedes un 5 % más del porcentaje ordinario… Muchos productores y distribuidores abandonaron a Azcárraga y por largo tiempo no pudo estrenar buenas películas… (hasta que) cedió a la presión de Jenkins y vendió su Cine Alameda y su Circuito Cadena de Oro, todo lo cual pasó a regentear el señor Alarcón.”
Lograda la operación, hizo lo mismo con los dueños más débiles; otros exhibidores, como Granat, viendo el peligro, terminaron asociándose por las buenas, cediendo de todos modos sus cines. La creación de un monopolio de esas dimensiones sólo llamó la atención hasta finales de los cuarenta, cuando, una vez terminada la segunda Guerra Mundial, se vinieron abajo los apoyos norteamericanos al cine mexicano y éste, de hecho, debió enfrentar competencias como las de Hollywood y los cines europeos de la post-guerra.
Desde el control de la exhibición, Jenkins y su grupo imponían a su gusto las condiciones al resto de la industria, como el reparto de cada peso en taquilla, que se volvería el factor histórico definitivo en el desarrollo y crisis ulteriores del cine mexicano: a lo largo de los años cuarenta y hasta la fecha, se impusieron porcentajes donde la mayor parte, el 40 % ciento, de cada peso, se destina al exhibidor; el distribuidor se asigna otro 40 % y al productor le queda un 20 %, con el que debe absorber los gastos de la producción de la película, los intereses del préstamo del Banco Cinematográfico mientras éste funcionó (1943- 1978) y los de promoción (carteles, premieres, presencia en festivales, etcétera). Para colmo, esos porcentajes pueden variar, siempre en detrimento del productor: la permanencia de una película durante una semana más, esperando que los comentarios de persona a persona den una segunda oportunidad, se puede conseguir bajo un porcentaje aún mayor al exhibidor sacrificando al del productor.
Esa situación no se advirtió en su verdadera dimensión en los cuarenta por varios factores: la producción iba en aumento, con ingresos en taquilla asegurados no sólo en México, sino en todo el mercado mundial hispano parlante; además, muchos productores eran a la vez, sus propios distribuidores. Fue la creación, en 1953, de las distribuidoras Películas Nacionales y Películas Mexicanas, con capitales gubernamental y privado, lo que, en vez de fortalecer a los productores, dejó el terreno libre a las distribuidoras norteamericanas para ocupar las mejores salas del país. Para mediados de los cincuenta, era claro que el verdadero negocio en el cine mexicano estaba en cualquier cosa menos en hacer películas.
EL MONOPOLIO CAMBIA DE MANOS
Desde finales de los cuarenta y primeros años cincuenta, un reducido grupo de miembros de la industria (los directores Roberto Gavaldón, Alejandro Galindo y Miguel Contreras Torres, el guionista y novelista José Revueltas) denunciaron el poder del monopolio, tanto en público como en asambleas sindicales. Las protestas llevaron a tibias propuestas de organización (el Plan Garduño, bautizado así por su autor, el licenciado Eduardo Garduño, director del Banco Cinematográfico) que sólo burocratizaron y entorpecieron el desarrollo del cine mexicano; en 1960, Contreras Torres publica un voluminoso panfleto (450 páginas) denunciando al monopolio y sus maniobras, El libro negro del cine mexicano. Ese mismo año, de manera sorprendente, toda Cotsa pasa a manos del gobierno.
Nunca se dio una razón para que Jenkins y su grupo perdieran el interés en un negocio que iba viento en popa, ni se informó sobre el costo financiero de esa operación que convirtió al gobierno de Adolfo López Mateos en propietario de la cadena más grande de cine de México y, posiblemente, de América Latina. Hay algunos datos al margen que vale considerar: la cantidad de cines en el país variaba de manera abrupta de un año a otro (1 436 en 1956; 33 más al año siguiente, pero 1 454 en 1958, por ejemplo). La razón era la vejez de muchas salas, destinadas ya a segundas y terceras “corridas”, territorio natural del viejo cine mexicano; muchas eran salas construidas en la época silente, auténticas ruinas que ya habían dado todo de sí. Por otra parte, Espinosa Iglesias se había convertido en un exitoso banquero a la cabeza del Banco de Comercio; Gabriel Alarcón abriría a mediados de los sesenta un diario, El Heraldo de México, que sería la voz de la extrema derecha durante varias décadas, y el propio Jenkins había propiciado la carrera de otro empresario poblano, Rómulo O’Farril, quien pasó de distribuidor local de automóviles a dueño del diario Novedades, cabeza de todo un imperio editorial, y del canal 4 de televisión.
El gobierno se encontró con que Cotsa era algo muy distinto a un monopolio; muchas salas no pertenecían a la cadena, sino a particulares y empresas que daban en arriendo; así, los cines El Roble y Latino pertenecían a compañías aseguradoras, muchas salas populares eran de militares retirados o empresarios de todo tipo. Ese esquema se mantuvo para mantener la exhibición de acuerdo a las nuevas exigencias tecnológicas (los formatos de 70 mm., el Panavisión y hasta el Cinerama, que exigían dimensiones especiales de pantalla y de sala); el manejo y mantenimiento de las salas se dio al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, que vio en ellas una verdadera agencia de empleos: pasaría al folclor urbano la cantidad de empleados amontonados en las dulcerías de cada cine, uno para vender los refrescos, otro para las palomitas, otro para los chocolates, etcétera. Pero las nuevas dimensiones, monumentales, de las salas, compensaban el que en los sesenta desaparecieran las más viejas, pues el número de butacas aumentó.
La desaparición de las prácticas coercitivas del monopolio propició el desarrollo de circuitos y cadenas de exhibición paralelas, como el circuito Montes y la nueva Cadena Oro, donde tenía aún participación Alarcón junto con un exhibidor de Michoacán, Enrique Ramírez Miguel, y que logró canalizar las películas de Columbia Pictures y 20th Century Fox. A finales de los sesenta, el cineasta y empresario editorial Gustavo Alatriste abrió sus primeras salas de lo que se convertiría en la Cadena Cine Club de Arte A.C. y otro empresario editorial, vinculado a la empresa televisiva Televisa, Carlos Amador, entró a la modalidad de adquirir salas viejas, como el Arcadia, el Rex, el Real Cinema, e introdujo el concepto de cineplex en 1976, al fragmentar en 4 salas al viejo y espectacular Palacio Chino. En 1971, Alarcón adquirió las acciones de Enrique Ramírez y, a su vez, vendió las salas de la Cadena Oro al gobierno. Ramírez se vió, así, en libertad de crear su propio circuito, la Organización Ramírez, con el Cien La Raza, en la ciudad de México; abarcaría en la década todo el país con el concepto de “cines Gemelos” (dos salas con programación independiente) y “Multicinemas”.
Para 1970, Cotsa manejaba 308 cines en el país, pero sólo era dueña de 20; durante el sexenio de Luis Echeverría, tuvo un impulso enorme: aunque cerró 34 salas en grave estado de deterioro, terminó el sexenio con 375 salas, 91 de ellas de su propiedad. Como parte de su ambicioso proyecto de promoción cinematográfica, el gobierno abrió las salas de lujo a las películas surgidas bajo su influencia, y al crearse nuevas salas pudo dar mayor tiempo en pantalla de estreno al producto local, una vieja demanda de la industria. Lo único que permaneció intocado fue el reparto del peso en taquilla, bajo el argumento de que si era el gobierno quien producía, distribuía y exhibía, la manera en que los ingresos se repartían eran ya un dato menor. Eso, por supuesto, no dejó jamás contentos a los productores privados, que se mantuvieron en activo durante todo el sexenio.
LA CRISIS Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Como en todo lo demás, lo conseguido en materia de exhibición durante el echeverrismo se vino abajo, gradualmente, en los siguientes sexenios; un freno adicional fue la integración de la exhibición a la “canasta básica”, grupo de productos y servicios de precios controlados artificialmente, por lo general a la baja: ya desde los años sesenta se oían voces que protestaban ante la negativa a los exhibidores de aumentar el precio del boleto arriba de los 4 pesos. Sólo unas cuantas salas de lujo habían logrado duplicar esa cifra con el argumento de que programaban películas de larga duración (más de tres horas), lo que les restaba funciones.
En las siguientes décadas, la situación se mantuvo, pese al incremento natural de todos los costos en materia cinematográfica y las devaluaciones brutales que enfrentó el peso desde 1976 hasta mediados de los noventa. Agréguese a lo anterior el auge del video en los ochenta y se tendrá un cuadro dramático: salas semivacías, sin mantenimiento, con sistemas de proyección obsoletos (ni pensar en sonido digital o proyección computarizada, como ya se manejaba en Estados Unidos), políticas que afectaban a las películas y al espectador a favor del consumo en las dulcerías (imponer intermedios en toda película, sin importar su duración y lo que eso afectara al ritmo del relato) y un sindicato que frenaba toda innovación tecnológica que supusiera la pérdida de una plaza. Los esfuerzos por atraer al público se limitaron a inventar una mayor cantidad de alimentos a consumir en las salas y a la creación de salas “plus” (con un mínimo de mejoras en las instalaciones). Para 1990, la exhibición era un factor más de la crisis del cine mexicano.
La obsesión del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994) fue la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; frente a todas las advertencias y temores, justificados ante la evidente disparidad de desarrollo en todo sentido entre México y las otras dos naciones, el asunto avanzó de modo abrumador. Para el cine mexicano, de suyo debilitado, supuso cambios en las reglas del juego tan abruptas como las que supuso su inversa, la intromisión del gobierno en el echeverrismo 20 años atrás. Entre las muchas condiciones que se imponían para la firma del Tratado, estaba la desincorporación de centenares de empresas con participación estatal. En el área de la comunicación y el espectáculo, el gobierno poseía y puso en venta el diario El Nacional, varios canales de televisión y, por supuesto, Cotsa. Pero se trataba también de facilitar la competencia libre en ese terreno, y para eso eran necesarias dos maniobras: sacar a la exhibición de la “canasta básica” y adecuar el precio del boleto a la calidad del establecimiento, y enfrentar los vicios del sindicato. Lo primero fue relativamente sencillo y fue el toque de arranque para la presencia de varias cadenas de exhibición dispuestas a traer tecnología de punta (sonido digital, THX, etcétera); lo segundo fue una batalla política que debió librar, sobre todo, la cadena Cinemex, de capital australiano; la solución fue la incorporación de los empleados de esa empresa, todos nuevos, a un sindicato, el Justo Sierra, que hasta entonces cobijaba sobre todo a los maleteros de los aeropuertos del país.
Para 1995, el panorama de la exhibición en el país no tenía nada que ver con lo que había sido durante los últimos cuarenta años: las salas de Cotsa pasaron a varias manos, convirtiéndose muchas en tiendas departamentales o siendo demolidas, con una pérdida enorme de valores arquitectónicos irrecuperables; emergió, de lo que fuera la Organización Ramírez (aquella vieja cadena Oro) la empresa Cinépolis, con cientos de salas dispersas en todo el país y hasta en Centroamérica, con todos los adelantos de exhibición imaginables (proyección digital, IMAX, etcétera), la ya mencionada Cinemex, con enorme presencia en el centro del país, la franquicia Cinemax, que perdió impulso luego de unos primeros años muy notables; hay cadenas menores, como Lumiére, Metrópólis y Gabal, con instalaciones más modestas y orientadas a los espectadores de menos recursos económicos.
Quedan muchas asignaturas pendientes, como el reparto del peso en taquilla: un zafarrancho legal, en el 2001, sólo llevó a que las distribuidoras se ampararan legalmente y los exhibidores aumentaran el precio del boleto, como ya se mencionó antes. Debido a las llamadas “leyes de mercado”, vigentes en la actualidad en México, la posibilidad de recuperar la inversión y obtener ganancias invirtiendo en la producción de una película a explotarse en el mercado nacional se ve difícil, porque el esquema de recuperación de los ingresos en taquilla es el siguiente: de cada peso que paga el espectador, 15 centavos son IVA, 51 centavos son para el exhibidor, y con los 34 centavos restantes el distribuidor se cobra primero el costo del lanzamiento, es decir, publicidad y copias, y después, reparte 21 centavos para la empresa distribuidora, y 13 centavos para el productor de la película.
La liberación de la exhibición invirtió la función social del cine; durante años, fue el entretenimiento popular, contra una televisión, que, durante los cincuenta y sesenta, fue un símbolo de privilegio de la clase media; ahora los cines, con un costo de boleto superior a los 4 dólares, es el territorio natural de las clases media y alta, mientras a los pobres les queda el triste consuelo de la televisión y las películas adquiridas en la piratería. Impensable hacer un cine de tonos populares y esperar la respuesta que tuvo hace 20 años; ese público ya no existe.
Bibliografía:
Francisco Haroldo Alfaro Salazar y Alejandro Ochoa Vega, Espacios distantes…
aún vivos, México, 1977, Universidad Autónoma metropolitana –Xochimilco.
María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, Cartelera cinematográfica 1930-
1939, México, 1980, UNAM.
Miguel Contreras Torres, El libro negro del cine mexicano, México, 1960,
s.n.
Federico Heuer, La industria cinematográfica mexicana, México, 1964, s.n.
Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México 1896 -1930, Vivir de sueños,